
Hace poco [en 1976], con mejor intención que acierto, se me preguntaba en una encuesta qué tipo de lengua debe enseñarse a los escolares, si "la estrictamente académica, absolutamente divorciada del contexto lingüístico en que se mueve el alumno, o una lengua que, de algún modo considere ese contexto y admita determinados hechos de habla como algo totalmente aceptable".
Pienso que esta pregunta plantea un problema que es acuciante para muchas personas, y al cual debe empezarse a dar respuestas. Por lo pronto no deja de alarmarme la posibilidad de que el profesor haya de asumir la responsabilidad de calificar como admisibles "determinados hechos" de la expresión espontánea escolar.
¿En qué lugar colocaría la frontera?; ¿quién, profesor o no, posee el pulso capaz de ponderar lo aceptable para distinguirlo de lo espúreo?; ¿y por qué acoger unas cosas y rechazar otras?. Me temo que se acabará abriendo las puertas sin discriminación, y proclamando que el monte entero es orégano.
A favor de esta posibilidad están muchos pedagogos que adoran la simplicidad, la espontaneidad de los alumnos, y consideran profanación cualquier deseo de alterarla. Me confieso escéptico en tan benéficos dogmas, y, por tanto, culpable si estampo herejías; por puro sentido común, creo que la tarea de los profesores consiste justamente en modelar e incluso domar aquella espontaneidad, la cual, en un número grande de casos, no es tan espontánea como se cree.
Su principal componente es imitativo; el espíritu de los muchachos se configura en buena parte como receptáculo de influjos ajenos (familia, amigos, cine, televisión...), no siempre cultural y lingüísticamente respetables.
¿Será censurable el profesor que reclame su parte de influjo en las mentes de unos jóvenes ciudadanos que la sociedad les ha confiado para que los eduque? Me parece que a todo el cuerpo docente nos está agarrotando una suerte de temor ante el tabú de la no injerencia en la personalidad del alumno.
De la beligerancia absoluta de un antaño próximo con que se le impedía respirar, hemos pasado al cruce de manos, al miedo a intervenir aunque sea poco, para librarnos de dictados que revolotean hoy, en este retablo de las maravillas, sobre quien no dice que el rey viste de oro, aunque lo vea desnudo.
¿No habrá un ten con ten, de difícil hallazgo, por supuesto (pero en eso consiste el arte del profesor), que sin la menor pretensión de alterar la individualidad del estudiante, ni el curso futuro de sus convicciones y creencias, sin hacerle sentir ningún yugo, ninguna imposición, lleve a su mente la seguridad de que hay cosas válidas y otras que no lo son, y de que necesita precisamente esas cosas válidas para forjar su personalidad? Entre otras, una posesión suficiente del idioma.
El asunto empieza a plantearse mal cuando a la lengua espontánea del estudiante se le opone la "lengua académica". Confieso ignorar qué es esto. Existe -cada vez menos- el estilo de quienes cultivan el "pastiche", con los ojos puestos en modelos de antaño, que antes de escribir una palabra examinan su legalidad en el Diccionario de la Academia.
Como, por ejemplo, no figura en él riqueza con la acepción de 'abundancia proporcional de una cosa' (lapsus que acaba de ser salvado), se vedarán de decir que tal líquido posee una gran riqueza alcohólica.
No existe la "lengua académica", sino la "academicista", que es algo distinto: antigualla sin valor ni utilidad.
Tal vez porque algunos académicos hayan empleado tal estilo, "academicismo" se ha hecho en ciertas opiniones sinónimo de "académico", con grave error. Puede asegurarse, por otra parte, que siempre ha habido más relamidos academicistas entre los aspirantes a académicos que entre quienes lo son.
La realidad es que la Academia no posee un modelo propio de lengua -menos ahora que nunca- y, que su misión actual suele ser muy mal comprendida. Tal corporación no puede aspirar -y, cuando aspiró, fracasó porque es empresa imposible- a imponer modelos de hablar y escribir.
Primero, porque los idiomas no se construyen en los laboratorios, sino en la sociedad que los emplea. Después, porque España no es dueña de la lengua española: ni siquiera es ya la nación en que esa lengua cuenta con mayor número de hablantes: México nos supera.
De ese modo, sus funciones reguladoras se supeditan a la de negociar, pactar en pie de igualdad con los demás países del condominio, una unidad básica que garantice, porque es social, cultural y hasta económicamente necesaria, la perduración de un sistema lingüístico común.
Tal sentido tiene -y debe tener más- el Diccionario académico. En rigor, no es perfecto por el modo de hacerse. Le faltan palabras y acepciones -la anterior de riqueza, por ejemplo- a causa de descuidos que la institución procura subsanar continuamente, y le sobran abundantes entradas léxicas.
La base de dicho Diccionario sigue siendo el dieciochesco de Autoridades, cuando sólo el habla de la metrópoli era tomada en consideración. Entraron entonces múltiples regionalismos y localismos, y si no se recogieron más fue porque faltó diligencia a los académicos encargados de hacerlo. Esta tónica prosiguió, y el venerable libro aparece hoy cuajado de sorianismos, murcianismos o leonesismos (y arcaísmos, por supuesto; pero ese es otro problema), de circulación reducida.
Al amparo de ese criterio, los americanos han pedido, como es natural, el registro de muchas formas nacionales, e incluso locales. Es éste un problema sobre el que las academias deberán adoptar un criterio firme, probablemente en el sentido de limitar la estancia en su vocabulario a las palabras que efectivamente constituyen el patrimonio común o, por lo menos, el de amplias zonas del territorio idiomático, español o americano.
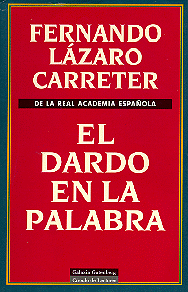
Prescindiendo de esa adherencias de origen hereditario o emotivo, el cuerpo fundamental del Diccionario está formado por miles de palabras que todos compartimos, pero no necesariamente por todas las que usamos y podemos usar sin preocupación alguna.
Ya hemos dicho que su no constancia puede deberse a simple lapsus; y también, porque el notario no va delante de los hechos, sino que los sigue, y la misión de la Academia es notarial, fedataria. Registra en sus ficheros lo que llega a su conocimiento: e imprime en el Diccionario lo que, por su difusión, le parece consignable.
De este modo, cuanto en él figura lleva su documentación en regla; pero mucho de lo que no aparece está en espera de tenerla y, para ello, necesita vivir libremente sin ser prohibido.
Curiosamente, mucha gente es lo que espera de esa corporación: vetos. Se le piden casi a diario. ¿Qué ocurriría si se decidiera a formularlos? ¿No se producirían reacciones irritadas o sarcásticas? Por otra parte, no se crea que en el seno mismo de las comisiones académicas podría llegarse a acuerdos fáciles acerca de qué autorizar y qué vetar.
Debe confiarse mucho más en la tarea que pueden desarrollar los profesores de lengua, conduciendo con conocimientos e instinto el fluir velocísimo del idioma, que en la eficacia dudosa de las prescripciones oficiales: en cada decisión la Academia podría dejarse jirones de prestigio. Y ello tanto en lo referente al léxico como en lo gramatical y estilístico.
La tarea de limpiar y pulir el español es responsabilidad mucho más directa del cuerpo docente. Y este deber tendría que imprimirse fuertemente en el ánimo, no sólo de los profesores de español de cualquier grado, sino en el de todos los profesores que enseñan en español, porque también son (quizá, antes que nada) profesores de español. Hoy, que se cometen tantos atentados contra nuestro idioma, serán escasos todos los esfuerzos.
No existe ese espantajo llamado "lengua académica", y la "academicista" es mero fósil. Lo que sí existe es una lengua media culta, común a todos los países hispanohablantes, que sirve de instrumento expresivo al idioma escrito (del cual el literario es sólo un aspecto) y a la comunicación oral.
Esa lengua se caracteriza por su riqueza y variedad. En ella, con el correr del tiempo, se ha decantado la cultura más valiosa de cuantos hablamos castellano; ha sido habilitada para sutilezas e invenciones mentales cada vez más refinadas; ha incorporado y sigue incorporando hallazgos verbales de otras lenguas que le son preciosos para mantener sus posibilidades -o esperanzas- de ser vehículo de una cultura creadora y dialogante con las demás culturas avanzadas.
Incuestionablemente, el bachillerato debe proponerse -con su único curso obligatorio de español- introducir a los ciudadanos en la posesión de esa lengua media culta, escrita y oral, común a todo el ámbito del idioma.
Y ello -perdón por la insistencia- no por prurito "académico", sino porque estamos convencidos de que sólo a través de aquella posesión es posible el acceso a una ciudadanía libre y fecunda.
En F. LÁZARO CARRETER (1997) El dardo en la palabra
(Barcelona: Galaxia Gutenberg) '1976': 85-89.
