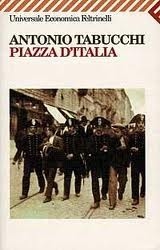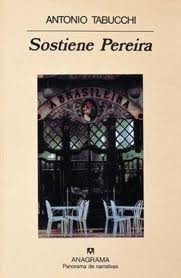Antonio Tabucchi, en tiempo presente
No hay dos libros de Antonio Tabucchi que se parezcan entre ellos, al punto de que podría decirse que no parecen escritos por el mismo autor. Ni leídos en orden cronológico parecen revelar un progreso, una maduración, ni en la escritura ni en la inspiración. Todo lo contrario. Piazza d’Italia, el primero, que Tabucchi ha publicado en 1975 cuando tenía 32 años, es de una complejidad imaginaria como la que se puede esperar de un autor en plena madurez; y de una precisión técnica, en la construcción, el lenguaje, las imágenes, como la de un auténtico maestro de la narrativa.Sta faccendo sempre più tardi, uno de los más recientes, escrito ya en el siglo XXI, está cargado de unos sentimientos tan intensos que al leerlo uno no puede dejar de pensar en el primer Romanticismo, y al mismo tiempo en el alma adolescente que suele encarnarlos y, a veces, logra convertirlos en literatura como Le Diable au corps, de Raymond Radiguet o Treasure Island, de R.L. Stevenson. Un hombre elabora del duelo por la pérdida de la mujer amada con la misma pureza como un adolescente lo podría hacer por su padre o su madre. Pero ni Tabucchi es un romántico, ni Sta fecendo… (2001) es una obra juvenil. En todos sus libros, sin embargo, aún cuando el mundo creado sea una mezcla de claustrofobia y paranoia, como en gran parte de su Sostiene Pereira, el lector percibe que detrás y por encima de la perspectiva del personaje por cuyos ojos y desde cuyo discurso interior se narra la historia, hay otra mirada, una mirada que ve el mundo como una totalidad. No se trata de la totalidad ingenua del denostado narrador omnisciente, sin embargo, sino de una cierta comprensión del mundo en la cual, a pesar de sus contradicciones y sus horrores, emerge como un todo racional o, por lo menos, que se rinde a la razón. El mundo es comprensible, parece querer decirnos Tabucchi, si prestamos atención a lo que sucede frente a nuestros ojos, a nuestro lado, en la misma acera por la que caminamos nosotros mismos todos los días, cuando vamos al trabajo o a hacer la compra.No es necesario escribir un tratado de filosofía política –y nos consta que Tabucchi leyó más de uno– para hacer comprensible, y por consiguiente, apropiable, propio, nuestro, amical: el mundo que nos toca irremediablemente vivir. Y tampoco es que Tabucchi se haya conformado con vivir en el mundo que recibió al nacer: con una cátedra en Siena y otra en Lisboa ya es bastante como para experimentar semestralmente un radical cambio de perspectiva. Y tanto en Italia como en Portugal –su misma obra lo atestigua elocuente– se ha comprometido con la realidad social y política, como lo ha experimentado en carne propia hace poco el mismo don Silvio Berlusconi, ese fantasma resucitado del más rancio fascismo italiano. Pero tal vez en esa doble vida de italiano y portugués (casado con una portuguesa, ha acabado por adoptar hace poco, en 2004, la nacionalidad de su mujer), ese dominio de idiomas literarios que le permite escribir en italiano, portugués y castellano, y ese doble mundo del catedrático de humanidades y el autor de ficciones, es donde se pueda atisbar, si no el origen, la naturaleza de esa visión cenital que impregna sus narraciones y las hace tan coherentes dentro de sí mismas como plagadas de sorpresas para su lector. Esto es algo que señala la imaginación creadora de Tabucchi en contraste con otros escritores como, por poner ejemplos lejanos pero bien conocidos, Flaubert, Turgeniev o Henry James. No es que cuando uno ha leído un libro de ellos ya pueda adivinar qué sucederá en los demás (como ocurre monótonamente con ciertos bestsellers de moda, que un crítico español ha bautizado con la expresión contradictoria “bestsellers ‘de calidad’”). Todo lo que tiene de impredecible un nuevo libro de Tabucchi, lo tiene también de esa esperable cristalización del mundo en la que la realidad emerge como aquellas libélulas fósiles atrapadas en un trozo de resina, que podemos mirar tranquilamente desde seis puntos de vista distintos, aunque –claro– teñida por el suave color ambarino del cristal que la envuelve. Dos libros tan distantes como Piazza d’Italia (1975) y La testa perduta di Damasceno Monteiro (1995), separados no sólo por el tiempo, la historia y la geografía, sino por la intención creadora, dejan como sedimento de la lectura un metamensaje del autor: Yo sé, estimado lector, de qué hablo; conozco este mundo nuestro del derecho y del revés; este mundo tiene sentido y espero que, cuando acabes de leer mi historia, lo hayamos podido compartir.Es una sensación extraña, pero al acabar de leer una historia narrada por Tabucchi, aún la más íntimamente, emocionalmente, revulsiva, como la de Donna di Porto Pim (1983), es imposible no pensar que “esta historia no podía terminar de otra manera: el mundo es así, aunque nos duela”. No se trata de una identificación fácil con un personaje –como cuando los domingos por la tarde nos hacían leer a Edmondo d’Amicis– ni el confort que proporciona el narrador cómplice de John LeCarré. Es el hecho paradójico de que nosotros nunca hubiéramos escrito Piccoli equivoci sensa importanza, pero podemos comprender por qué lo ha hecho el propio Tabucchi. Hace apenas un mes, tras una enfermedad de la que nadie ha hablado hasta ahora, pero que las fotografías de la última década revelan sin lugar a dudas, Tabucchi, que ha nacido en Pisa, en el 24 de septiembre de 1943, ha muerto en Lisboa, el pasado 25 de marzo, a los 68 años. Nos resistimos a escribir sobre él en tiempo pretérito. (El perfecto es en castellano un modo de intemporalidad, más que un tiempo.) En años recientes, Tabucchi –como si se hubiera puesto de acuerdo con Julian Barnes o Julio Llamazares– ha dirigido su mirada hacia la muerte. Desde las primeras páginas –y no hablemos del título– Si sta facendo sempre più tardi, el autor del epistolario se dirige a un destinatario presente y ausente al mismo tiempo. ¿No son eso los muertos? La palabra “muerte” aparece ya en el segundo párrafo del libro, un epistolario, como se sabe. El final de la primera carta no puede ser más explícito, a pesar de su redacción circunloquial: “Te había comprado un billete ‘abierto’ como lo llaman en su lenguaje técnico las agencias, escribe el protagonista. Cuestan el doble, ya lo sé, –continúa– pero te consienten regresar el día que tú quieras, y no lo digo tanto por el vaporcillo asmático que va y viene todos los días de la llamada civilización, sino sobre todo por el avión de la isla más cercana, donde hay una pista de aterrizaje. […] He cogido tu billete, he entrado en el mar (esta vez incluso con los pantalones, para mantener el decoro debido a una despedida) y lo he depositado sobre la superficie del agua. La ola lo ha envuelto y ha desaparecido de la vista. Dios mío, he pensado durante un instante con esa zozobra de cuando se asiste a una despedida (las despedidas provocan siempre un poco de ansia y ya sabes que en mí siempre es excesiva), se estrellará contra las rocas. Pero no. Ha tomado la dirección adecuada, flotando gallardamente sobre la corriente que refresca el pequeño golfo, y ha desaparecido tras un instante. He intentado agitar el pañuelo para decirte adiós, pero ya estabas demasiado lejos. Tal vez ni te hayas dado cuenta.” Martín F. Yriart Usera (Madrid). Mayo, 2012 |
|
Arte >
Semblanza |
blog comments powered by Disqus