Trabajos de la escritura doble: La poesía de Piedad Bonnett
Universidad de
Connecticut, USA
Si se hacen las salvedades
que exige la lógica divergente de las historias literarias nacionales,
Piedad Bonnett ocupa en Colombia una posición similar a la de
Jorge Teillier en Chile.
En el país de la antipoesía y en pleno apogeo de ésta, a Teillier le tocó la
misión —acaso nunca consciente, como convenía a su discreción tonal— de
conciliar la estridencia de lo prosaico, en la que con demasiada frecuencia ha
recaído
Nicanor Parra, y la riqueza expresiva que la “prosa” de la vida
material puede aportar una vez que se conjuga con el lirismo. De Bonnett cabría
decir algo semejante: en su poesía se produce un comercio casi secreto entre
los extremos de violencia colectiva y de íntima nocturnidad que han
caracterizado la poesía y, en muchos sentidos, toda la cultura de su país.
Lo
demás es silencio, título de la selección más reciente de su obra (Madrid:
Hiperión, 2003), desprendido de la fuente shakesperiana y de uno de los poemas
antologados, resulta certeramente explícito: si el silencio se menciona, su
opuesto se acalla, convertido en referencia tácita.
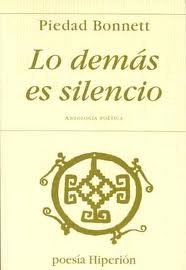
Todo ello se hace
patente en “Soledades”, el poema que da título a la última sección de Lo
demás es silencio. Por encabezar la serie con que concluye el libro y
además figurar en todas las antologías de la autora en posiciones igualmente
estratégicas, podemos sospechar que esta composición condensa las claves del
proyecto poético de Bonnett y merece una relectura detenida. Los dos adjetivos
iniciales desdoblan la referencialidad, que apunta al mundo exterior y, a la
vez, a la propia verbalidad del poema —realzada sin duda por el título, que
afianza la presencia constante de una tradición literaria, sea por la
reminiscencia gongorina o por el arcaísmo léxico:
Exacto y cotidiano
el cielo se derrama como
un oscuro vino,
se agazapa a dormir en
los zaguanes,
endurece los patios, los
postigos,
enciende las pupilas de
los gatos.
La exactitud y la
cotidianidad, en efecto, explican que la voz lírica a continuación concrete en
una lista de personajes de la ciudad moderna esa remota soledad plural que, en
otras épocas, era la del paisaje rural idealizado. Del contraste que se
establece entre él y la precariedad del aquí y ahora surge una carga crítica
que sabiamente evita las torpezas de la “denuncia”, al menos tal como la
ejercieron los compromisos poéticos del siglo XX:
En las mezquinas calles
minuciosos golpean
los pasos de la frágil
solterona
que sabe que no hay luz
en su ventana.
En el aire hay olor a
col hervida
y detrás de la ropa que
aporrea la piedra
un canto de mujer abre
la noche.
Es la hora
en que el joven travesti
se acomoda los senos
frente al espejo roto de
la cómoda,
y una muchacha ensaya
otro peinado
y echa esmalte en el
hueco de sus medias de seda.
Abre la viuda el closet
y llora con urgencia
entre trajes marrón y
olor a naftalina,
y un pubis fresco y unos
muslos blancos
salen del maletín del
agente viajero.
El heptasílabo inaugural
seguido casi siempre por alejandrinos y endecasílabos no se aparta demasiado
del viejo molde métrico de la silva; atrapa y reelabora, más bien, sus
resonancias, añadiéndole a su relativa libertad un aire de otredad enrarecida.
El alejandrino gráficamente fracturado —“Un canto de mujer abre la noche. / Es
la hora”— capta la fragmentación y descomposición general del mundo, constituye
un “espejo roto”, como se dirá de inmediato, para la tristeza que todo lo
traspasa. Pero, con la misma sutileza con que este poema pone a dialogar lo
misterioso con seres y gestos ordinarios, el final esboza una solución a la
ominosa soledad urbana; se trata de una síntesis que opera como el claroscuro
en la pintura o las antítesis y los oxímoros en la poesía del Barroco, haciendo
imprescindible un desplazamiento por el reino de los valores desencontrados:
Un alboroto de ollas
revuelca la cocina
del restaurante donde un
viejo duerme
contra el sucio papel de
mariposas,
mientras como una red
sin agujeros
nos envuelve la noche
por los cuatro costados.
La degradación del
escenario social, cuya única entrevisión de lo sublime es “sucia” y cursi,
presagia, aunque no pudiera anticiparse, la iluminación: la obscuridad opresiva
se llena de sentido al permitir que aparezca, como desenlace, una identidad que
abarque las soledades particulares de los individuos disgregados. El “nosotros”
del último verso reúne al hablante con la más auténtica totalidad —“los cuatro
costados”— a la que puede aspirar: la de una radical humanidad. El “otro”
literario que se presiente en cada rincón del poema (Góngora, el pasado de la
lengua) allana el camino para que salgamos al encuentro de un “otro” situado en
un plano de experiencias menos letradas e infinitamente más tangibles.
En muchas oportunidades Bonnett mantiene esa preferencia por
una escritura doble, consciente de sí misma sin renunciar a modalidades usuales
de comunicación. En “Las palabras y las cosas”, por ejemplo, se repite el
recurso de “Soledades” a una remisión titular libresca y, como en aquel poema,
hay indicios internos que lo reiteran:
El
sol sobre la piel, su dicha humilde,
y
esta lucha obstinada, la derrota
que
me lleva a escribir
el
sol sobre la piel, su dicha humilde,
me
justifican.
Pero puede apreciarse que
tampoco aquí se desecha un horizonte de vivencias compartidas más allá del
”oficio”. El lenguaje de la poeta, por ello, roza con cierta frecuencia un
irracionalismo de imaginerías violentas, casi neoexpresionistas e imposibles de
reducir a hábitos intelectuales: “Mi noche es como un valle reluciente de
huesos. / La piel, arena, sílice. Los labios, agrietados. / Una cruz de ceniza
sobre el vientre desnudo” (“Nocturno”); “Ya he comido mi sopa de clavos, mi pan
de munición, / pan con zarazas, / ya tragué mi ración de raíces y venenos”
(“Proceso digestivo”); “Mi miedo se bebía el aire de la alcoba con los ojos
abiertos / y el monstruo que me habita / sofocaba mi voz con su cola de escamas
/ [...] / Tenso animal carnívoro, / el ruido de su boca que mastica / es música
en mi insomne madrugada” (“Ración diaria”).
Precisamente,
como se percibe por la difícil cercanía de lo conmovedor y del somatismo crudo,
en sus momentos de mayor intensidad la poesía de Bonnett rinde homenaje a la de
Blanca Varela y amplía su legado. En Lo demás es silencio contamos, de
hecho, con numerosos poemas que, tal como los de la peruana, reifican la
mirada: “esa hora en que el sol coagula su gran ojo”, como dice la inquietante
“Cita vespertina”; o “Revelación”, pieza menos pesadillesca, pero con una
brevedad apotegmática y sin duda “villana”:
De
niña me fue dado mirar por un instante
los
ojos implacables de la bestia.
El
resto de la vida se me ha ido
tratando
inútilmente de olvidarlos.
Bonnett
no oculta su diálogo con ninguna forma de arte: trabaja en la estrecha región
donde la obra propia hace de la ajena instrumento de hallazgo y registro de
creencias o afectos personales. La pintura de Frida Kahlo es uno de los
terrenos más memorables donde se llevan a cabo esos encuentros. “La venadita”,
poema dedicado a Kahlo y central en Lo demás es silencio, demuestra que
la violencia del decir no es incompatible con una comunión a través del arte y
lo poco (pero esencial) que éste pueda tener de confidencia:
De
pura lástima y puro amor yo te regalaría mi cuerpo, venadita.
¡Yo,
que envidio el relámpago nocturno de tus cejas,
tus
manos con anillos,
la
voz india,
y
tu cuello altanero de mestiza!
A
ti que te dio Dios todo a montones, incluido el dolor
y
ante todo el dolor
yo
te daría, si fuera Dios, un cofre con huesitos de plata mexicana
y
un pie de oro. Y limpiaría, con mi mano eterna
las
llagas de tu alma, venadita.
Te
pediría a cambio todo el amor que te sobró en el cuerpo,
y
un retrato vibrante de colores.
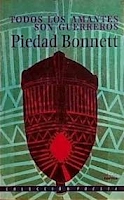
[1] Miguel Gomes (Caracas, 1964) es profesor de
literatura hispanoamericana en la Universidad de Connecticut en los Estados
Unidos. Es Autor del libro Los géneros literarios en Hispanoamérica:
teoría e historia (1999),
así como de los libros de relatos Visión memorable (1987) y La cueva de
Altamira (1992), además de los textos de ensayo El pozo de las palabras (1990) y Poéticas del
ensayo venezolano del siglo XX (1996).