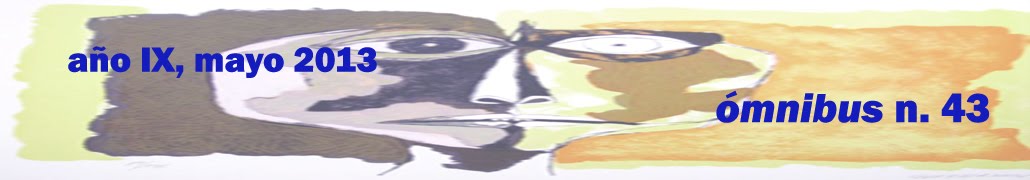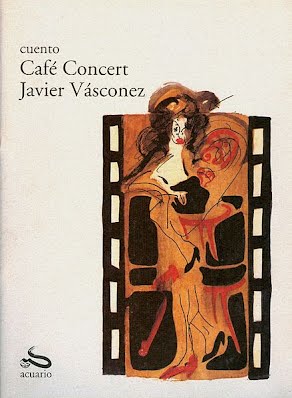Realizó estudios de Literatura en la Universidad de Navarra. Posteriormente estudió en París. En 1982 inició su trayectoria narrativa con Ciudad lejana (finalista del Premio Casa de las Américas), y en 1983 ganó la primera mención en la revista Plural de México con «Angelote, amor mío». Entre su obra destacan los libros de relatos El hombre de la mirada oblicua (1989, Premio Joaquín Gallegos Lara), Café Concert (1994) o Un extraño en el puerto (1998) y las novelas Invitados de honor (2008), El viajero de Praga (1996), El secreto (1996, y en 2012 en edición bilingüe francés, español), La sombra del apostador (finalista en el Premio Rómulo Gallegos), El retorno de las moscas (2005), Jardín Capelo (2007) y La otra muerte del doctor (2012) Su obra ha sido objeto de estudio y de reconocimiento crítico en Europa y Estados Unidos. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al alemán, francés, inglés, hebrero, sueco, griego y búlgaro. Café Concert [1]
A una cantante desprevenida, y a Eduardo Bronchalo Goitosolo: por su paciente amistad durante todos estos años.
Café Concert era un lugar alternativo en la ciudad. Había sido inventado por un grupo de artistas sin relieve, dispuestos a remediar con sus borracheras una vida de fracaso y abulia. Todos vivían instalados en una cómoda tristeza, amparados en el pasillo de los días, en espera de algo mejor, y presintiendo que la vida estaba en otra parte. En aquel santuario además se originaban amores e ilusiones, pero rara vez culminaba la ficción ideal y creadora de un artista. A este café acudían poetas cuyos libros se apilaban en las estanterías de las farmacias, pintores entrampados en el humo de la hierba, y periodistas que mantenían con sus escritos el mito de una época rosada, inmemorial, porque el tiempo es un misterio, un ajedrez donde no existe el antes ni el después. También iban muchachas extravagantes, así como algunas madres solícitas que disponían de tiempo para reafirmar su fe en Oriente, el shamanismo y un Buda universal. Asistir a ese café era tan confortable como ser parte de un mundo establecido, sin fisuras, en el que todos se conocían hasta la saturación. Allí casi nunca iban extranjeros, pero si por equivocación entraba alguno era difícil que los habituales no lo notaran. Eso sí había cantantes de voz aterciopelada que pedían a gritos volver al vientre oscuro y fresco del partido o de la iglesia. Y había un ambiente de intriga y confesionario que otorgaba a los rostros, en las frías madrugadas, un aire de irrealidad.Era casi medianoche cuando la sombra de Félix Gutiérrez se proyectó sobre la puerta del café. De acuerdo con sus costumbres había salido a dar una vuelta por la ciudad. Iba pensativo mirando el cielo estrellado, sin nubes. Intuyó que la noche era enteramente suya. Calculó su desmesura, y se abandonó a la felicidad del verano que por fin había desplazado a las lluvias. Poco a poco las calles se quedaron desiertas hasta la quietud. Apenas cruzada la puerta se dio cuenta del error. El placer del verano, del paseo, murió en su garganta. El café estaba lleno de gente. Sentado detrás del escenario, mirando con disimulo, Félix pidió una Club. Advirtió que en su inmensa mayoría el público estaba compuesto por cuarentones decididos a emborracharse antes de medianoche. Gente experta en afrentas y viejos rencores que iba allí para herir con lengua viperina a sus vecinos. Años atrás, cuando soñar no era una tarea vergonzosa, había compartido con ellos comida china, botellas de Trópico, sueños hechos de retazos musicales, pero con los años había terminado por suprimirlos de su vida. Odiaba tener ataduras con el pasado, con esos tipos deshechos por el alcohol y la amargura limitante del fracaso que también podía ser el suyo. ¿Espíritu de salvación o cobardía? No lo sabía. Pero algo había cambiado en la ciudad. Para Félix lo fundamental era seguir adelante, con gesto dolorido y un poco cínico, pues había decidido prescindir, sin grosería, de los sueños ridículos de aquellos artistas de café. En todo caso lo que determinaba ese sentimiento de caída, de impotencia colectiva, era el hecho de haber alimentado con sus borracheras la veleidad de esos tipos o, tal vez, su propia mediocridad. De repente la vio junto a la pequeña barra del fondo, con la vista puesta en el público. Tardó un poco en distinguir los rasgos de su cara. Debía de tener unos treinta años. Usaba zapatos de tacón dorado y vestía un ceñido pantalón de terciopelo rojo. Gipsy se puso a cantar, echando hacia atrás la cabeza, con los labios pegados al micrófono, y cuando iniciaba una canción adelantaba su quijada prominente, sin gracia. Entonces se tornaba cruel y envejecía a pesar de llevar el pelo corto y brillante. Félix terminó la cerveza, prendió con descuido un cigarrillo. Ella siguió cantando con gesto engañoso, embadurnando de amor al público de la sala. El dueño, evitando la vergüenza de tener que mirarla, revolvía cabizbajo un trozo de hielo en un vaso. Antes de descender del escenario Gipsy hizo una leve señal con el brazo, retrocedió misteriosa hasta la penumbra, preparada ya para recibir los aplausos, pero por más que se había esforzado en dotar de ritmo a la canción, el terciopelo negro de su voz había sido poco convincente. El poeta calvo y de ojos lustrosos abandonó la compañía de un melenudo con lentes de aro cuyos ojos estaban tan muertos como los de un pez, y a quien le estuvo hablando en voz baja, para sentarse a la mesa con Félix. Entre tanto Gipsy había avanzado con lentitud hacia él, y exigiendo total atención, casi fervor, lo señaló con sus largos dedos a tiempo que su voz se elevaba indecisa, sentimental, sedienta de aplausos. Félix miró sin disgusto al poeta, creyendo adivinar en el gesto condescendiente de su mano una cierta condición de estatua y de poeta de almanaque. Fue cuando le dijo, tomándolo del brazo: — ¿Verdad que es hermosa? Félix tomó el vaso y apuró de un trago la cerveza. Luego empezó a mirarlo con atención, como marcando la distancia que había entre los dos, separados ahora por la edad y el humo del cigarrillo. En el grupo había un excelente saxofonista. Llevaba boina y tocaba con aire ensimismado, sin poner mucho énfasis, inclinado con devoción sobre su instrumento y completamente ajeno a las canciones de Gipsy, a los requiebros insinuantes de su voz. Por lealtad a la irresponsable trama de su vida, por un recurso tan gastado como inútil, Félix había decidido participar en la farsa, pues al fin y al cabo era parte de ella, de modo que esa noche y la siguiente, cuando Gipsy Rodas culminara su actuación, él comenzaría a aplaudir entusiasmado, mientras ella sonreía con expresión extraviada. Desde un rincón apartado del café Gipsy estaba disfrutando de los aplausos. Parecía haber alcanzado momentáneamente la gloria. — Ella es tan terciopelo negro —dijo el poeta con la cara vuelta hacia Félix, ofreciéndole una insólita caricatura de la tristeza—. Por fin tenemos una cantante propia. El dueño se acercó a la mesa, lamiéndose el bigote con la punta de la lengua, y declaró con despreocupación: — Tanto alboroto, pero si es boliviana. — ¿Boliviana? —preguntó Félix. Como un inesperado anuncio de televisión, Gipsy volvió a la mesa improvisando una sonrisa, tomó asiento junto al oeta que ahora fumaba en boquilla, pidió vino blanco y después de haber examinado con amor a quienes la inventaron, exagerando su leyenda, respondió: — Por eso quiero hacerme una fotografía junto al mar. Y en ese momento, con el cigarrillo a punto de apagar, Gutiérrez comprendió que aquellas palabras estaban dirigidas a él. — ¿Han pensado en la imposibilidad de ver el mar? —dijo con voz impostada el poeta—. Deber ser algo terrible. — Gutiérrez, tienes que hacerle una foto —dijo una escultora, un tanto ofuscada por el trago pero sin malignidad. — El agua aquí nos viene con la lluvia —replicó Félix–. A menos que vayamos al Machángara... — ¿No fue allí donde apareció asesinada una adolescente? — Sí, en las piscinas del Sena — declaró Gutiérrez —. ¿Y eso qué tiene que ver? — Creo que hasta ganaste un concurso con esas fotos— dijo el poeta, apuntándolo con la boquilla. Félix apuró la copa pensativo. Gipsy se volvió hacia él, sin violencia, con ojos expectantes, y supo entonces que su suerte estaba echada, porque sin duda tendría que acatar aquel compromiso con ella y con la totalidad del mar, y por un instante creyó que el alba se había detenido en un extremo del café. Al cabo de unas horas se extrañó de haber llegado caminando hasta el estudio, donde bajo la luz aumentada de la alcoba aún parecía seguir latiendo el sueño de la mujer.
Pasó un mes. El verano se había estancado dulcemente. Hubo amaneceres acompañados por la luz que venía de la plaza, también hubo frecuentes y animosas visitas al café. Félix se concentraba en su trabajo, sobrellevando agradecido, casi con calma los reveses de su oficio. En realidad ya no esperaba nada del verano. Iba cada mañana al trabajo, después de haberse bañado y perfumado las mejillas con colonia. Por un tiempo hizo tantas fotos que se olvidó de sí mismo, volvía una y otra vez sobre inútiles negativos, hasta que acabó por confundir esos rostros sin historia y se acostumbró al aire viciado y con olor a químico del estudio. Con destreza, y utilizando cualquier recurso, Félix modificaba la postura de aquellos clientes empeñados en representar un sueño tan precario como la foto que estaba a punto de hacerles, mientras afuera el sol mordía enfurecido el asfalto de calle. Durante esas veladas hizo toda clase de fotos: dulces novias engordadas tras los velos del embarazo, burócratas habituados a cubrir con una carpeta los puños raídos de su camisa, militares envarados, y niños tan asustados como sus abuelas. Pero ya no era la época en que hacía fotos de escaleras o de patios inundados por tanta luz irreverente, con la esperanza de hacer un inventario de la ciudad, exaltándola en cada foto y como para despertarla del sueño en que vivía. Eso había quedado atrás, cuando andaba con pelo largo y se hacía pasar por artista. Tampoco eran los tiempos difuntos y tal vez felices —porque era otra ciudad, una ciudad lejana ya— en que se había impuesto como tarea modificar sin artificio y con una buena dosis de improvisación el rostro de Eva. Amparado por el brillo de la lámpara había resuelto dar el nombre de Eva, la luna y la Ciudad a esa fotografía. Ahora sólo podía liberarse en la indignidad del trabajo, porque había dado a su vida un ritmo moderado, sin excesos, contentándose con hacer fotos vulgares y por compromiso. — Es posible que esté acabado, pero les aseguro que voy a traer el mar hasta aquí— comentó una noche de agosto en el café —. Y a su orilla, voy a fotografiar a Gipsy. El poeta, al escucharlo, meneó lastimosamente la cabeza. — Hace años hubiera festejado esa locura, pero a estas alturas resulta ridículo —dijo el poeta. Fue cuando empezó a buscar el mar. Lo buscó en sueños, sabiendo que no estaba muy lejos de encontrarlo. Desde la infancia había conservado el recuerdo inalterado de una playa, en la que hubiera podido organizar la realidad a su antojo hasta someter la figura de Gipsy a la indiscreción de su mirada. Lo siguió buscando porque cada vez creía estar más cerca de él. En esos días compró algunos libros de viajes, y sin darse cuenta aprendió muchas cosas sobre el mar. Aparte de eso, Félix vivía recluido y sin acatar horarios. Soñaba con el espíritu de los puertos donde hasta es probable que alcanzara sus deseos: ver a Gipsy Rodas con la cara vuelta hacia los muelles. Pero a su capacidad de viajero inmóvil que no era sino otra forma de soñar y seguir viajando, había que sumar la de empeñoso bebedor. Visitó sin hacer distinciones lugares tan apartados y diversos como Nueva York, Lisboa y Hamburgo. Con toda seguridad viajó a Dinamarca, después agregó Marsella y Liverpool a su ya largo recorrido. Estuvo en Buenos Aires, Valparaíso, y presenció un crimen en Veracruz.Es cierto que nadie le había preguntado por la fotografía de Gipsy. También es verdad que nadie le pidió explicaciones aunque todos presentían su impotencia de fotografiarla en esta ciudad junto al mar. Para Gutiérrez la vida se había vuelto lenta, indecisa, pero a veces se detenía en las páginas del diario. Una mañana localizó un artículo en la sección de Culturales. Al comienzo lo leyó sin interés, pero a medida que se aplicaba en la lectura algo le llamó la atención y fue cambiando de actitud. J. Vásconez, un hombre imposible y con pretensiones de convertirse en el nuevo cronista de la villa, había escrito en el diario esa mañana: «A estos altos puertos de la nada, los Andes, a la insondable cordillera jamás llegará el mar. No, nunca veremos entrar un barco en las dársenas del puerto a menos que empecemos a soñarlos...» Es posible que la idea haya venido por tierra, pero poco importaba si vino por mar: porque para Gutiérrez todo ocurrió como un relámpago. Esa madrugada no pensó en nada, sólo en la mujer, era como una fotografía que ya hubiera sido tomada. La ciudad había acumulado tal cantidad de polvo durante el verano y el ambiente se hizo tan opresivo que hasta los arupos perdieron su brillo inicial. Félix reiteraba sus visitas al café, y se entregaba con furor a los rituales del viernes por la noche. Por un tiempo anduvo dando tumbos, descuidó el trabajo y se comportó como un poseído. En su mente había llegado a ver la escena con absoluta claridad. Félix deseaba inscribir a Gipsy en sus sueños. Hubiera deseado convertir su pequeña cabeza en una de esas imágenes invasoras, anónimas, demenciales que dan la vuelta al mundo en las páginas del Herald o de Paris Match, y componer con exactitud y mediante el lente de una cámara un retrato hecho a plenitud: porque sólo así Gipsy Rodas terminaría por comunicarnos más de lo que creíamos saber de ella. Y no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta del error que había cometido, al haber dudado de sí mismo, incluso de su capacidad para llevarla con su imaginación junto al mar. Apaciguado, como obedeciendo a una voz interior, Félix se trasladó hasta la Villaflora. El sol actuaba como un cristal suspendido del cielo segregando un resplandor difícil de soportar. Al adentrarse por el barrio le invadió la calma. Luego estuvo golpeando un rato la puerta, al tiempo que miraba por encima de la valla los bordes de una playa que conducía hacia las aguas muertas del río. El hombre abrió la puerta, lo examinó sin sorpresa desde la penumbra y, sin decir palabra, le hizo pasar. — Caramba, Gutiérrez —dijo Dottinga, mientras avanzaba por el corredor —. ¿A qué se debe el gusto? Era alto, encorvado, tenía rostro lampiño, y bigotes tan marcados que daban la impresión de ser pintados. Dottinga no había cambiado. Nació viejo y tal vez estaba muerto, porque no supo ni quiso enfrentarse con la vida. Fue como si Félix y el hombre ya se hubieran visto en el café, como si se conocieran de una vida anterior. No hubo sorpresas, sólo un poco de confusión. Entonces le preguntó, con miedo, si aún conservaba el cuadro. — ¿El que hice para el teatro? Por discreción no quiso seguir hablando. Extrajo un cigarrillo y lo encendió con aire contrariado. Se sentó pesadamente en un sillón. Tenía los brazos cruzados, estaba despeinado, sucio y con un gesto de agravio en la boca. — No creo que tenga ningún valor —dijo Dottinga, haciendo temblar el sillón—. Usted siempre fue un tipo extravagante. Le aprecio por eso, pero ese cuadro no vale nada. Tengo otros mejores. —Sólo déjeme ver ese cuadro —dijo Félix con determinación. Mientras avanzaba por el pasillo iba pensando en la próxima fotografía, en la mujer vestida de lila junto al mar. Dottinga, sin atreverse a contradecirle, lo llevó hasta un galpón situado junto a la tapia de la casa vecina. Al entrar, Félix hizo un rápido balance de los cuadros sin terminar apilados contra la pared. Impetuoso, agitado por altas y espumeantes olas, estimulado por una luz que provenía de la claraboya, como si hubiese emergido del fondo de la pared, el mar estaba ahí y ahora Félix podía contemplarlo, incluso llegar hasta el borde de las olas. Todas las expectativas aumentaron con la visión unánime del mar. Por un segundo se sintió aliviado. Algo jubiloso triunfaba dentro de él. — Es justo lo que andaba buscando —dijo. Después de haber explicado su plan, Félix pasó con delicadeza una mano por la superficie áspera del óleo. Dottinga aplaudió la ocurrencia. Se resistía a creer tan descabellada historia, pero fue a buscar una cerveza para celebrar. Mientras tanto, Félix Gutiérrez lo esperaba impasible frente al mar. Al día siguiente, esperanzado, Félix acudió sin demora al café. Pero Gipsy no estaba allí. «Tiene algunos contratos», sentenció el dueño con familiaridad. Félix hizo un gesto con la mano, sin entrar en detalles. Así que esa noche ella no estaba allí para escuchar. Era más exigente y ávida de aplausos de lo que cabía suponer. O tal vez necesitaba juntar dinero. Por eso había salido de viaje y seguramente se hospedaba en una modesta pensión de Portoviejo. Félix Gutiérrez no volvió a hablar del asunto. Aceptó con discreción y en silencio a los asiduos del café, soportó con serenidad las impertinencias, y así recobró la disminuida visión del verano: conservaba las olas y la luna como un recuerdo exagerado para ella. Dos días después, el poeta le informó que Gipsy ya había vuelto. Félix se dirigió al hostal los Alamos, en la calle Esmeraldas. Lo recibió en el hall y charlaron. Ahora ella solicitaba una ciega admiración de su parte, por los éxitos obtenidos en provincia. Temblando, Gipsy le contó que habían llegado numerosas tarjetas de felicitación, ramos de flores, mensajes enviados por hombres enamorados y anónimos. Pensó que ella exageraba un poco, pues tenía propensión a desvirtuar con la mirada lo que estaba diciendo. Fue cuando a Félix se le vino a la cabeza la idea de hacer una leyenda de Gipsy. Al fin y al cabo era la misma sustancia con la que se hacen las ilusiones y las fotografías. Félix habló por fin de su proyecto. Gipsy midió sus palabras, sintiéndose confundida por lo que dijo. Temía haberse rendido demasiado pronto, sin resistir, a los intereses de ese hombre. Adivinó que no había ido para buscarla sino que iba tras su propia ficción. Pero Gipsy necesitaba creer en él. Pudo apreciar en sus ojos una dolencia, una suerte de lujuria: esa forma insana que tienen algunos hombres de encerrarse en una obsesión. — En el café tengo un sueldo seguro —dijo Gipsy, cambiando de tema. Acordaron la cita para el día siguiente. Esa noche, mientras preparaba la cámara, las películas y los reflectores, Félix tuvo una idea luminosa: Gipsy Rodas, por fin iba a ser inventada. Dottinga había dejado la llave en la ranura de una ventana. Al entrar percibieron el olor a mugre y pintura. Félix la vio avanzar con torpeza hasta el borde fragmentado de la tarde donde la luz había empezado a dilatar su figura hecha de contrastes. Llevaba anillo en la oreja, y tenía el pelo escaso y en forma de púas. Con lenta premeditación había levantado el brazo, para que los senos abultaran debajo del vestido. Ahora se entregaba con expresión vacía a su mirada. Mientras ella iba y venía por el estudio, Félix no pudo dejar de recordar el comportamiento endurecido y resuelto de una maestra de escuela. De repente oyó un ladrido lejano y luego pasos en la calle. Oyó los tacones de Gipsy moviéndose por el embaldosado del estudio. Ignoraba el significado de lo que iba a hacer, pero sólo disponía de unas horas. Consideró necesario tranquilizarla. Félix trató de sonreír. Retiró algunas cosas, examinó de nuevo el cuadro, dispuso las luces y empazó a mirarla a través del lente de la cámara — Escúchame bien —le pidió—. Quiero que te pongas delante de las olas. Voy a dejar abierta la puerta, para que entre un poco de luz. —Es mejor la penumbra—aconsejó Gipsy con delicadeza—. Así voy a salir caminando por un puerto al atardecer. — ¿En un puerto? —preguntó Félix sin hacerle mucho caso. Félix se asomó a la única realidad visible. De no haber sido por el ruido producido por el obturador de la cámara, y por la visión simultánea de la mujer avanzando hacia las olas, y el fondo estático del cuadro, se habría sentido, por unos instantes, frente a la playa devastada de su infancia. Gipsy permaneció de pie, sin mojarse, hasta que se puso a mirar hacia el horizonte hecho de rocas, espuma y olas. A Félix le pareció que al fin se estaba cumpliendo un deseo: fue cuando ella empezó a cantar, un canto de sirena desvelando el secreto del que ambos habían participado porque lo demás era asunto de la cámara y un pedazo de papel. Un día Gipsy abandonó el hostal los Alamos y siguió de largo, sin despedirse. En el café se sintieron defraudados. Para ellos se trataba de una traición. Gipsy había partido en bus hacia la frontera. Alguien dijo que había conseguido un contrato en Piura. Félix podía imaginar, fumando en el estudio, las ciudades donde se detendría a cantar. Ciudades a las que él nunca llegaría. En su ausencia todos sintieron que la noche se inclinaba con furor hacia el alcohol. Hubo apuestas, divagaciones, habladurías. Se habló de un amor contrariado. Lo cierto es que el café, sin su voz, se volvió tan nocivo como el verano agonizante. Cuando Gipsy partió, sin decirle adiós, el poeta se hundió en un mutismo lacerante. Es seguro que para todos, para los que negaron la voluntad de sus deseos –escultores, ratas pintores – y para los que iban al café ella estaba muerta, proscrita, por haber abandonado la ciudad. Pero para Félix Gutiérrez, afortunado protagonista de esta historia, y para quienes acudían a diario al estudio, Gipsy Rodas proclamaba el triunfo de su sueño desde una fotografía colgada al pie de la escalera, donde ella aparece junto al mar aunque nunca estuvo allí.
[1] Publicado en la editorial Acuario, Quito, en 1994 con grabados de Ismael Olabarrieta. Actualmente, el cuento forma parte del libro Estación de lluvia, publicado por editorial Veintisiete Letras, en Madrid, 2009 © Copyright 2013 fotografía Carlos Pozo |
Javier Vásconez |