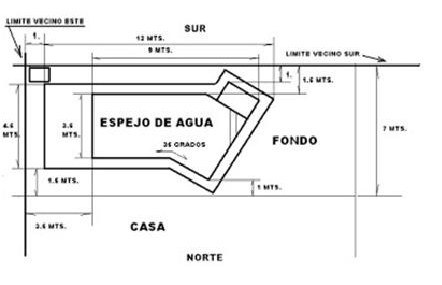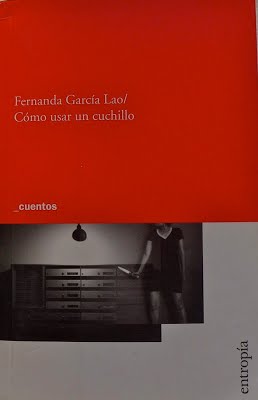Fernanda García Lao chalet (epístola punk)
Querido Lagarto inconmensurable tendido al sol: Tu idiotez inmensa apuntaba hacia mi pelo. Tirado en mi reposera como un cerdo calcinado, chorreaba y me gratinaba por vos. Alojado en el miedo de no estar así infinitamente, intenté zambullirme en tu cerebro, sin entender el código. Cómo empezó a apoderarse de mí este cansancio, no sé. Aunque pensándolo mejor, mis padres me instruyeron bien en el aburrimiento. Invirtieron su dinero en este cerebro que hoy se descompone bajo la sombrilla. Lo que yo necesitaba era un cuerpo cargado y denso, como la voz de mi abuelo. Por eso me casé. Por tu timbre. Ahora, ya no tengo nada. Lo sabía, todo es momentáneo. Ya no tengo nada que decir, lo supe desde siempre. Se secaron mis ideas a base de baños de sol. Era mejor cuando estaba anudado en la inconciencia de mi lado virgen. Ahora estoy conquistado, soy obediente, casi domestico. Dejé las calles por el relajo de zona norte, por el color que toma la carne, esa tonalidad de churrasco feliz que caracteriza al burgués medio. Y me equivoqué. Tuve que imaginar que me abrazaba a alguien para sentir mi encanto sexual fluctuando por encima de nosotros, llamando como una marquesina iluminada para el espectáculo jugoso. Al número equivocado. Porque vos, tan lustrada, con la mirada aceitosa y las arrugas instalándose a lo largo de tu cuerpo, eras una misión imposible. Sin olvidar a las lagartijas nerviosas jugando a tu alrededor. Yo me debatía entre enseñarles a nadar o constituir una sorpresa con alguna señorita sobre la cama. Cuando me alejaba de vos, ese pedazo de sensaciones sin rumbo fijo, divagaba por escotes imaginarios o me veía en Aspen, lejano y deportivo. A veces, estábamos cenando y te acompañaba con gestos de interés, simulando que te prestaba atención. En otros momentos, hacía lo contrario. Me empeñaba en hacerte sentir una extraña sin motivo. Sólo para resaltar que hacía frío en mi pecho, aunque me derritiera al sol y luego nadara en sunga. Como un aguijón, tu cara nos traicionaba y ya todos nuestros compañeros de tenis debían saber que no hacíamos el amor. Nunca. Mi oficina es un cubículo gris perla con aire acondicionado. Como una trampilla para ratones. Un metro y medio cuadrado dispuesto de tal forma que dan ganas de vomitar. Sentado ahí, percibo la desgracia a mí alrededor como un cáncer contagioso. La nada es un lago dulce donde todos están dispuestos a meterse. De pronto un día te llega hasta el cuello y ya no hay orilla. Ni cuello. Ni nada. Nunca viniste a visitarme. Te tenía enmarcada, con la viserita que trajimos de Cancún. Y te miraba durante horas, recordando las 24 cuotas. Hace un par de meses, Alberto se introdujo disimuladamente en mi reducto y me aconsejó ser su mano derecha mientras miraba tu retrato. No pude concentrarme en su propuesta. Siempre que lo observo, sus dientes son lo único que me entusiasma de él. Amarillos, torcidos, gonorreicos, tan presentes que lo hacen desaparecer a él primero, y a sus estrategias después. Tuve ganas de golpearlo y de decirle que su boca apestaba. Pero disimulé la náusea y lo invité a almorzar como una forma de autocastigo. Siempre termino comiendo con Alberto. El pan pegado en sus dientes de abajo, trabajando aceleradamente en su descomposición, se constituye en una imagen conmovedora. Es como tu cuerpo, lo detesto y sin embargo termino hablando bien de él y echándome la culpa. Los dos recostados respirando al compás del reloj de la mesita. Los dos sentados en cualquier parte mirando hacia un punto fijo, pero con una sonrisa que confunde a los demás. Sobrevivir a eso. Volver a la pileta y tirarme con furia sobre tu cuerpo. Hundirnos por un instante y encontrarme con mis pies y con tu torso, desnudos sobre la colchoneta naranja. Eso quise. Deseaba que nuestros miembros desfilaran frente a mí como un ejército de carne desnuda. Pedazos de caderas, pelos alargados y planchados por el agua. Pero vos no entendiste la poesía. Te repusiste rápido y me insultaste entre burbujas, pataleando en dirección noreste. Me quedé hundido simulando una muerte celeste, tocando a la sirena del fondo. Nos besamos ella y yo. Mi panza aletargada se colocó sobre su pelo y no la soltaba. Nos morimos mutuamente y luego yo subí y ella se quedó fría como siempre. Ocupando tu lugar. Ese fue el relámpago que electrizó mi fracaso. Me vi como a un desconocido. Y sentí compasión. No soy un mediocre. Yo era hermoso y besaba a las chicas con un trago en la mano. Tuve sexo lírico, épico y profano. Pero en algún momento empecé a necesitar algo más que rubias enfundadas en cuero. Una vez que uno ha visto un culo, ha visto todos. Culos como pan árabe, culillos de avena algo vapuleados, o duros como piedras. Todos terminan por provocar el mismo resultado en mí, excitación primero y hastío después. Deseo encontrar alguna noche uno distinto, con dos rayas, la clásica vertical y una más, perpendicular a la primera, que convierta aquello en un damero. Esa es la razón por la que he desnudado a tantas señoritas. La búsqueda del imposible. Te lo digo sin pretensiones. Para que lo sepas, simplemente. También aprovecho para decir que me molestó bastante tu planteo. Eso de estar en desacuerdo con los tintes dramáticos, palabras textuales, que estaba cobrando nuestro matrimonio. Pero lo que más me dolió fue que me pidieras el chalet para pensar y recomponerte del episodio de la pileta. No me parece justo haber sido relegado al dos ambientes del centro. Pero Acepté por cortesía. También les prometí a las lagartijas que las iba a pasar a buscar el fin de semana y ellas apartaron por un instante sus breves caritas de la pantalla plana y televisiva. Me miraron sin entender la gravedad de los hechos. Nada les importa. Hemos criado a tres naderías. Pensé en desaparecer y no pagar más ninguna cuenta. Esa pequeñez se convirtió entonces en un motivo para seguir viviendo. A veces una nimiedad te salva. Empecé a practicar los detalles de la huida. Pensé en Las Canarias o en algún paraje desolado de la Puna. Visité un par de agencias y mentí, como cuando era joven. Yo tuve una novia y un seiscientos. Recorríamos en el verano la geografía provinciana, apretados y malolientes, enjugados por el deseo y la falta de espacio. Fui hippie. Ahora quiero ser punk. Le dije al empleado que estaba buscando a aquella marioneta sexual que justificó mi adolescencia y el tipo me miró y me contó que hacía un año que no tenía erecciones. Quedamos en encontrarnos a la salida del trabajo. Ezequiel es un hombre con forma de hongo. El pelo arqueado y el abrigo le dan esa apariencia. El tipo tiene una cochera pero vendió el auto, así que instaló unas sillitas de viaje y una heladera para sentirse solo, pero en otro lado. Juntos llegamos a la conclusión de que había que enamorar a alguien para seguir viviendo. Como no se nos ocurría nadie, él te propuso. Volví al chalet con una sonrisa y fui recibido por tu camisón. Me miraste con cara de pasemos primero por la cama y después vemos. Hice lo que pude y descubrí que estabas más atlética o menos aburrida. Alabé tus senos y me aceptaste de nuevo en casa. Después contemplamos insistentemente a las lagartijas, como padres de película cursi, que se debatían contra el agua y salían a respirar igual que truchas eléctricas. Éramos una familia triste, a pesar de mis esfuerzos. Invité a cenar a Ezequiel, con la excusa de que estaba mal. Recuerdo perfectamente cada detalle. Era una noche perfumada e ingenua que contrastaba con mis pensamientos de perturbado. Ezequiel estaba dispuesto a todo y te besó en la mejilla muy cerca de la boca, disculpándose después por la osadía. Bebimos algo fuerte y nos sentamos en las sillas en dirección al jardín. Él no dejaba de mirarte y yo observaba cómo tus pezones apuntaban al desconocido con descaro. Serviste whisky y ya no distinguía tu cuerpo de las manos de Ezequiel. Creo que dormí un rato. Cuando abrí los ojos no había reunión. Las luces estaban apagadas, temí que él hubiera fracasado. Enfilé hacia nuestra cama. Descalzo y decadente. No estabas allí tampoco, pero no tenía ganas de buscarte. Dormí ampliamente hasta el mediodía. Última semana de vacaciones. El lunes debía volver al cubículo. Las lagartijas estaban con paperas así que les leí cuentos absurdos con príncipes que no tienen texto, sólo besos demoledores. No regresé a la ratonera. Mandé mi renuncia por fax y vos ni te diste cuenta. Por qué tenía tanto sueño. Padecía de bostezos incontenibles. No podía reprimir el aburrimiento. Me encerraba con el deseo de dormir la siesta, pero esta familia es muy ruidosa. Todos producen fenómenos a su alrededor. Música, televisión, computadora, batidora, puertas, chapuzones, peleas, portazos, llamadas a comer, a bañar, a dormir. Después del evento nocturno, te sentía ajena y me empezó a gustar. ¿Habrás besado a Ezequiel? Esquivabas su nombre y su recuerdo. Yo intentaba sacar el tema para analizar tus respiraciones o un brillo sexual en alguna parte de tu cuerpo. No descubrí nada concreto. Visité la agencia de viajes. Ezequiel se hacía el empleado del mes y no me atendía. Quedamos en encontrarnos a la salida. Deambulé como un adolescente errático. Estaba excitado. Imaginaba aquella noche. Mientras yo dormía, ustedes eran absorbidos por la morbidez de sus cuerpos ligeros de ropa. ¿Fuiste arrinconada en algún lugar mullido? ¿Ezequiel te hizo objeto de sus pasiones? ¿Te dejaste incubar por el extraño, pero casi no sentiste nada? ¿Habrás cantado el himno junto al mástil erecto? Volví a la agencia con un ramillete de preguntas, pero Ezequiel se había retirado. Regresé a casa dispuesto a derribarte. Romperte la blusa. Creo que en el camino empecé a sentir algo. Hacía siglos que tu cara era un disparate, sin embargo empezaba a tomar forma. Con esfuerzo recordaba tus ojos o tus mejillas. Creo que hay algo sucio en tu persona. Se te intuye la humedad y el jugo. Tengo una sed terrible, me voy a atragantar y voy a dejar que me mojes los zapatos. No estás. La empleada repite algunas frases que no cierran, llenas de suspenso. Comienzo a sospechar que nuestros planes han funcionado. Ahora estamos los tres enamorados. Pero a mí me han dejado afuera. Sin embargo me siento novedoso. Animado por ese débil sufrimiento que se empieza a ramificar y a producir sensaciones. He llegado a cantar en el auto.Se me ocurre buscarlos en el refugio. Llego a la cochera. Está cerrada y se escucha una música melosa y facilista. Vuelvo al chalet sonriente. Ahora sé que tenemos algo. Ya no somos como el resto del barrio. O tal vez ahora somos todos iguales. Me lanzo a la pileta y hago tres largos. Me siento un hombre maduro con aristas. Tengo cosas que ocultar, no soy un llano. Mi mujer es besada por un hongo que goza de mi confianza. Beso a las lagartijas. Cómo empezaron a apoderarse de mí estos celos. Me hago el anglosajón cuando en realidad me molesta saber que prefieres a un idiota. Ezequiel no sabe hacer nada. Él mismo lo confesó sin presiones cuando bebíamos en la cochera. Por fin te presentaste en casa. Decidí golpearte porque no soportaba el olor. Ezequiel es un cochino. Tenías su baba en el cuello. Rompí a llorar. No tenía otra opción. Estabas muy adulta con el ojo morado. No me contestaste el cuestionario que disparé sin interrupciones. Por eso te odio y te lo repito maniáticamente como un organillero. Soy un ser despreciable. Llevé las cosas al caos para salir lastimado, herido de bala o besado y amado con ternura. Pero te doy pena. Eso dijiste. Me fui. De pronto me descubrí yéndome cuando en realidad no quería irme. Volví. No sé qué hacer conmigo. El lunes no pienso hacer nada productivo. Y si después de leer esto no volvieras, prendería fuego al chalet y me sentaría a mirar. Las lagartijas me vitorean en este instante. Te insultamos a coro mientras arrancás la camioneta. Pero no con mala leche. Creo que han despertado. Hasta apagaron la tele. Ser padre es eso. |
|
|