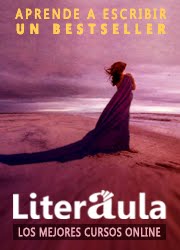Un destino inaplazable Por Juan Carlos Moya Escritor y periodista ecuatoriano El escritor escribe contra sí mismo, contra su debilidad de pequeño individuo, fragmento de la galaxia que rueda y rueda bebiendo todos los días copas de paranoia literaria. Las dudas acaban con el escritor, lo golpean bajo, le aflojan las rodillas y lo dejan a merced como un títere sin hilos, un despojo sobre el escenario, sobre la hoja en blanco. Cada noche, mientras las sombras devoran sus ojos, el escritor pierde y recupera la luz, surca olas incompresibles, halla un adjetivo, un verbo, y es feliz. Pero enseguida la armonía se rompe con la imperfección y el fuego interior crece con la rabia y la impotencia. El escritor no tiene tiempo para mirar un espejo, un espejito en los diarios, los espejos de la feria. El escritor anacoreta, el escritor eremita, abomina el carnaval de la farsa y la barbarie, se incomoda con sus danzas de monos, procura (aunque no lo logre) huir al refugio de su pequeña cabaña. El escritor batalla consigo mismo, y no alcanza el sueño, es un solitario tropezando con las ramas del oscuro sendero. Nadie lo salvará. ¿Quién podría echarle una voz de auxilio en el bosque? ¿Quién le ha impuesto esta condena? ¿Condena? Mejor sería decir —lo ha dicho el sabio Borges— un destino inaplazable: escribir cada palabra, pulir la tosca piedra, buscar agua dentro de ella, enceguecer encontrando ese capítulo y cambio de luz que lo salvarán del insomnio y la ansiedad. Porque al escritor no le cabe nunca el sueño realizado. Quemará siempre sus naves y volverá a empezar, como una fiera herida en la noche salvaje, olfateando una llave, el final del secreto. El escritor intentará huir de sí mismo, pero el destino no admite treguas, y su vida será volver a girar sobre la misma hoja ya escrita mil veces, hasta enloquecer y fallar, hasta sentir que la derrota es la publicación. El escritor se aísla, no quiere saber del mundo y se mete en su cama, como Juan Carlos en Uruguay (al principio), y luego en su pieza de Madrid. El escritor se niega a dialogar con un periodista, porque no quiere ayudarle a terminar la entrevista, como lo hizo el mago de Buenos Aires, hombre barbado y feliz como un niño en su bestiario, en su rayuela. El escritor no sabe calcular el álgebra del poder y la corte de sus perros, como lo probó el maestro ciego de El Sur, cuando el gobierno de turno lo designó: «Inspector de mercados de aves de corral». El escritor muere tuberculoso, abominando sus manuscritos, como lo padeció K, el iluminado de Praga: joven genio sin esperanza. Nadie sabía en su oficina que K era un escritor, amante de los repetidos vasos de leche, aplastado por la palabra de su padre, atormentado por el ánimo de borrar su propia imagen con un puñado de palabras. ¡Quémalas! ¡Destrúyelas!, había pedido a Max Brod, su albacea.El escritor está dispuesto a tomar la escopeta y echar por la borda el Nobel, como lo hizo el rudo campesino que vivió una fiesta en París y también el hambre del amor. El escritor mira una noche la vastedad del negro y entonces toma un carbón más negro todavía y raya las constelaciones de su mapa literario, al levante y al poniente, como lo hizo Billy: bautizando a su reino como Yoknapatawpha County. Don Miguel nos enseñó que el escritor está dispuesto a comer un membrillo y enloquecer hasta pensar que su cuerpo es enteramente de vidrio y que su título honorífico es el de un licenciado. Presunto demente, solitario, ensimismado, hubo un escritor (de nombre Robert) que un día de Navidad de 1956 paseaba cerca del manicomio de Herisau, donde había sido recluido en los últimos tramos de su vida. Luego, alguien —quizá un loco— lo halló muerto sobre la nieve. Junto a él, veo de pie, en gesto luctuoso a Los hermanos Tanner. El escritor —aunque viva en un cuarto de corcho— no tiene tiempo para seguir perdiéndolo y va en busca de él, de la memoria que se hace humo en su cabeza. Porque el escritor no busca la frivolidad de su fatuo presente, y sabe que todo estilo es un barco que busca un muelle en la tradición y en los padres. El escritor viaja al fin de la noche y busca al día siguiente una bendición sobre la tierra. Su dolor es tan sencillo que a nadie importa. Y la pobreza y soledad que se aproximan no le asustan, porque es de los poetas nombrar las pérdidas y los fracasos. El escritor escribe contra sí mismo.
Escritor y periodista ecuatoriano. Premio Nacional de Periodismo Jorge Mantilla Ortega, por el conjunto de crónicas: «El oficio de vivir». Autor de la novela Caballos en la niebla. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano —fundada por Gabriel García Márquez— le hizo merecedor de una beca de estudios con Ryszard Kapuscinski, en Buenos Aires. Ha trabajado en prensa, radio y televisión. Actualmente se halla culminando su segunda novela. www.facebook.com/juancarlosmoyaescritor
|
LITERATURA >