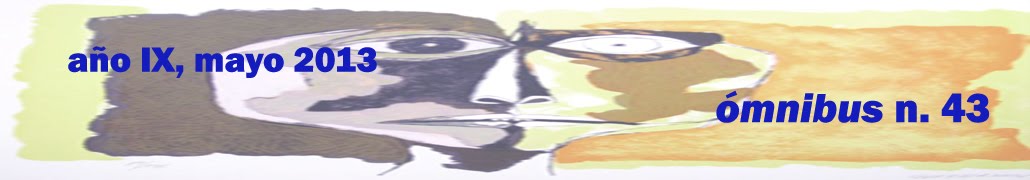Juan Carlos Moya(Cotopaxi, 1974). Escritor y periodista. Premio Nacional de Periodismo Jorge Mantilla Ortega, por el conjunto de crónicas: «El oficio de vivir». Autor de la novela Caballos en la niebla. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano —fundada por Gabriel García Márquez— le hizo merecedor de una beca de estudios con Ryszard Kapuscinski, en Buenos Aires. Ha trabajado en prensa, radio y televisión. Ha dirigido varias revistas, se ha desempeñado como asesor editorial, ha dictado seminarios de apreciación cinematográfica y literaria. Desde 1995, sus artículos y estudios relacionados con arte, cultura y comunicación han aparecido en periódicos, revistas y editoriales del país y del extranjero. Actualmente se halla culminando su segunda novela. www.facebook.com/juancarlosmoyaescritor
EL CRÁTER
El sueño empezó así: una muchacha de lentes —cuyo rostro no envejece y fue el amor— apareció en el aire sulfuroso de esa mañana, ante los ojos impávidos del Ingeniero y se puso a caminar por la orilla de la laguna. Después, una tormenta se desprendió del cielo y castigó la escena. Las aguas perdieron su perfección de espejo. Y al romperse, una luz azulada se elevó poderosa y viva. El Ingeniero imaginó a la muchacha corriendo desnuda bajo la tormenta. Era de esperarse que la soledad y el deseo también lo acosaran en el sueño. Pronto, el agua se detuvo y en el cielo lavado brotó el destello ilusorio de unas estrellas divagantes. Cuando el hombre y la muchacha se encontraron —sin salida el uno del otro—, la niebla los encerró con violencia y un súbito cansancio provocó en ella una sonrisa doblegada por la rutina. En otros tiempos, habitaba la esperanza y sus ojos constantemente eran agitados por la ansiedad. Hoy solo era —y quedaba— el tedio, una mujer tan vacía que era impensable otorgarle un sonido a su voz. Al Ingeniero le faltó la respiración, empalideció y empezó a sangrar por la nariz. Sin embargo, cuando se pasó las manos por la cara, solo había restos de arena. La laguna se hallaba dentro del cráter de un volcán. Y bajo la nubosidad brillante, el agua espejeaba como una esmeralda pulida. —Debes marcharte —exclamó la muchacha—. ¡Abandona el cráter! No mires atrás. —Tengo sed —respondió el Ingeniero, sin percatarse que se hallaba navegando la espuma de un sueño. Luego la contempló desconcertado. Parecía estar enferma o necesitada de alimento. El silencio cultivado durante años había lastimado profundamente su mirada. Sus labios sellados por la tristeza exteriorizaban una quietud impávida. Detrás de esos lentes negros, la muchacha parecía borrarse continuamente. Cerca de un pequeño muelle, delante de unos carrizales secos, el Ingeniero esperó envuelto en un óvalo de niebla y angustia. Estaba a punto de gritar cuando escuchó —perdidos en el polvo del sueño— los cascos de los caballos. Parecían decenas y bajaban desbocados por la pared interior del cráter, arrastrando piedras que rodaban hasta chocar unas con otras como cráneos humanos. Entonces fue levantado por una mano invisible y cayó sobre una montura. Buscó con las botas los estribos. Y antes de sujetar las riendas, el caballo ya se había puesto en camino por un sendero pedregoso que ascendía en zigzag hacia la ansiada salida del cráter. A un costado suyo la maleza se iba quemando y le pareció que el fuego lo devoraba. El caballo relinchó en medio del humo y se detuvo desorientado sobre una cresta rocosa. Desde allí, en tanto el polvo se volvía a asentar sobre el suelo erosionado, el Ingeniero observó la laguna allá abajo y se conmovió. El caballo siguió ascendiendo la ladera con dificultad. Ahora más lento y pesado entre los arbustos y la arena. Estaba agotado. Se detenía repetidamente en cada recodo de la ruta, al filo del abismo, resoplando. El Ingeniero levantó la vista hacia las nubes de gas volcánico, intentando vanamente atisbar el final del camino. En tanto el viento le abofeteaba las barbas, sintió entre sus piernas los agitados pulmones del animal: se inflaban repetidamente como bolsas de aire caliente, parecían estar a punto de estallar. Ya no daba más. Sus ojos estaban hinchados y se le doblaban las patas. Al parecer, hasta ahí habían llegado, a tan solo unos metros del aire vivo y libre que giraba en círculos afuera del cráter. El Ingeniero puso una mano en las crines y palpó el sudor que resbalaba sobre el cuero. En ese momento, de un lugar muy secreto, más profundo y secreto que el corazón, el caballo empezó a llorar. Eran leves sollozos como los de un niño, quebrados por el sufrimiento, mediados por largos intervalos al principio, aunque luego se volvían continuos y crecían cargados de dolor. El Ingeniero no aguantó más y despertó, prisionero de un resplandor agresivo y asfixiante. Era el sol del mediodía en Quito. Otra vez.
2
Después de almorzar algo breve, con la violencia de un fantasma gritando en su cabeza, el Ingeniero abandonó su casa, ubicada a poca distancia de una vieja iglesia con dos campanarios, adyacente a un cementerio. En la intersección de un pequeño mercado de frutas y un túnel que conectaba con el sur, tomó un taxi hasta las afueras de la ciudad, cargaba una mochila. «Brito», susurró mientras se recostaba en el asiento posterior del vehículo, indiferente al pobre paisaje que se atisbaba por la ventanilla. Desde hacía unos meses que no podía dormir por las noches. Su expresión alucinada, a la mañana siguiente, se hizo cada vez más patética, y quienes le vendían pan, leche o el periódico, recogían con recelo las monedas que él entregaba con sus manos temblorosas. Por esta razón, en la mañana, vencido por las píldoras o el licor, la depresión o la fatiga, lograba dos horas completas de sueño, que se sacudían con las turbulencias de pensadillas recurrentes, mientras reposaba sobre un colchón húmedo y viejo, tendido junto a una pequeña ventana que daba a un terreno cubierto de hierbas altas y charcas con sapos. El taxi avanzó dando tumbos por las calles mal asfaltadas de la ciudad. Al ingresar en el sur, una cortina suave de vibrante luz dorada peinó el bosque de Chillogallo. Y de los altos eucaliptos se descolgaron trinos de gorriones que ensordecieron por un momento sus pensamientos. Se apeó del taxi, a un costado de la fábrica, y volvió a reconocer el arrogante rótulo de metal sobre la fachada y la malla de alambre detrás de la cual un guardia vigilaba con negligencia, más concentrado en consumir su cigarrillo que mirar la calle. El Ingeniero se limpió las solapas de la chaqueta y se pasó la mano por el pelo escaso y rebelde. Recordó el primer día que había cruzado el portón de ingreso. Llevaba encima una corbata prestada y se encaminó hacia la división de supervisores con el aire de haber pasado varios años sentado ante un pupitre, enderezando la espalda a pesar de que sus hombros escuálidos se resignaban a derrumbarse. «Vengo a trabajar», exclamó. «Póngase el casco, son medidas de protección. Y siempre debe colocarse esto en los oídos». Pero las ocho horas laborales —además de las extras en fin de semana— paulatinamente fueron consumiendo sus nervios. El estruendo de las máquinas y las turbinas presionadas por un mecanismo asiático basado en el vapor y la presión, las repetidas humillaciones que le brindaba generosamente el supervisor —un muchacho veinte años más joven que él—, los inútiles y fingidos saludos de buenos días con sus colegas, que sin motivo aparente empezaron a repartirle odio y a sabotearle el trabajo, le dictaron la certeza que estaba hundido en la mediocridad. «Todos trabajan por una mujer o un hijo», se repetía, largándose a la casa con la mirada hundida en sus zapatos, caminando a prisa, fatigado por una sombra que le pesaba sobre la ropa. Transcurrieron algunos meses y se ganó con méritos el odio del señor Brito (soy el supervisor y no me gusta que me contradigan), de Andrés Barrionuevo (soy el coordinador de la planta, le advierto que usted no me agrada), y de cada uno de los mozalbetes perezosos e incompetentes de la bodega principal. La vida le parecía breve e intolerable. Cada vez que abandonaba la fábrica, con la chaqueta al hombro y fumando, pensaba que el camino a casa estaba cifrado por las rieles de un tren, y él tenía que seguirlas como si fuera un vagón destartalado. Por alguna desgracia oculta que él no descifraba aún, el odio del señor Brito lo perseguía a toda hora, y el menosprecio que le suministraban en esa fábrica estaba acabando con su autoestima. Cuando llovía, antes de que se termine la jornada, aceptaba mojarse un buen rato en el patio de la fábrica, mirando con tristeza infinita las mallas de alambre, como si fuera la telaraña de su propio destino. «No es un empleo, es una confabulación para humillarme, para aplastarme como a un insecto», murmuraba repetidamente en ese tiempo, y al llegar a casa, a oscuras, se tumbaba en el colchón, y buscaba rastros de compañía en el cuadro oscuro de la noche que se anunciaba en la ventana. Una mañana llegó con una manopla y pasó derecho a la oficina de Brito —un muchacho de baja estatura cuyo rostro sostenía una expresión desconfiada, profundas arrugas de ira en su frente y se había dejado crecer la barba en forma de candado alrededor de la boca de labios secos— y lo golpeó hasta fracturarle la mandíbula. «¡Esbirro!», exclamó el Ingeniero y se marchó. Fue despedido inmediatamente, sin ninguna liquidación ni seguro social. Y días después se enteró que Brito había dicho que lo habían encontrado robando dinero de la administración. A partir de ese día, la mala suerte se incrustó en el centro de su espalda como un alfiler. Y anduvo rodando por varios empleos: míseros y mal remunerados. Ocasionales, la mayoría de ellos. El Ingeniero empezó a creer en la palabra destino. Aunque bien sabía que la culpa era de Brito, el supervisor de la fábrica, que siempre lo localizaba y ofrecía pésimas referencias de él, procurando que sus nuevos empleadores lo echen a la calle. De este modo, una noche, insomne y embebido de rabia, mientras veía el reflejo gastado de su cara en el espejo, se le cruzó la idea de ajustar cuentas. —Son siete dólares —dijo el taxista, sin apagar el motor. —No le pagaré nada. Y si quiere llame a la policía —respondió el Ingeniero afuera del vehículo. El conductor amenazó con apearse, maldecía. Su cara se iba enrojeciendo y buscaba algo dentro de la guantera. El Ingeniero recogió un palo del suelo y reventó el parabrisas a golpes. Luego quiso arremeter contra la ventana del conductor, pero el coche ya estaba escapando en reversa. —¡Está loco! —gritaba el taxista, dando la vuelta al final de la calle, mirando asustado por el retrovisor. El Ingeniero soltó el palo, se acomodó la chaqueta y avanzó por un sendero de gravilla en forma de L hasta el portón. El guardia no lo reconoció: ¿la barba?, ¿el escaso pelo que tenía ahora?, ¿había envejecido muy pronto? —La oficina del señor supervisor está al fondo de la fábrica, siguiendo el camino de árboles. —Gracias. Aquí tiene mi cédula de identidad. Y lo dejó pasar. De pronto, dado el primer paso, empezó a llover. Los murmullos de la tormenta y del río —que bordeaba uno de los costados de la fábrica— se contraponían: a veces se escuchaba más el uno que el otro, era una pelea, un bullicio moderado por el viento. Con la nariz goteando y el pantalón pesado de agua, arribó a la escalinata y descolgó la mochila de su hombro. Cuando estuvo ante la puerta del supervisor, recordó su cara con aborrecimiento. Tocó suavemente con los nudillos y esperó. —¡Ingeniero! —vociferó Brito—. Usted no puede estar aquí. ¡¿Quién le ha permitido pasar?! El Ingeniero ya había sacado del interior de la mochila un rifle de cartuchos. Y entonces se escucharon cuatro detonaciones, seguidas y constantes. Luego de unos segundos, como si hubieran sido apenas unos relámpagos remotos cayendo sobre el río, se oyó el grito de una mujer y una detonación más. A medida que el Ingeniero ingresaba en el edificio se alternaban los gritos, los estallidos de vidrios y las detonaciones. Fue cierta la sospecha del guardia cuando pensó haber escuchado unos disparos, pero su sobrada confianza y su poco conocimiento de los fenómenos meteorológicos le hicieron pensar —así lo prefirió él— que se trataban de unos truenos. El Ingeniero estaba en el salón de juntas, en la segunda planta, sentado en el piso, rodeado de cadáveres. Cargó nuevamente el rifle. Permaneció pensativo, alternaba su mirada entre la expresión de horror que las caras de los muertos acusaban en sus ojos y la ventana picoteada por la lluvia. Entonces observó a lo lejos su antiguo escritorio. En ese rincón había pasado tantos años de su vida, coleccionando tardes inútiles, papeles, trámites y la burla y odio de sus compañeros de trabajo. Se puso de pie y caminó hasta el mueble. Sobre él había unos lentes de pasta de mujer, eran negros, aparentemente olvidados antes de una diligencia sin importancia. El Ingeniero los tomó con cuidado, como si fuera el cuerpo y las patas de un insecto extraño. En verdad eran peculiares y delicados. Era intensa la manera cómo los observaba, como si estuviera reconociéndolos, recordando o confundiéndolos con un recuerdo, con alguien que en el pasado disparó a quemarropa sobre su corazón y lo dejó vivo, pero sin vida. El ambiente quedó ensordecido tras los disparos. El Ingeniero levantó los lentes en el aire y echó un vistazo a través de los cristales de aumento: la realidad estaba deformada y tenía una apariencia grotesca, combinada de sangre y muebles de oficina. Sin apresurarse y como si sus movimientos estuvieran acentuados por una fría exactitud, el Ingeniero se guardó los lentes en un bolsillo y acostó el rifle sobre el escritorio. Luego tomó el teléfono y llamó a la policía. —He matado a la gente que me hizo daño. ¿Pueden venir por mí, por favor? He terminado. Entonces colgó.
3
Un viernes de lluvia, intensamente frío, el Ingeniero ingresó en uno de los pabellones del panóptico de la ciudad. La puerta de su celda se cerró con un chirrido que quedaría vibrando en sus oídos para siempre. —Parece borracho —dijo uno de los policías. —¿Te fijaste en su mirada? Está vacía, como si no hubiera nadie dentro de él —replicó el otro. El Ingeniero se sentó en el catre, sacó los lentes de pasta que había guardado en su bolsillo y los arrojó a través de las rejas. Si bien no le interesaba ya nada, una vez más se vio obligado a observar las minucias del mundo exterior: uno de los gendarmes corrió a recoger del piso los lentes, se los puso, se los sacó, y se los llevó con él. En el largo pasillo, hecho de tiniebla y humedad, explotó una carcajada socarrona, pero el Ingeniero estaba muy fatigado para prestarle atención. Ahora, era propio descansar. Abrazarse al aire mezquino de la celda. «No abriré los ojos», se dijo a sí mismo. «No me importa el castigo, pero no abriré los ojos». Y entonces, recostó su cuerpo sobre el catre e hizo de almohada su brazo. Al poco rato, impasible a la vigilancia policial, se quedó dormido, plácidamente.
4
En el sueño, el Ingeniero tenía la cara enrojecida y sentía ardor. Se palpó con la mano y constató su piel libre de la espesa barba que lo había acompañado durante años. Avanzaba fumando por un bosque, respirando deseoso el aire frío de aquella mañana irreal. Al cruzar un arroyo, vio unas truchas y siguió con la mirada sus movimientos en el agua. Más adelante, descubrió un camino secundario que se perdía detrás de unas rocas gigantescas que provenían de una erupción remota. Se detuvo junto a un árbol y avistó el horizonte. Pero no le convenció lo que vio y ascendió un repecho que se internaba en otro bosque. «Algún día despertará y lloverá fuego», pensó en voz alta el Ingeniero contemplando el volcán negro. No le quedaba más remedio que avanzar, e inmediatamente desapareció tragado por la espesura verde. El resplandor sobre la fronda, sobre los pajonales aledaños, congelaba la escena como una postal que se iba quemando. Y entonces se escuchó el disparo, envuelto en un breve eco que parecía provenir de los cerros medianos y circundantes. Una sombra se movió entre los árboles y el viento sobre las copas ululó como un animal enfermo. Era probable que algunos pájaros se hubieran descolgado de las ramas y volvieran la cabeza, aguzando el oído, con los pequeños intestinos temblando a causa del estruendo. Fue una violenta detonación que opacó el rumor del río. Sobrevinieron largos minutos de pesada serenidad, como si el bosque hubiera enmudecido de golpe. Luego se escucharon unos pasos quebrando la hojarasca y en aquel momento apareció el Ingeniero. Llevaba sobre el hombro el cuerpo sin vida de la muchacha y sostenía en la diestra un revólver. En el sueño, ella no sangraba. Y por más que el asesino revolvía sus recuerdos, no podía hallarle un nombre —perfecto y secreto— que coincida con los rasgos de su cara.
Quito, 2010.
|
Juan Carlos Moya |