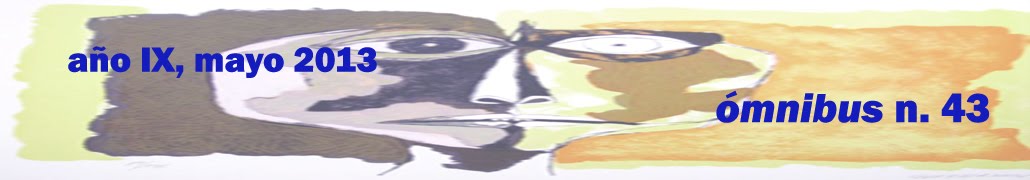Escrituras postergadas: Nueva escritura, tradición crítica y posmodernidad en la narrativa ecuatoriana
Por Antonio Villarruel[1]
Un lugar pequeño Nace este texto con dos excusas: una crónica publicada en el diario El País, del 18 de abril de 2010, y un pequeño reportaje del periódico colombiano El Espectador, aparecido el dos de mayo de 2011 y firmado por Gabriela Supelano. La primera de ellas es redactada por el poeta y periodista cultural Javier Rodríguez Marcos, con ocasión de la concesión del Premio de la Crítica, en España, a la novela El viajero del siglo (2009), de Andrés Neuman. En la crónica, Neuman, después de haber recorrido América Latina promocionando su novela, ganadora, además, de un premio editorial de relevancia y una repercusión mediática excesiva, comenta su paso acelerado por veinte países en los que ha tenido que permanecer siempre menos de una semana.Neuman no duda, no parece dudar al menos y, a propósito de la literatura ecuatoriana, sale al paso con un: “A los ecuatorianos, por su parte, no les queda más remedio que ser cosmopolitas, porque escribir en clave nacional es colocarse en una tradición postergada”. Sutilezas aparte, lo que el escritor hispano argentino parece haber retenido sobre la nueva escritura ecuatoriana es un abocamiento unidireccional hacia el dilapidación y la producción cultural en tiempo real, lo que leo como igual a una entrega inequívoca hacia un actual mal du siècle: el hechizo desprejuiciado por el consumo, los aeropuertos-tiendas como lugar de aprendizaje, la exaltación y posterior sumisión ante las estéticas pop, lo urbano como un inexacto sinónimo de patria, la patria como sinónimo de nada que no sea una deriva hacia una poética de road-movie global: rascacielos, cafés multiétnicos, música “del mundo” medida siempre con el baremo chill-out y, una literatura y un cine al vaivén descafeinado de estas pulsaciones. No está claro en la crónica de Rodríguez Marcos si Neuman, tan propenso a los aforismos y las frases terminantes, quiso puntualizar que la tradición literaria ecuatoriana es una herencia cultivada básicamente en una clave nacional agotada o si, por otro lado, la escritura en clave nacional es ya una tradición postergada en todo lugar y todo ejercicio literario. Esto último podría conducir a una más de las tantas discusiones sobre la pervivencia de la literatura nacional. Lo otro, lo primero, podría desembocar en una de las pocas discusiones sobre la posibilidad de una tradición literaria ecuatoriana, y si, en caso de haberla, es una literatura que jala o que se anima a construir una idea de “lo nacional”. El reportaje de El espectador es, si se quiere, menos polémico. También es más benévolo; se decanta por tomar los pocos riesgos que se requieren para valorar un evento cultural como algo irrefutablemente positivo, una “fiesta de la cultura”, que gusta llamarle la tecnocracia intelectual. Aunque en ella el país invitado hubiera gastado más de un millón de dólares en promover una imagen repetida de buen salvaje, de ese enclave urbano –Quito- con la imagen de un apacible paisaje andino donde viven siempre hombres siempre taciturnos que siempre están refrendados por su melancolía y su inminente fracaso[2].Así entonces, Gabriela Supelano habla de la literatura ecuatoriana con el pretexto de la Feria del Libro de Bogotá 2011, en la que Ecuador fue el país invitado. Habla también de Quito, el aparente centro de la producción literaria ecuatoriana, una ciudad, cómo no, de plazas, iglesias monumentales y balcones. Habla de “claustros donde se esconden historias oscuras, de una ciudad por momentos gris y casi tenebrosa” y también, por boca de un crítico y narrador ecuatoriano, del interés por equilibrar la balanza: si en Ecuador se conoce tanto a los escritores colombianos, es hora de que en Colombia se conozca y reconozca la literatura ecuatoriana. Culmina mencionando a Gabriela Alemán, presente en el Bogotá 39, y a Leonardo Valencia, como “otro de los referentes literarios de la nueva generación”. Éste es el andamiaje tópico, sofocada por una inflación de representaciones relamidas, sobre la literatura ecuatoriana en el pequeño reportaje de El espectador. Aunque la brevedad a la que se obliga el periodismo en ciertas ocasiones no hubiera permitido que tanto Neuman como Supelano pudiesen ahondar en lo que, pasajeramente, ellos lograron percibir sobre la probable tradición literaria en Ecuador y sobre su producción más reciente, estos dos textos dan pie a una discusión sobre el rol, la influencia y la memoria de la herencia nacional en la reciente narrativa ecuatoriana, aunque también, y sobre todo, sobre el rol, la influencia y la memoria de la literatura ecuatoriana en ese campo de fuerzas donde se escribe el marco de referencias de la literatura latinoamericana. Esto, este carácter aparentemente anacrónico de la escritura ecuatoriana en ambos textos periodísticos –pienso en literaturas realistas centradas en conventos de ciudad brumosas, pero también en intentos cívicos y totalizadores por construir narrativas nacionales- es un útil pistoletazo para reflexionar sobre el lugar y los modos de esta escritura, muchas veces constreñida a homogenizarse bajo la etiqueta de lo nacional y, cómo no, sobre su lugar, agazapado y pocas veces centellante, en el medio de otras literaturas nacionales. Todo esto, aunque esto otro también: sobre cómo la narrativa en el Ecuador ha sido, desde la época de Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera y Pablo Palacio o, al menos, desde la época de brillo parisino y mediático de Jorge Enrique Adoum, una especie de páramo referencial en la cartografía literaria latinoamericana -con eventuales salvedades en los centros académicos de literatura y estudios culturales-, sin que los escritores ecuatorianos, de la capital o de ciudades de provincia, de núcleos urbanos o de filiación rural, vergonzosamente casi siempre hombres, siempre aparentemente heterosexuales, pudiesen abrirse paso en esa economía política de la estética, que es el canon, o en esa economía de la subasta y la caza de futuros financieros, que es el mundo editorial hispanoamericano, europeo y estadounidense (Schiffrin, 2006, 2009; Castellet, 2010). Así, por un lado parece reposar un olvido comercial o un recelo en las apuestas; y por otro un aletargamiento en Ecuador en la escritura y su reverso imprescindible: la crítica.
Contracorrientes No ha sido, ni para los países con tradiciones literarias más fuertes ni para pequeñas extensiones nacionales, demasiado necesario refrendar una literatura nacional mediante una amplia población lectora, que se tradujera a continuación en una potencial masa consumidora y luego activara los motores económicos y comerciales de la vida literaria. Ejemplos, como el uruguayo, de países con tradiciones literarias fuertes que no viven al amparo de espacios editoriales en la otra orilla, y que tampoco necesitan insistir en colocar un ladrillo más para que se escriba la patria imaginada, bastan para obligarse a buscar otra respuesta sobre la insularidad, el desconocimiento y la falta de propuestas de la literatura ecuatoriana actual. El número de libros que lee cada habitante promedio en el Perú o en Colombia no es demasiado diferente del que puede observarse en Ecuador[3]. La literatura, como parte de la industria cultural, no se rige por aceradas leyes de oferta y demanda, o por la implantación posible de un sector industrial a partir del público esperado, es decir de la potencialidad que puede engranar un mercado específico, con clientes y productores. Parecen pesar más la herencia y el enfrentamiento con una tradición, la existencia de un aparato crítico que reciba, pondere y gestione la valoración de las obras, y los incentivos que puedan brindarse desde instituciones que no se rigen a la lógica de mercado (el Estado, el mecenazgo) para la creación, de lo que se deduce el valor que le da un universo social a la producción de material simbólico que lo interprete. El ingreso de la llamada "literatura nacional" al Ecuador, más que un acervo de propuestas de escritura y recepción fue, como en la mayoría de América Latina, un reporte edificante sobre lo que se debía entender el ser ciudadano de una nación o, si se quiere, un paquete de folletos que narraba las incontables grandezas y las pocas miserias de los nuevos Estados, abrigados por el fragor de un discurso nacionalista, en muchas ocasiones incipientemente ultramontano, así como de estrategias de enganche comercial derivadas del romanticismo europeo -dispuesta ya la previsión de observar al libro como una mercancía de poderosa penetración social y cultural-. Esto se percibe en las obras de Juan Montalvo (1832-1889), en el siglo XIX, que pueden asumirse como un extenso prólogo del devenir de un país recién inaugurado, pero al mismo tiempo como una manifestación de ansiedad ante un cuaderno en blanco que habría de ser llenado por epígonos -ojalá- liberales y como una mirada asustada que recoge pedazos de tradiciones europeas y no sabe si hacerlas suyas o, en todo caso, ponerlas a la venta. Esa inquietud del escritor ambateño por anticipar una literatura nacional no puede ser más clara en los años posteriores, donde se hace patente una quietud serena, aquella falta de la necesidad por regentar discursos nacionales inaugurales que sucedieron su ímpetu por crear. Acaso haya sido solamente Juan León Mera (1832-1894), una suerte de antagonista de Montalvo, quien tomó la posta del deseo por crear las hasta entonces desconocida “literatura del Ecuador”, principalmente con Cumandá, una suerte de resumen de exotismo amazónico, amor de folletín e inauguración de una nueva patria. A la costa, publicada en 1904 y escrita por Luis Alfredo Martínez (1869-1909), contribuye con una sociología narrativizada del feudalismo todavía presente en las pequeñas ciudades ecuatorianas, y relata, desde un realismo muy europeo, las vicisitudes económicas y sociales de una familia encerrada dentro de una habitación donde primaba la iglesia, el poder de persuasión de una imagen de riqueza y respetabilidad, y un aire a aristocracia caducada.Habría que esperar a que los discursos globales, la modernidad, el malestar del crecimiento urbano y la sensibilidad que aflora de una determinada educación occidental produjeran, décadas más tarde, el primer pistoletazo republicano que confrontaba a diversas maneras de entender la literatura y cuya producción permanece, hasta el día de hoy, como lo más notable que se ha producido en este país, acaso dejando solamente de lado la poderosa tradición poética que viene apadrinada por Henri Michaux. Es en los años veinte cuando, desde Guayaquil, se enfrenta el realismo descarnado de los escritores impregnados del discurso redentorista socialista, con la entrega vanguardista de Pablo Palacio (1906-1947), quien se batió solo contra sus propios demonios pero también contra un discurso dominante, que poco a poco se convirtió en un discurso políticamente correcto, es decir, en una moral mayoritaria:
Dos paisitos La narrativa ecuatoriana, hasta el día de hoy, no se cansa de rememorar estas fechas porque es más que visible que en las obras de Gallegos Lara, en las de Palacio, Aguilera Malta y Salvador, se jugó no solo un proyecto de país desde la estética, sino un intento por hacer de la literatura un arma política y una síntesis histórica. Todo estaba dado: escritores comprometidos políticamente, una vanguardia que llegó tarde pero que caló hondo –la sola presencia de Pablo Palacio bastaría para imaginar vanguardia en el Ecuador-, un talento a prueba de insularidades geográficas, y un cuaderno todavía por llenar, como lo habría imaginado el propio Montalvo. De esta implosión nace un camino con dos bifurcaciones: la de la tradición poética ecuatoriana, por un lado; y la de la dispersa y un tanto farragosa tradición narrativa. El quiebre parece separar al país en dos, a tal punto que no es descabellado seguir las rutas por separado, y apuntar una que otra convergencia desde donde ellas se miran pero parecen no hacerse mucho caso. Sienta bien detenerse con más detalle en esta bifurcación. Si uno considera lo que apunta Valeria Coronel en su análisis sobre el legado epistolar entre Jorge Gallegos Lara y Nela Martínez (2013), el modernismo y el sueño de revolución fueron de la mano en América Latina. Se puede pensar en Rubén Darío, en José Martí y, en el caso ecuatoriano, en una etapa de la obra de Juan Montalvo, en los textos de Noboa y Caamaño (1891-1927), y en los de Humberto Fierro (1890-1929), escritores referentes de esa época. Es posible que haya existido una lectura insuficiente del escenario que encierra tanto una experimentación formal como nuevas formas de identidad y de emancipación subjetiva. Así, la disputa entre Palacio y Gallegos no sería una en la que se diera una pugna entre experimentación formal y realismo, sino como dos lados de la misma moneda: acaso una complementariedad de cómo mantener viva la experimentación en la forma, y de cómo trasladar la sensibilidad política hacia el terreno de la ficción y el arte. No obstante, con Palacio se cierra la ventana al torrente de la más experimental literatura, aunque la inquietud fuera la misma que la de sus pares realistas. Desde allí parece prenderse la máquina poética ecuatoriana: sin mayores recibos de compraventa, alejada, como le sucede a la enorme mayoría de la producción poética en Hispanoamérica, de la estridencia de las novedades y del deseo de ser mercancía. La poesía ecuatoriana sigue una ruta sólida y poco desesperada, y si se piensa que solo es posible definirla si se publica es entonces, y muy a menudo, una entidad fantasma que se difumina después de ser pronunciada entre pocos, sin el menor apoyo estatal, editada en libros que circulan de mano en mano. Vale la pena resaltar los nombres de Carrera Andrade, del narrador, poeta y ensayista Jorge Enrique Adoum (1926-2009), así como de Iván Carvajal (1948), como referentes del espacio en que se gesta la poesía en el país. Los dos primeros, moviéndose a través de la autopista de los grandes nombres hispanoamericanos de la literatura, de la diplomacia y de las estancias en Europa, consiguen una mediana repercusión continental y peninsular. El tercero, menos. No es extraño que ellos suscitaran en el fervoroso aunque reducido mapa de la poesía ecuatoriana rechazos viscerales o adherencias a prueba de fuego. Los tres, poetas irreprochables, son el libro de texto de la poesía contemporánea ecuatoriana. Escribe Carrera Andrade (p. 2005):
Si hasta cierto punto es patente un naturalismo romántico probablemente caduco, las trazas del surrealismo y la cadencia del angst existencial están, del mismo modo, afortunadamente presentes. Carrera Andrade oscila, como se dijo arriba, entre estas marcas, y generalmente sale airoso en su escritura. Él mismo habrá de mediar en la vehemente discusión finisecular sobre los lugares de la estética y la política en la literatura ecuatoriana. Y Adoum, desde el ensayo y su poesía, hablará sobre la certeza del fracaso del proyecto naciojal en tanto surgimiento político[5], pero también sobre una suerte de consuelo romántico en rescates de amores prehispánicos, de naturalezas tristes, lluviosas y verdes de ciudades andinas. Como sucede en la narrativa ecuatoriana, la más reciente producción poética parece esparcirse sin demasiada proa que imagine un destino unitario. Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI parecen sugerir sobre todo una radicalización de la experiencia urbana, aunque esto no diga demasiado al momento de definir un movimiento sin movimiento y una generación que nunca pretendió o imaginó serlo. Destacan Iván Oñate (1948), Alexis Naranjo (1947), Edwin Madrid (1961), Margarita Laso (1963), María Fernanda Espinosa (1964) y Javier Ponce (1948), con irregulares incursiones en la narrativa. Son ellos los que dan lugar a la última generación de poetas ecuatorianos, nacidos entre la década del setenta y el ochenta. Es afortunado encontrarse con nombres femeninos, aunque siguen prevaleciendo rostros masculinos. Entre ellos cabe rescatar a Xavier Oquendo (1972), Luis Alberto Bravo (1979), Andrea Moreno Wray (1984) y Gonzalo Carvajal (1984). Es acaso demasiado arriesgado sintetizar el motivo y las pautas de estos escritores. Moreno Wray, por ejemplo, ha tomado la ruta de la escritura de poesías erótica. Ahora, sin embargo, prepara la publicación de un libro sobre la idea del parto. El campo de movimiento urbano retiene a estos poetas, así como un cierto desánimo, una angustia. Escribe Carvajal, aún inédito:
Queriendo alfaguarizaciones Si en ocasiones la literatura se ha visto solo como ficción narrativa, es inevitable observar cómo se ha mantenido en secreto la más sólida producción literaria ecuatoriana. Aunque el ensayo ha tenido referentes importantes en Agustín Cueva (1937-1992) o Bolívar Echeverría (1941-2010), ambos radicados y fallecidos en México, el Ecuador ha extrañado la fuerza y capacidad de absorción y mutación de su poesía, sobre todo en la ficción narrativa. Es posible aventurar algunas respuestas ante esto. Una de ellas puede ser la falta de una crítica literaria solvente, que ha llevado a la literatura ecuatoriana a observar el lanzamiento de un libro de narrativa como un festejo. No es un sinsenpido, si se toma en cuenta la separación entre la creación literaria y el Estado, las editoriales, los centros culturales en las ciudades y los canales de distribución. No caben, entonces, las posturas críticas ante una edición poco pulida, ante una colección de cuentos poco consistente o una novela que pudo haber madurado de forma más certera. En la segunda parte del siglo anterior y en la primera del siglo XXI se recuerdan los esfuerzos de La bufanda del sol y País secreto como publicaciones donde el rigor crítico imperara y se llevara a cabo una serie de exégesis sobre la literatura ecuatoriana que, como siempre con la crítica solvente, al ser críticas le daban vida. Ambas desaparecidas, ninguna publicación parece haber retomado su posta, aunque un nuevo modelo de revistas culturales hubieran aparecido en el país durante los últimos ocho años: aquél donde el diagramado se impone, y donde la literatura debe codearse con reportajes de diseño, gastronomía, erotismo de folletín, reportaje de viaje, perfil biográfico y, con suerte, fotografía. La densidad ha desaparecido, y en su lugar aparecen exitosas publicaciones mensuales que hacen de la cultura algo chic y descomplicado. O sea: al lado de una crítica, pequeñísima, de una obra de, por ejemplo, Javier Vásconez, una página sobre un restaurante de moda en Quito.El excesivo emparentamiento de la sociología con la literatura puede también haber causado un cierto perjuicio en la construcción de una narrativa sólida en el país. Para muestra un botón: dos de los mejores ensayistas ecuatorianos, Bolívar Echeverría (1941-2010) y Agustín Cueva (1937-1992), se aproximaron a la literatura casi siempre como herramienta para entender una sociedad o algunas de sus coyunturas. El rigor marxista como puerta de entrada para entender una obra no tiene nada de perjudicial; al contrario, la vitaliza. Sin embargo, ante la ausencia de una observación que preste más atención en aspectos lingüísticos, históricos, psicológicos o que intente encajar una determinada obra dentro de un canal de predecesores y antagonistas, la sociologización excesiva trasviste a la ficción y la lee como etnografía o testimonio. Nada más peligroso, más reduccionista. La última y acaso más evidente de las razones que han debilitado la literatura ecuatoriana es la absorción de los mismos clichés que Andrés Neuman y Gabriela Supelano mostraron en sus textos. Parece como si, en cierta parte de la autopercepción cultural ecuatoriana, la rebaba del país megadiverso, de las historias protozoarias de la amazonía, de los cucos andinos y de los puertos fantasma en la costa hubiesen sido suficiente para definir un país mayoritariamente urbano, con tasas de emigración e inmigración altísimas, con ciudades repletas de cines, cafés, autopistas, psiquiatras y no solamente burócratas desconsolados o espacios sórdidos donde cohabitan secretos inconfesables y la pobreza más denigrante. Figuras que necesitan ser percibidas y, al mismo tiempo, contestadas, puestas en tensión. Esto, que el cine ha sabido captar de forma inteligente[6], ha sido poco asimilado escasamente en la literatura del Ecuador. Sus excepciones son notables y esperanzadoras, pero todavía insuficientes. El encantamiento del Ecuador con su propia producción cultural; el reforzamiento de la aldea indómita y las iglesias fantasmales han sido estrategia de promoción nacional. En el ámbito diplomático, donde se edita una relativamente influyente revista, se han sucedido los años sin que cambie mayoritariamente el recurso de la loa y el halago, y el ensayo complaciente y sin la distancia y perspicacia necesitaría que demanda la crítica como disciplina. Escritores ha habido, de suyo. Y excepcionales, buenas noticias. Jorge Icaza (1906-1978) recogió la tradición del realismo comprometido, y de ese afán surgieron obras referentes de la literatura ecuatoriana, como Huasipungo (1934) o El chulla Romero y Flores (1958). Icaza busca describir no solamente la penuria indígena; su obra está marcada por el dolor que produce un mestizaje no conciliado en la sociedad andina del Ecuador. Del mismo modo, Nelson Estupiñán Bass (1912-2002) basó su obra en las sensibilidades y apegos de los afroecuatorianos. Cuando los guayacanes florecían, publicada en 1954, es aún una obra referente de la negritud ecuatoriana. César Dávila Andrade (1918-1967), uno de los mayores cuentistas del país y autor del Boletín y elegía de las mitas (1959), una obra de verbo poderoso que se adentra en las penurias de la vida indígena en la sierra, dialoga con la obra de Icaza, de Neruda, y dibuja un portón de entrada hacia la vida del indio en los Andes. No se puede pensar las obras de Dávila Andrade sin contrastarlas con lo que, en su tiempo, pintaron Oswaldo Guayasamín (1919-1999) y Eduardo Kingman (1913-1997), y lo que sentía y sufría José María Arguedas en la sierra peruana. A ellos habría que sumar a Alfredo Pareja Diezcanseco (1913-1993), no siempre apegado a estas líneas narrativas, y autor de una obra memorable: Las tres ratas (1944).Hasta aquí una línea casi directa entre el realismo trazado en el Ecuador y la posterior sensibilidad hacia los padecimientos de ciertos grupos desposeídos u olvidados. Se podría aventurar que a partir de los sesenta, pese a la politización del Ecuador y al ingreso latinoamericano en el terror de las dictaduras, la escritura tiende a bifurcarse, a adoptar a la ciudad como eje temático, y a valerse de ciertos estímulos, pocos, del Estado, como alicientes para la escritura. Iván Éguez (1944) representa, ya en los años setenta, un proyecto narrativo disparejo aunque prolífico, al que se juntan Eliécer Cárdenas (1950), Abdón Ubidia (1944) y Alicia Yánez Cossío (1929). Dentro de esta producción, de la que se dejan fuera varios nombres, conviene resaltar Polvo y ceniza (1978), la obra mayor de Eliécer Cárdenas, narración de la vida de un bandolero procedente de la ciudad de Loja. Asimismo, Ciudad de invierno (1979), de Abdón Ubidia, se adentra en los malestares de la infidelidad de una pareja burguesa de la ciudad de Quito, reflejando ya progresivamente un distanciamiento de los cánones de un realismo puro y de una sensibilidad social entonces ya agotada. Habría que volver con mayor énfasis a la obra de Jorge Enrique Adoum, cuya novela Entre Marx y una mujer desnuda (1976), así como su poesía y su habilidad para gestarse un lugar dentro de los referentes de la literatura hispanoamericana, dan relieve al Ecuador en algunos circuitos internacionales. Adoum, no hay que olvidarlo, mereció el premio Xavier Villaurrutia, vivió largas temporadas en Europa, y experimentó, en menor grado aunque de forma visible, las resonancias que traía el boom latinoamericano.La generación de Adoum sufre una suerte de trampa: la de no obedecer a la obcecación, ya anacrónica, del realismo comprometido, pero de habitar, al mismo tiempo, una época que demandaba política. Con la crítica adormecida en devaneos marxistas o postestructuralistas, casi sin un público lector local y con poco despegue hacia el exterior, no es casual que la narrativa ecuatoriana se haya entumecido y no haya generado obras de mayor calado. Hay que recordar, por instancia, que las décadas de los setenta y ochenta son, para la novela en América Latina, un campo fructífero y de asentamiento de los fervores, muchas veces infundados, del boom. En la última década del siglo XX y la primera del XXI, la narrativa ecuatoriana parece vivir, en términos generales, una suerte de dispersión propia de la época, aunque a la vez un ansia por la “alfaguarización”, es decir la comercialización continental de su producción y el abordaje de situaciones no localizables o reducibles a una geografía precisa; incluso, además, el uso de un habla neutral, sin localismos. Sin embargo, por un lado hay un enamoramiento ante la cultura de masas como referente literario y, asimismo, una impronta difícil de borrar cuando se trata de dejar de romantizar el terruño, su comida, sus mujeres, sus calles. En contados casos, como el de Javier Vásconez (1946) y el de Leonardo Valencia (1969), ha sido un trabajo afortunado y de logros bien merecidos. La obra de Vásconez, que se asienta con una novela sobresaliente, El viajero de Praga (1996) y continuada con La sombra del apostador (1999) y varios libros de relatos, es de algún modo la excepción que confirma la regla de una narrativa que duerme un sueño pesado y tópico. Vásconez utiliza el Quito andino, lluvioso, fantasmal y triste, como escenario de fondo para sus personajes. Lo que lo diferencia del resto de escritores, precursores y epígonos, es el sólido andamiaje de sus novelas y, a la vez, la inventiva al crear personajes y situaciones poco predecibles pero aún así verosímiles. Vásconez ha pasado a ser una suerte de escritor de culto en América Latina, acaso lo máximo a lo que pueda aspirar un novelista ecuatoriano, víctima de la insularidad del país y de la incapacidad de la crítica en serlo.De esto se dio cuenta Leonardo Valencia, que emigró tempranamente del país y cuya obra, repartida entre cuentos, novelas y un ensayo fascinante, El síndrome de Falcón (2008), ha transitado con altibajos pero muchos aciertos por la experimentación más arriesgada: de un lado, la novela realista, la experimental o la nouvelle (que le dio a Valencia una obra maestra, Kazbek, publicada en 2008 en Ecuador); y de otro un libro de cuentos que crece en sus sucesivas ediciones. Fuera del circuito comercial continental, es de rescatar la obra de Huilo Ruales (1947), que recoge los ambientes y el habla popular, además de dotar a sus narraciones con un sentido del humor totalmente ausente en la narrativa ecuatoriana. Lo mismo sucede con algunas de las obras de Francisco Febres Cordero (1950), un escritor desigual aunque corrosivo. Y, por supuesto, nombres no faltan, aunque muchos de ellos hayan servido para rellenar las cuotas de los festivales internacionales de literatura y poco hayan tenido que ver con la construcción de un aparato literario o ficcional sólido y confortante. Los nombres de Carlos Arcos (1951), Gabriela Alemán (1968), Raúl Vallejo (1959) o Juan Fernando Andrade (1981), explican más el rebombo del que se vale la publicación de un libro en el Ecuador, la firma de contratos editoriales con casas editoras multinacionales o la presencia en certámenes de literatura donde debe haber un escritor de cada país, que nuevas propuestas, esperanzas de un recambio de calidad. Luis Carlos Musso, en el artículo “Nuestra novela en lo que va del siglo”, aparecido en el suplemento cultural del periódico oficialista, parece corroborar esto. Es suficiente con nombrar y resumir las novelas ecuatorianas del último decenio, incluyendo la producción del estadounidense Ernesto Quiñónez -imposible calificarlo como escritor ecuatoriano, al menos dentro de una tradición, un lenguaje: el lugar de nacimiento no es motivo de adscripción a una literatura nacional; si no, Cortázar sería belga- y solazarse con la variedad de la muestra. Pero no todo está perdido en las letras del Ecuador: a los nombres de Gonzalo Carvajal, Javier Vásconez o Leonardo Valencia, hay que añadir los de Luis Alberto Borja (1981), Jorge Izquierdo (1980) o Andrés Cadena (1983), cuyas narraciones parecen exigirse más, obligarse a buscar referentes más complejos, un lenguaje no sitiado por el lugar común.Es paradójico, aunque también justificable, que la mejor novela publicada en el Ecuador en los últimos veinte años hable de un escritor inventado por Carlos Fuentes y José Donoso para suplir la ausencia de narradores verdaderos, procedentes del Ecuador, en el boom latinoamericano. Las segundas criaturas (2010), de Diego Cornejo Menacho (1949) promete no solamente un escritor de oficio, sino un guiño a la alicaída tradición narrativa ecuatoriana de las últimas décadas. Como escritor, a Cornejo apenas se lo conoce. Pero ya se sabe aquí. Es propio de una literatura que no ha sabido poner en el costal adecuado el grano y el gorgojo. BIBLIOGRAFÍA
[1] Antonio Villarruel nació en Quito, en 1983. Es autor del ensayo Ciudad y derrota: memoria urbana liminar en la narrativa hispanoamericana contemporánea (FLACSO, 2011). Asimismo, ha dirigido Versiones de la vecindad (2010), cortometraje ganador de la V Convocatoria Internacional del Festival de Cine Documental de la Ciudad de México. Ha publicado reseñas, narraciones, artículos y ensayos en España, Ecuador, Chile y Estados Unidos. Actualmente prepara su primera novela. [2]Para esto, vale considerar los textos El chulla Romero y Flores (1958), de Jorge Icaza; La sombra del apostador (1999) y El viajero de Praga (1996) de Javier Vásconez; Ciudad de invierno (1999), de Abdón Ubidia; Sólo cenizas hallarás (1997, cuento) de Raúl Pérez Torres o Un asunto de familia (2006), de Carlos Arcos. [3] Hay un discurso de emparentamiento entre el número de libros que se leen cada año por un ciudadano promedio, y el grado de desarrollo socioeconómico de un país. Es interesante observar esto en el caso del Ecuador (http://www.telegrafo.com.ec/cultura/item/apenas-medio-libro-por-ano-leen-los-ecuatorianos.html), Perú (http://verdeopinion.blogspot.com/2011/05/peru-lee-un-libro-al-ano.html) y Colombia (http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/los-colombianos-solo-leen-libro-y-medio-por-ano/20110128/nota/1417827.aspx), donde las cifras son similares y no explican un aparato literario (editores, publicaciones, textos) mayor por un número mayor de consumo de libros. [4] Corral, Wilfrido (2010): Cartografía occidental de la novela hispanoamericana. Quito, Centro Cultural Benjamín Carrión. Pág. 116. [5] Ver del autor su obra, de 1999: Ecuador: señas particulares. Quito: Eskeletra. [6] Es interesante ver Problemas personales, de Manolo Sarmiento; Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo; Abuelos, de Carla Valencia; Pescador, de Sebastián Cordero; Cuando me toque a mí, de Víctor Arregui; Prometeo deportado, de Fernando Mieles; La llamada, de David Nieto; o Mejor no hablar (de ciertas cosas), de Javier Andrade. Estas películas ponen en entredicho una imagen esencial del Ecuador, a caballo entre la leyenda y la herencia natural. Las instituciones públicas, la relación entre la ciudad y el habitante, el sexo y el crecimiento, la migración, el viaje y la nostalgia –y sus influencias- se dejan ver en el nuevo cine ecuatoriano, uno de los milagros culturales que ha vivido el país en la última década. |
|
NARRATIVA: Antología >
Estudio: Escrituras postergadas |