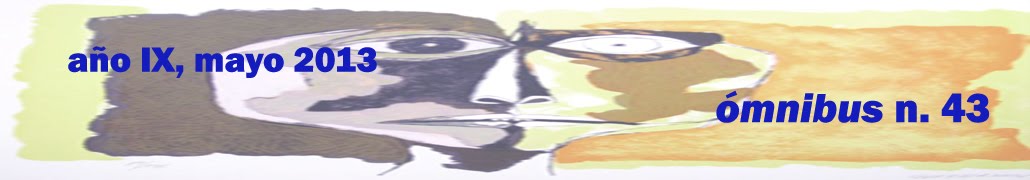La piel del miedo, de Javier Vásconez
Por
Alberto Bruzos
Universidad
de Princeton, USA
Director
del Programa de Lengua Española
La última novela de Javier
Vásconez empieza con el ruido de los disparos en medio de la noche y termina
con el sonido de la lluvia cayendo sobre la noche de la ciudad, una lluvia que
“unas veces era cruel, otra tan protectora como la sombra del volcán”. El
volcán es el Pichincha, la ciudad, Quito. La primera escena ocurre en la casa
familiar de la calle Carvajal; la segunda, en una alcoba del Hotel Dos Mundos.
Este establecimiento, que “emanaba un aire de negligencia y misterio”, tal vez
le recuerde al lector el
Hotel Savoy
de Joseph Roth. Ambos hoteles alojan una galería de personajes bizarros (en
este caso, el doctor Kronz, la cantante Fabiola Duarte, el jockey Rosendo, e
incluso la propietaria del hotel, la señora Isabel, viuda de un dentista de New
Jersey), personajes abiertos y misteriosos, que en las dos novelas funcionan
como espacios perceptivos de la mirada del narrador, igual que otros personajes
también transitorios de
La piel del
miedo: Papi George, Ramón Ochoa, el señor Hito.
Incluso la pasividad del narrador
recuerda el tono de la novela de Roth, aunque en este caso no se trata de la
impotencia del individuo frente a un mundo asertivo y voraz, pues el mundo por
el que se mueve el narrador de La piel
del miedo, esa “ciudad fantasmal, intrincada como las huellas en la mano de
un anciano”, es tan melancólico y espectral como él mismo. Tanto él como su
percepción del entorno han sido moldeados por la enfermedad que sufre: la
epilepsia. Todo enfermo crónico comprende hasta qué punto determina una
enfermedad el aparato sensible y conceptual de la persona; cada enfermedad
crónica impone una manera distinta de estar en el mundo, y cuando se es enfermo
desde la adolescencia o incluso la infancia, la negociación que es necesario
establecer con la enfermedad por el control y la autonomía de la persona, que
en el mejor de los casos termina en la integración de la una en la otra, se
solapa con la contienda que a esa temprana edad es necesario mantener con las
estructuras arbitrarias y las líneas de fuerza de un mundo exterior incomprensible,
ajeno y en pleno proceso de descubrimiento, contienda que conduce también a la problemática
integración de persona y realidad, con infinitas variaciones y matices de
alienación y conflicto. Ambas, enfermedad y realidad, empiezan por humillarnos,
por someternos, hasta que, “fríamente, sin apasionamiento, desde lejos”,
aprendemos a aceptarlas “con la misma distancia con que se mira una máscara”. Este
es el doble trayecto (el doble pulso) que sigue la novela de Vásconez entre la
noche que la inicia y la que la concluye.

Con todo, la estructura narrativa
de
La piel del miedo tiene más de composición
que de trama. Cada capítulo, en vez de avanzar la historia hacia su
conclusión,
viene a complicar la misma idea de una historia lineal y conclusiva. Aunque la
narración avanza en orden cronológico, su temporalidad es muy similar a la de
la memoria: impredecible, elusiva, elíptica, poblada de vacíos insondables, enturbiada,
en este caso, por el miedo (“no veo mi vida únicamente a través de la memoria”,
nos dice el narrador, “sino desde el lugar donde creo haber estado siempre, el
mirador de mi propio miedo”). El miedo garantiza, pues, la unidad de lugar (la
recurrencia, el estatismo) de esta novela. El horror del niño se convierte en
el miedo del adolescente y, más tarde, en el del joven narrador, adoptando una
distinta coloración, pero con los mismos motivos (la epilepsia, la figura del
padre ausente). Y digo motivos en el
sentido de temas, más que en el de causas, aunque la propia polisemia (la
imprecisión) de la palabra explica la frecuente identidad de los unos y las
otras. Ahora bien, si identificamos los motivos recurrentes del miedo con sus
causas no es en virtud de un conocimiento empírico, sino de una conexión
lógica. El miedo, en realidad, precede a los motivos, como parece intuir el
narrador: “Puedo advertir a mi alrededor síntomas de miedo colectivo, en la
ciudad azotada por la lluvia, en los zaguanes donde se refugian los vagabundos,
en la sonrisa temblorosa de los niños, en los ojos de las mujeres cuando salen
atropelladas de sus trabajos, aunque nunca he descubierto las verdaderas
motivaciones ni el origen del miedo.”Igual que la procedencia del
miedo ajeno puede resultar impenetrable, otro tanto sucede en parte con los
miedos propios, sobre todo cuando clavan sus raíces en el sustrato de la
infancia. Los miedos de la infancia son horrores inefables, en el más estricto
sentido de la palabra, porque, en buena parte, están relacionados con la falta
de voz propia y con la percepción general del lenguaje como un orden simbólico
en el que siempre es otro quien toma la palabra y tiene la razón, incluso cuando
quien habla es uno mismo. “El poder de contar una historia”, observa el
narrador, “radica, en cierta medida, en la capacidad de ser uno mismo y al
mismo tiempo otro.” Y también: “Sin duda era el mismo miedo que experimentaba
frente a todos los adultos, especialmente cuando tomaban la palabra y parecía
que tuvieran siempre la razón.” Ese horror indecible de la infancia tiende a asimilarse,
con la edad, a los miedos concretos y opresivos de la cultura (miedo a la
muerte, miedo al fracaso, miedo a la ruina, miedo a la enfermedad, miedo al
ridículo) y los terrores causados por catástrofes naturales y atrocidades
políticas y criminales. En este sentido, el miedo del narrador es obviamente
excepcional, pues sigue siendo un miedo infantil, un miedo personal e
irreductible a la matriz de miedos colectivos. La ausencia del padre, además de
ser un motivo del miedo, es sin duda lo que prolonga su carácter pueril más
allá de los límites de la infancia. La desaparición del padre real deja al hijo
a solas con el padre simbólico, cuya imagen aterradora persiste congelada en la
imaginación y el recuerdo, sin posibilidad de ser actualizada cuando, con la
edad, todo hijo comprende que su padre es víctima de la misma impotencia
atemorizada.
La recreación insistente de la
figura paterna determina además el estilo hipotético y visionario de la novela.
Este, naturalmente, refleja la perspectiva del narrador, pero sin duda también
la imaginación literaria de Javier Vásconez, cuyo uso de la metáfora es
comparable al de autores como Yukio Mishima, Julien Gracq y Roberto Bolaño. Me
limitaré a citar dos ejemplos: “Por unos instantes vi como se le resquebrajaba
el rostro como una máscara de porcelana que se hubiera roto en mil pedazos,
gracias al miedo extenuante que le produjeron las convulsiones”, dice el
narrador de su hermana. E, imaginando a su padre como contrabandista de
aguardiente y guía de una caravana de camiones: “Era como si las casas por las
que iba pasando vigilaran a través de sus ventanas negras su avance en la oscuridad,
como si la visión silenciosa de esos vehículos fuera la pesadilla de sus
habitantes.”
En el plano lingüístico, el
subjetivismo de La piel del miedo se
materializa tanto en el léxico (predominio de términos abstractos: miedo, horror, violencia, ternura, pudor, ansiedad, desaliento) como en la
gramática (repetición de comparaciones hipotéticas como las de los ejemplos del
párrafo anterior; abundancia de verbos en pretérito imperfecto, tiempo en que
la acción queda suspendida, dilatada, reiterada, “abstraída” de la línea
temporal). Además del tiempo, de por sí abstracto, también el lugar, Quito, a pesar de las referencias de tipo
local y geográfico, es en esta novela una invención subjetiva, literaria. Hacia
el final, el narrador dice: “A mi mente volvió el recuerdo de mi casa, más bien
como un estado de ánimo que como un lugar donde vivir.” Como el hogar, la misma
ciudad construida a la sombra del volcán es más un espacio imaginario y
afectivo que un lugar en el mapa.
La voz del narrador, capaz de
transfigurar la realidad y de dotarla de la concreción fantasmagórica de los
sueños, y la concepción de la figura paterna, a un tiempo ausente y dominante, me
han hecho leer La piel del miedo
pensando en la novela de Danilo Kiš Jardín,
cenizas. El parentesco con esta obra trasciende la temática de la infancia
y la obsesión por el padre desaparecido. Igual que la novela de Kiš, La piel del miedo abunda en pasajes
desgajados de la trama que encapsulan minuciosamente un estado anímico en forma
de recuerdo de índole material, como, por ejemplo, las líneas que encabezan el
capítulo 18: “(…) Detrás de los cristales picados por la lluvia me pareció ver,
sobre el borde mojado, el cuerpo muerto de un gorrión con el pico entreabierto,
como si hubiera chocado violentamente contra la ventana. Cuando toqué su
pequeña cabeza con mis dedos percibí el tenue hedor que desprendía su cuerpo
inerte, lo cogí de las alas y lo enterré en una maceta. Qué silenciosa parecía
la casa a esa hora.” Equilibrando con igual pericia el subjetivismo radical de
la voz narrativa con la atención a la anécdota (al episodio) y el registro
paciente y preciso del detalle material, ambos escritores proponen la misma
poética y la misma visión inconsecuente, frágil y fragmentaria de la vida humana.