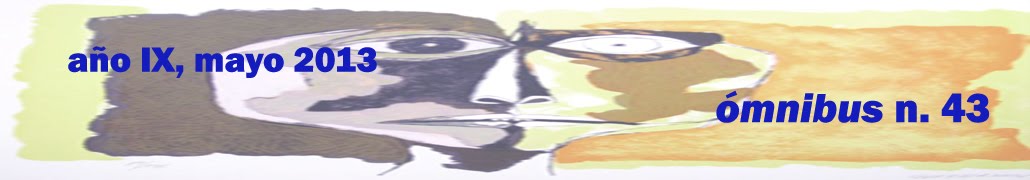César Chávez Aguilar
(Tulcán, Ecuador, 1970). Estudio Derecho en la Universidad
Central del Ecuador. Cuentos y ensayos suyos han sido publicados en revistas
nacionales e internacionales como: Línea
Imaginaria, Letras del Ecuador, Ourovouros, Encuentros (Revista Nacional
de Cultura), Rocinante, Guaraguao, Kipus. Participó en el
«Congreso Internacional Pablo Palacio, Jorge Icaza y las vanguardias» (Quito,
2006). Ha realizado investigaciones bibliográficas para el Municipio de
Guayaquil y para el Centro Cultural Benjamín Carrión, de la ciudad Quito, del
cual es actualmente bibliotecario. En el 2012 publicó Herir la perfección, su primer libro.
La espera
(De Herir la perfección, Quito, Antropófago, 2012)
El
sol nos había acompañado en todo el recorrido por la campiña. Nos refugiamos
bajo un árbol próximo al muro de la caballeriza; ahí están las bancas y la mesa
de madera que colocó nuestro abuelo. Nos esperaba el té. Era extraño que sobre
los delicados manteles de hilo hubieran colocado tres tazas cuando sólo
habíamos subido las dos; una de las tazas estaba alejada de las otras, como
esperando una mano hospitalaria que la uniese al grupo.
Por
todo el camino habíamos permanecido en silencio. Yo recordaba los tiempos en
que no parábamos de conversar, cuando hablábamos de cada suceso que nos había
ocurrido o de todo pensamiento que cruzara por nuestras cabezas. Cada noche, al
acostarnos, esperaba que Laura cerrara sus ojos para admirar nuestro parecido extremo;
más allá de lo físico me asombraba la similitud de nuestros pensamientos, de
las risas, los gestos, la manera de llorar, la forma de tocar nuestros cuerpos.
Yo hubiera querido que nada cambiase, pero todo terminó con la boda de ella.
Laura
deja la sombrilla cruzada en la chaise-longue,
se sienta y se sirve una taza de té. Mira hacia el horizonte: la colina
descendente, al viento que camina con lentitud entre el trigo tierno, y que en
su paso despeina a los corderos que pastan silenciosos más allá, con sus negros
hocicos rozando la escasa hierba de temporada. La banca en la que se ha sentado
es de madera antigua, como la de la mesa. Han sido así desde nuestros primeros
recuerdos; alguna vez debieron ser cambiadas pero yo siempre las recuerdo
añosas, toscas, pesadas. Me coloco tras de ella; un enorme sombrero esconde su
cabello, lo tiene recogido, de lo contrario caería suavemente sobre sus
hombros. Su espalda, tan estrecha, está cubierta por una blusa de un rosa leve.
No puedo mirar desde aquí su escote ni el nacimiento de sus pequeños pechos. Me
quito el sombrero y lo deposito en el respaldo del banco, me recuesto en el
árbol y espero inútilmente que se rompa el silencio.
Su
marido no vino con ella, con seguridad estará ocupado en resolver los
conflictos de los inútiles asuntos de los que se encarga en su oficio. Nunca
dejaré de sorprenderme por el marido que consiguió Laura: tan mediocre, tan
gris, tan ajeno a ella, a nosotras. Éste es el primer verano que vuelve desde
la boda. Su cambio es notable, sobre todo para mí. Esta transformación no es
estrictamente corporal, aunque desde su caminar es distinto. Su presencia
detenida ante mí me hablaba de lejanía. Su abrazo, convencional, afectado,
desalmado, fue más duro que cualquier palabra de rechazo. Su voz ya no tenía el
mismo ímpetu que hace dos años; sus palabras que antes me envolvían con su capa
de dulzura, ahora me repelían, me alejaban, me convertían en una extraña. Y no,
no soy la extraña; ella es la extraña.
Toma
primero la jarra de porcelana y vierte el líquido en mi taza; no la toco, sólo
miro el ondulante humo que sale débil. Luego agarra el recipiente metálico y
pone un poco de leche, aún recuerda cómo me gusta beberlo. Quisiera preguntarle
por qué pidió servicio para tres, para quién es el tercer puesto, pero no va a
contestar. Se sirve a su vez el té. La otra taza, la de la discordia, queda
vacía. Espera a alguien. Desde que volvió, en todos nuestros encuentros
necesita a un tercero entre nosotras, como si temiera quedarse a solas conmigo;
tal vez teme que yo le exija que renovemos nuestra perdida intimidad, que
volvamos a vivir esa vida nuestra. Pero yo sé que todo se ha perdido, que he
perdido a Laura. Tengo delante a una mujer hermosa, muy parecida a mí pero
desconocida. Quisiera poder ver su rostro este instante, encararlo, decirle lo
incómoda que me hace sentir su nueva conducta, su afectado comportamiento, pero
ella en su inmovilidad está plácida, segura. Tan tranquila como cuando
caminábamos por los senderos secretos y rocosos de nuestras tierras, buscando
sitios donde sentarnos a oír el sonido agreste del bosque, a juntar nuestros
pensamientos, a crear un silencio tan distinto a éste.
Sin
decir nada aún, toma la tetera y comienza a llenar la tercera taza. Por el
camino, todavía lejana, se ve una sombra venir hacia nosotras. El sol le da plenamente,
y sin embargo es una figura llena de oscuridad; como una silueta sin cuerpo
vagando por los trigales. Quisiera preguntarle quién es, por qué lo ha invitado
a tomar el té con nosotras en este sitio que alguna vez fue sólo nuestro, en
este lugar donde los recuerdos aún permanecen impregnados en todas las cosas:
el cabello rubio de Laura pegado a la corteza irregular del árbol, yo
desenredándolo con delicadeza; el peine con el que ella a su vez me alisaba y que
todavía debe estar en la mesa; la cinta celeste que ceñía su cintura, y que se
desprendió con facilidad cuando la envolví en mi abrazo; la mariposa que
sostenía mi cabello y que cayó cuando fue acariciado. Todas esas cosas están
aquí, aunque no las vea. Siento el olor de la tierra, el calor tras las hojas
verdes; siento la caricia rugosa del árbol en mi cuerpo, no quiero olvidarme de
las cosas, no quiero que nada cambie.
Veo
el rostro abotagado y sudoroso de un hombre cualquiera, lo veo tropezarse con
una raíz; su caminar es torpe y sin gracia. No me muevo, Laura tampoco; sólo
yergue un poco su espalda, sospecho que sonríe. Esa sonrisa se clava en mí más
profundamente que los gratos recuerdos.