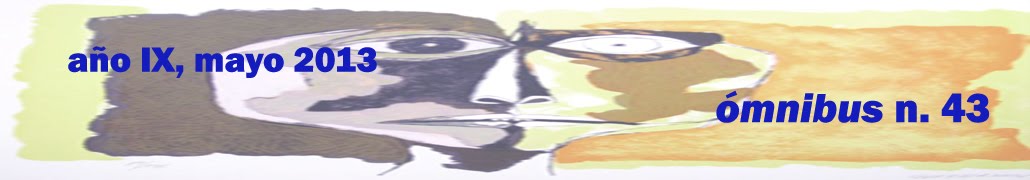Era una mujer de sesenta años que un día se levantó de la vasta
soledad de su cama king size intrigada por un mal sueño y al incorporarse para
ponerse las pantuflas mullidas con las que protegía sus pies artríticos de los
vientos cortantes de la mañana, la violencia extrema de una íntima verdad
develada por el sueño la detuvo en seco y rompió en dos su rutina. Se dio
cuenta, abruptamente, de que no había conocido lo que era el amor en su vida.
Perdón, no era el amor. Ella quiso decir y no se atrevió: el orgasmo. O quizá ni
amor, ni placer, ni nada que se le pareciera, no estaba segura. Esta verdad que
nunca había querido admitir, que se había negado como gato panza arriba a
plantearse en lo profundo de su corazón, la sentó de plano en el presente inadvertido
por la rutina e hizo que se detuviera a mirar sin ver por la ventana haciendo
un inventario de todo aquello que pudo haber sido y no fue. Se daba cuenta de
que unos habían sido sus sueños y otra la realidad, como cuando uno se choca
por la noche contra un muro oscuro y se rompe de pronto los dientes.
A lo lejos, en el azul lechoso del día recién nacido, unas gaviotas
dibujaban pasos de ballet mientras las nubes al igual que sus recuerdos se
arremolinaban furiosas huyendo de la oscuridad para beber sedientas del sol
sangrante que despuntaba.
Se llamaba María y había sido educada en la fe y en las buenas costumbres. Antes de saber hablar aprendió el tira y jala de las relaciones con el sexo opuesto. Supo por su padre del código civil y la obediencia a las leyes. Conoció por su madre todas las prohibiciones y convenciones sociales: la filosofía de la media sonrisa, de la esfinge, de las piernas cruzadas, de las apariencias y de cuando el no significaba sí. Y pensó, en última instancia, que quizá la obediencia significaba felicidad.
Decidió en silencio no dejarse llevar por sus sentidos,
ni por sus instintos, ni por sus emociones. No, a ella no la controlarían como a su madre. Ella no dejaría que el cordón invisible del afecto la amarrara a la pata de la mesa, ella no sucumbiría al amor, ni tendría la debilidad de dejarse arrastrar por la fuerza de los hijos, ni sería tan tonta como para dejarse convencer por palabras espolvoreadas de azúcar, ni sería débil, ni frágil, ni abnegada. No, ella estaba cansada de todo lo que eran hemorragias. Hemorragias de lágrimas, hemorragias de sangre, hemorragias de emociones. Las mujeres de su familia solo sabían de ojos enrojecidos, pañuelos y oraciones. Las mujeres de su familia hablaban de penas, dudas y traiciones como quien habla del sustento diario. No, ella sería la razón, la conveniencia, no el sentimiento, planearía estratégicamente su vida para que fuera como ella quería: un triunfo completo sobre la vida y no el desmadre de sentimientos y emociones absurdas por el que se habían perdido las hembras de su familia. Lo pensó por mucho tiempo de manera instintiva, pero como suele ocurrir con las determinaciones adolescentes lo olvidó cuando empezó a crecer. Solo que no lo había olvidado del todo porque como una polilla que va carcomiendo lenta la madera esas ideas se habían infiltrado sutilmente muy dentro de sí en un lugar remoto de su consciencia en donde no llegaban los bastonazos de la razón, ni siquiera el desconcierto de los sentidos y eran las que le dictaban comportamientos extraños, sensaciones dolorosas, obsesiones inconfensables, hincones como astillas, que hacían que los demás la tildaran de “rara”, caprichosa, un poco loca.Cuando se enamoró por primera vez su corazón anémico advirtió que lo estaba solo cuando el joven imberbe y lleno de espasmos amorosos se lo confesó al oído y ella confundió el cosquilleo cálido en las orejas con el amor.
Siempre era una tranquilidad saberse amada, se sentía segura. Siempre era bueno saber que alguien agonizaba por ella, temblaba de puro amor dispuesto a dar hasta la vida por un beso, un abrazo o la esperanza de algo más. Entonces ella podía aflojar un poquito, tironear, ajustar las tuercas y sentir que por fin tenía algo de ese control que se le escapaba como areja entre los dedos. Tirar de afuera las redes del amor, no dejarse atrapar, porque entonces como un pez agónico podía morir.
Luego de la revelación de este amor vino José, después Pedro, más tarde Elías, todos estudiados como un entomólogo observa su tesoro tras la lupa. Pero a quien finalmente dio el sí de matrimonio fue a la seguridad de aquel mercader árabe de intensos ojos negros y pestañas de dromedario, quien tenía una renta propicia y un negocio pujante, que administraba devotamente su almacén de telas con la misma concentración extática con que la escuchaba y que cuando la miró por primera vez convirtió sus ojos en alfombras mágicas en donde ella volaba con la majestad del visir de los cuentos orientales. Las noches con él, luego de una breve y tradicional luna de miel, fueron mortalmente tediosas.
El hombre se obligaba todos los días a cumplir religiosamente sus deberes conyugales con la misma fidelidad que lo hacía con las oraciones y ella a mirar hacia el techo, leer el periódico, ver la televisión mientras el hombre se afanaba como un poseso buscando sacar un gemido, un breve aunque diminuto aullido de placer de aquel cuerpo blando y delicado extendido frente a él como un paño de seda con una etiqueta invisible que decía ocúpate pero no me molestes. Luego el mercader se volvió egoísta, ya no esperaba nada, no le suplicaba que gimiera como gata en celo, que llorara aunque fuera mentira, que hiciera esos ruiditos golosos que lo volvían loco; ni siquiera se sacaba la camisa, la abrazaba urgido de deseos como un leño encendido, tomaba lo suyo y luego se viraba a roncar a pierna suelta como si ella fuera el resultado de una opípara cena de la que hiciera su siesta.
La situación fue tan desagradable que ella empezó a alegar razones para llegar tarde al lecho y eran el racimo de platos que esperaban en la cocina hasta la medianoche, las cuentas rezagadas de la tienda y la limpieza inagotable de una casa ya limpia.
Su vida con el mercader se convirtió en un asunto del pasado cuando lo encontró con la muchachita delgada y ojerosa, dependiente del almacén, a horcajadas sobre el cuerpo velludo, de semental al acecho, de su marido, en la fresca oscuridad de la bodega en donde guardaba las telas y los paños. Salió de aquel trance de su vida como se sale de una iglesia después de confesar todos los pecados, en santa paz, con mucho dinero en el bolsillo y los desesperados ruegos del contrito marido que alegaba amarla aún más que nunca, y bien sujeta a la mirada rendida del abogado tenaz que la ayudó con el pleito y que se enamoró perdidamente de ella porque entre tantos ayes y cuitas él reparó en la abundante belleza de sus pechos blancos que subían y bajaban alcompás de sus copiosas lágrimas y en la infantil ternura de sus pucheros de reina. Escuchó pacientemente tras el velo oscuro de sus pestañas todas las penas de amor y lo tortuoso de su vida mientras se proponía hacerla feliz, aunque ella nunca lo fue.
Sin saber siquiera por qué, frente a tanta devoción y tanto amor ella permanecía desabrida, indiferente, desleal como si el hecho de procurarle tanto amor era solo la confirmación de la escasa valía, de la poca importancia, del desafortunado abogado que un día enfermó de depresión y terminó deambulando en un asilo de enajenados mentales en donde ella lo visitaba cada domingo con la fidelidad de una antigua parienta aliviada por no tener que cargar con el peso de la enfermedad de un familiar estimado pero abrumador. Y su amor, si es que lo hubo, estaba lleno de pequeños detalles, de prepararle las aguas aromáticas y ponerlas en el termo consolador, en llevarle los cigarritos que le prohibía el médico, en limpiarle la abandonada oficina hasta que brillase como metal pulido, en leerle el periódico y en contarle noticias que se inventaba para hacerle más ligera la existencia en ese hospital de alienados en donde todos arrastraban obsesiones delirantes que caldeaban el ambiente hasta hacerlo insoportable y él la única obsesión que tenía era aquella mujer cercana pero inaccesible a la que nunca le pudo sacar un quejido de amor, un temblor de su cuerpo, una mirada cargada de pasión, un te quiero aunque sea prestado, algo que tejiera los hilos de ese amor que él guardaba en el pozo insatisfecho de su corazón desde la primera vez que la vio entrar, turgente y altiva, a su oficina de profesional exitoso que en veinte años no había perdido ningún pleito, que en la universidad había acaparado todos los premios y en los mejores foros de la ciudad había triunfado con sus artes de oratoria y que sin embargo había sido incapaz de prender el deseo en la única mujer, entre las cientos que se le ofrecían, que en verdad había amado.
Su preocupación de macho contrariado se convirtió en obsesión, luego en depresión crónica y por último en locura que obligó a que ella dejara de visitarlo porque cada vez que la veía la arrinconaba queriendo hacerle el amor contra la pared, encima de la mesa del desayuno, en el descuajeringado sofá de la sala de estar frente a la mirada expectante y alarmada de los demás pacientes. Dejó de visitarlo aunque rezaba todos los días por él y antes de que muriera lo visitó por última vez solo para generarle, sin querer, sin saber, un último arranque de desesperados celos cuando ella elogió los cabellos oscuros del joven enfermero que lo cuidaba, junto a otro macilento y delgado.
Y se marchó pensando no en el abogado que se quedaba solo, enfermo y más triste que nunca, sino en el extraño destello de la mirada ambigua de aquel enfermero de cuerpo de ángel y en la mirada provocadora del otro que no habían dejado de observarla desde que ella acomodó su cuerpo maduro en la silla.
Hasta ese momento, a pesar de que su cuerpo de seda y caderas anchas se iba afirmando en una madurez envidiable, había pasado por la vida sentimental como pasa un cisne por las aguas, sin mojar su corazón. Pero cierta vez, en esos instantes en que solía mirar por la ventana sintiéndose segura y casi feliz de verse rescatada de los desasosiegos de su juventud, al ver que la vida transcurría plana y lineal, sin nada que hiciera que temblara los hilos de la certidumbre, levantándose por las mañanas a regar sus docenas de plantas y darle de comer a los canarios, preparando su desayuno vegetariano y prendiendo su televisor para ver el rosario de telenovelas que mantenía su vida encendida con el interruptor de los dramas ajenos, vio que alguien había deslizado a través de su puerta una carta. Alcanzó a ver una sombra que se alejaba tenaz como si un perro le pisara los talones. Se acercó a la puerta y extrajo del sobre un exquisito papel de hilo en el que escrito en estilográfica de lujo, con una
caligrafía decimonónica, alguien le decía:
Te conozco, te conozco desde hace mucho y desde que te vi hiciste latir mi corazón como si hubiera visto la misma aparición de una Vestal frente a mí. Yo sé que vas a decir que es una exageración pero te pienso y te hablo todas las noches, no hay momento de mi vida que no piense en ti. Tú has compartido conmigo los sueños más desaforados, las imaginaciones más locas y sé que si tú conocieras el tamaño de mi amor también me amarías. Pero te temo, mi amor por ti es tanto que tengo terror de que solo me digas que no y me rechaces.
Quien no te abandona un minuto de tu existencia.
La sombra
Esta carta en lugar de dejarla ensoñada y avivar su curiosidad lo único que consiguió fue que ella pusiera doble cerrojo a su puerta y empezara a sospechar hasta del hombre que le dejaba todos los días el periódico. Su interés, antes que en la cantidad de amor que el hombre prometía, estuvo centrado en el miedo al desconocido, por eso no dejó de advertir al guardián de su barrio sobre figuras extrañas, a la vecina de al lado que solía ir a conversar con ella por las tardes y a su propio corazón para estar alerta ante la eventualidad de un asalto. Cuando ya se había olvidado de la carta y solía recordar como se recuerda a un hermano, a un amigo querido, a sus dos maridos y a sus tantos novios extraviados en el tiempo de la juventud, llegó otra carta misteriosa en la que le decía:
Te he visto, te he visto y te he mirado con pasión, con frenesí, tú no lo has notado, pero tu cuerpo tiene resabios de pasión, de animal lujurioso, de cachalote por aparear.
Te miro, te bebo, muerdo tu imagen. Quisiera tenerte junto a mí y acariciarte para que tus aullidos de placer se escuchen hasta la catedral. Quisiera ser una serpiente para enroscarme en tu cintura, un vampiro para beber de tu sangre, el sol para besar tus labios. Estoy loco de amor por ti. Te besa hasta el último vello de tu misteriosa oquedad.
Tuyo.
La sombra
Esa última carta la puso como loca porque no recordaba en el último mes haber salido de casa a alguna parte, las únicas pocas veces había ido a la iglesia y a la tienda del barrio, le preocupaba que este hombre pareciera conocerla tanto y temía que fuera un asaltante, un violador, un delincuente de esos que se dedican a perseguir y asesinar a las mujeres solas.
Decidió rápidamente cambiarse y alquilar dormitorios a señoritas pensionistas que estudiaran en la universidad.
Cuando se mudó todo volvió a la normalidad, por algunos meses esas extrañas cartas dejaron de llegar, su vida transcurría entre la televisión, el bordado y las conversaciones interminables con las jovencitas que alegraban sus tardes haciéndole confidencias a las que ella procuraba contestar con consejos prestados a las heroínas de las telenovelas y con afirmaciones propias en las que no creía mucho, no porno estar convencida de ellas, sino porque jamás las había puesto en práctica.
No extrañaba nada, no sentía nada y se sentía bien. Las penas, los misterios de la angustia y hasta los sueños no los recordaba y de alguna manera sentía que estaba a salvo, no sabía de qué pero estaba a salvo. Apenas si veía a su familia y le huía porque prefería conocer los dramas ajenos de la televisión a vivir los interminables de su familia. Era más fácil, más liviano.
Una tarde, cuando ella se entretenía hablando con sus pajaritos, una de sus huéspedes le extendió un sobre sin mayor interés, ella pensó enseguida que era alguna factura y la guardó en el bolsillo. Al ir al baño se le cayó y reconoció la letra. La abrió con aprensión y con un temor que la paralizaba: ¡el desconocido estaba cerca! La carta decía:
No te puedo olvidar, tú estás siempre presente. Nunca he conocido una mujer más voluptuosa, más sensual. Tus nalgas parecen manzanas maduras, me provoca morderlas, es más, una de ellas me pertenece. Cuando te bañas tus pezones se oscurecen y tienen la dureza del diamante. Tu cabello es tan largo que podría envolverme en ellos como un sudario. Sueño que ellos sean mi sudario. Te sigo amando, te espero, te sueño.
La sombra
No pudo más y acribilló a la chica con preguntas, solo pudo obtener de ella un asustado: Yo no sé, estaba detrás de la puerta y una
mirada en la que dudaba de su sanidad mental. Pero el hombre la conocía íntimamente. ¿Acaso la observaba cuando se bañaba? Pero era imposible, no había una ventana, ni el más ligero resquicio en la habitación por donde mirarla. ¿Sería un loco, un desadaptado, alguien que quería jugarle una mala pasada? Se serenó y esperó atenta durante algunos días a que apareciese el desconocido. Era imposible que fuera alguno de sus dos maridos, muerto uno por accidente y el otro por depresión. ¿Sus novios? Pero si ni siquiera se acordaba de sus nombres, debían estar todos casados. ¿Quién sería? Pero detrás de la puerta solo había el silencio. Los días transcurrían monótonos e imperceptibles, pero la correspondencia se empezó a regularizar y cada mes no faltaba el sobre lacrado, la letra decimonónica de caligrafía perfecta y un vaho a lavanda. En cada una de ellas el hombre expresaba sus deseos animales de hacerla suya pero en un lenguaje tierno y amoroso.
El terror que sentía al principio empezó a ceder con el tiempo, hasta se permitía de vez en cuando releer algunas frases para estimar el tamaño de la imbecilidad humana, ¿morirse de deseos?, ¡qué locura! Pero en sus sueños todo lo que el hombre prometía se hacía realidad y ella se despertaba agitada sintiendo que sus muslos ardían y que el corazón se desbocaba debajo de sus pezones enhiestos como para enfrentar batallas. El desconocido autor se empezó a especializar, en cada carta le hablaba de algún aspecto de su cuerpo.
Uno era sobre su ombligo. Al mes siguiente sobre sus cimbreantes caderas, luego sobre sus duros pezones. Después su cuello al que se comería a besos luego de pasarle la lengua. Después los lóbulos de sus orejas a los que chuparía como si fueran diminutas ubres. Más tarde sobre la suavidad de la
entrepierna, la delicadeza de los tobillos, los dedos de la mano, las comisuras de los labios. No faltaba la espalda a la que después de un largo y sensual masaje bañaría de vino para calmar su sed de amor. Empezó a enloquecer, el hombre la hacía arder en un fuego incomprensible que ella desconocía y no sabía cómo apagar tanto tormento. Su cuerpo era una cárcel en donde a veces era imposible habitar. Las sensaciones extrañas, inusuales la clavaban en una dolorosa ensoñación con la que no sabía negociar.
Un día decidió no abrir ninguno de aquellos insolentes sobres lacrados. Y se fueron amontonando como se amontonaban en su estudio las facturas después de pagarlas. A veces pasaba cerca de ellos y se resistía a los empujes de su cuerpo por abrirlos. Mi paz no tiene precio repetía con insistencia. Se sentía como una niña pequeña que no había aprobado el primer grado y la obligaban a leer. Los sentidos, esos desconocidos, martillaban su existencia monjil.
Hasta que repentinamente, como cuando después de un torrencial aguacero escampa, las cartas dejaron de llegar.
Y su vida se aplanó hasta esa noche, ese brutal sueño en que el desconocido había llegado, había podido sentir su aliento fuerte y viril aplastando su cara en una caricia que le revolvió los sentidos, sus manos arañar su ropa como si fuera un pájaro caído y su boca prenderse de la suya hasta introducirse en ella con una lengua desaforada y enhiesta que se clavaba en su paladar. Había sentido su cuerpo palpitar furioso y buscar con ímpetu violento y tierno su cuerpo y abrirlo y prenderse de él con el hambre de un náufrago salvaje y se había sentido, enajenada, corresponder a él con una sensación extraña, con un ardor incomprensible, con una salvaje nostalgia de amor torturado y cuando estaba a punto de alzarse como una montaña en erupción las carcajadas fúnebres, torcidas, de sus maridos la detenían y le apostaban con ironía, con rencor, con sarcasmo: Tu tiempo pasó... Y el invencible terror, el miedo a sí misma se afincaba de nuevo y se abría en una lucidez interminable, en una realidad en que era ella misma y no otra.
Y despertó y despertó con un mal sabor, con el corazón taladrándole los sentidos y el deseo puro de que de una vez por todas, maldita sea, se materializara la sombra, que se hiciera realidad el sueño antes de que fuera demasiado tarde.
Y la certeza de la verdad revelada, del terrible miedo que había arrastrado toda la vida hizo que mirara sin ver por la ventana, desechando el día luminoso, las gaviotas volando, la paz silenciosa de su hogar, preguntándose por primera vez con íntima angustia si no sería tarde, demasiado tarde para conocer la asignatura pendiente, si no sería demasiado tarde
para comenzar de nuevo...