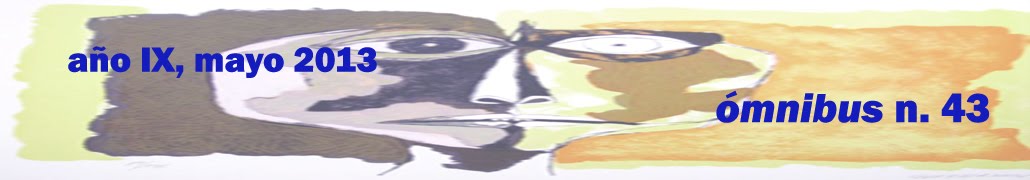Sandra Araya
(Quito, 1980) estudió
Comunicación y Literatura en la PUCE.
Transita por oficios varios, tales como correctora de estilo,
profesora universitaria, fabricante de discos interactivos, organizadora de
bibliotecas. Abrió, heroicamente, una pequeña editorial llamada Doble Rostro,
que ya cuenta con tres títulos. Ha publicado cuentos en las revistas El Búho,
Aceite de perro y Big Sur. En 2010 ganó la Bienal Pablo Palacio. Tiene
listos dos libros de cuentos, llamados Los
escucho respirar y Atroz. El primero
saldrá el primer semestre de este año.
La mancha, la huella, la resaca
El timbre del teléfono.
Una, dos, tres veces.
—Mendoza.
Escuchó, moviendo la lengua dentro de la boca: rastreaba los últimos
rezagos de alcohol. Pero se detuvo.
En él, todo se detuvo, menos los ojos, que se abrieron violentamente; se
cerraron y se abrieron, una y otra vez, como si aquel único y convulso
movimiento fuese una contracción estomacal destinada a digerir lo que escuchaba
a través de la línea telefónica.
Quiso hablar, pero no pudo.
Al otro lado, alguien comprendió y cortó la comunicación.
Pensó en cerrar definitivamente los ojos y así tal vez aquella voz
desaparecería de su memoria. A oscuras, aquella voz se repetía y tomaba varias
formas detrás de sus párpados: estrellas, luces, aros verdes, círculos rojos.
Alcanzó a darse la vuelta para vomitar sobre el suelo y no sobre sí
mismo.
La saliva le quemaba la boca y apenas podía respirar por el esfuerzo.
La voz aún decía en su cabeza: Marisa está muerta.
Fija la vista en la alfombra, se atrevió a hablar, a nadie, dirigiéndose
a la mancha sobre la moqueta, a la mancha en su cabeza:
—Marisa está muerta.
***
Sabía que no iría más allá en esa calle, la hilera de automóviles se
desvanecía a lo lejos, así que de decidió dejar ahí mismo su carro, ahí,
precisamente, en la entrada de un garaje, esperando, silenciosamente esperando
que alguien viniese a reclamarle su falta de tino, que alguien le buscara pelea
para sacarse así esa tensión que le contraía el estómago.
Era la noticia, pero era también la resaca.
La cuadra que faltaba para llegar a la casa la subió pesadamente bajo el
sol, alargando cada paso; al estirar completamente cada pierna retrasaba, al
parecer, el momento de ver a la mujer muerta.
Subía lentamente.
Era la noticia, pero era también la resaca.
Un par de metros antes de llegar encontró al primer policía, cerrando el
paso a los peatones, haciéndole gestos a otro compañero que alentaba a seguir a
los autos por la calle adelgazada por las dos ambulancias y los tres
patrulleros estacionados fuera de la casa. «Qué imbécil habrá pedido dos
ambulancias si solo hay un cadáver que transportar», pensó, «aunque quizá creen
que habrá que llevarme a mí luego. Y con esta sequedad de la boca, no me
extrañaría que así fuera. Tan imbécil no fue».
Notó que al llegar a la puerta de entrada los policías le abrían paso y
apartaban la vista, sin mirarlo directamente. La muerte, aunque no sea la tuya,
te estigmatiza de tal forma que el resto de gente te considera un paria, un ser
que no pertenece del todo al mundo de los vivos, una especie de zombi cuyo
comportamiento siempre será errado. No hubiese llorado nunca delante de
aquellos rasos, pero en realidad tampoco tenía claro si lloraría en algún
momento, pues la noticia aún era eso solamente, una sucesión de palabras que no
tenían una conexión real con un hecho.
El nombre de la muerta aún no estaba ligado al cuerpo de una muerta.
Al traspasar ya el garaje, llegó a la puerta que tantas veces había
atravesado y un oficial lo detuvo. Aquel no sabía quién era.
—Agente Tomás Mendoza —dijo él, con la voz que siempre utilizaba en esos
casos, aunque creyó notar un pequeño temblor en la primera sílaba de su nombre.
No aguardó la reacción del oficial, aunque la supuso mientras subía la
escalera; al identificarse, el otro hubiese querido darle el paso como el resto
de policías, apartar la vista mientras, quizá, le daba un pésame mal hilvanado.
Cada escalón se le hacía pesado.
Era la certeza, casi, de aquello, pero era también la resaca.
Al acercarse a la puerta del cuarto se detuvo. Dudó en tomar la puerta de
la derecha, la del baño, y botarse de hinojos contra la taza, rezando entre
arcadas, llorando entre rezos, desahogándose.
Era la certeza, ya, de aquello, pero era también la resaca.
Contuvo las ganas y siguió de frente, entrecerrando los ojos porque la
puerta abierta del balcón dejaba entrar demasiada luz para su gusto, pero apenas
entró se paró, a dos mínimos pasos del umbral, porque a su derecha ya podía ver
el borde la cama, aquella cama, y un pie blanco, el pie blanco de ella, ella la
que estaba tendida sobre la cama, aquella cama donde él había estado más de una
vez.
Volvió a escuchar la voz en su cabeza, repitiendo lo que ya sabía.
En él todo se detuvo, menos los ojos. Repitió el gesto de la mañana con
el fin, esta vez, de que la visión que se esbozaba por el rabillo del ojo
desapareciera; si abría y cerraba los párpados, quizás aquella imagen no se
afincaría en su cabeza, no tendría que
mirar el resto del cuerpo.
Sin pensarlo siquiera —hubiese sido horroroso si realmente hubiese
planeado ese pequeño gesto— se sentó en la cama, porque su abrir y cerrar de
ojos lo había mareado al punto de hacerlo tambalear.
Sentado en un borde, casi con las nalgas en el aire, sentía a pocos
centímetros de su cuerpo el frío de aquel otro cuerpo, el de ella. Y sintió
otro cuerpo, pues alguien le posó la mano sobre el brazo, sosteniéndolo y, de
paso, levantándolo, de la escena del crimen.
Tragó saliva, con los ojos cerrados, aferrando instintivamente aquel
sostén cálido que se le tendía, incorporándose de a pocos, sin mirar aún a
quien lo ayudaba, sin mirar bajo ninguna circunstancia hacia el otro lado.
Ya de pie, siguió con los ojos cerrados mientras el otro hablaba.
Suárez relataba el informe preliminar, en voz baja, tal vez tratando de
que el murmullo atenuara los hechos, cada palabra, cada gesto que había
esgrimido el asesino contra aquel cuerpo, el de ella, aquel que le había
pertenecido a él, alguna vez.
«Estrangulada… no hay marcas de violencia en las puertas y ventanas…»,
escuchaba en su cabeza, como si las palabras no pasaran por sus oídos sino que
fuesen a dar inmediatamente contra su cerebro, como si él supiera, en realidad,
lo que le dirían, a continuación, como si el hubiese sabido, como si él hubiese
estado ahí, entonces.
—Señor… —aquello sí lo oía claramente—, el informe dice que la Srta. mantuvo relaciones
íntimas poco antes de morir…
Y Tomás Mendoza cerró los ojos.
Recordó.
Cerró las manos, de nuevo, alrededor del volante, tal como la noche
anterior, asomándose por el parabrisas, para ver mejor, para mirar la figura
del balcón, para verla, para exigirle que bajara, para que le permitiera
entrar, para que él pudiese dejar de aferrar el volante con rabia y pudiese
abrazar, de nuevo, aquel cuerpo que se erguía impasible sobre él, sin dejarlo
entrar, sin decidirse a bajar.
Le había dicho, a través del teléfono:
—Vete, estoy con alguien.
Él respondió:
—Aquí me quedo hasta que ese salga ese maricón, quiero verle la cara.
Durante la espera había bebido una botella entera, casi, de whisky, y la
vista, fija en el balcón, luego de tanto tiempo, se le hizo borrosa, por el
esfuerzo, por la borrachera, por la ira, por los celos.
La vio aparecer, entonces, de nuevo, en camiseta, una camiseta blanca.
Lo miró, pareció sonreír.
Detrás de ella, desde dentro del cuarto, apareció una silueta, un hombre,
sin rostro, una figura que la agarró violentamente por el cuello, que la
arrastró al interior, que cerró la puerta y dejó a Tomás sentado en su auto,
ebrio, confuso, agarrotado de frío, con las manos aún aferradas al volante.
Había despertado en su casa, después.
Abrió los ojos.
—Anoche, ella estuvo con alguien aquí…—musitó, con rabia.
El agente Suárez lo miró, sin verlo, sentado en la cama, con la muerta
detrás.
—Sí, señor, de hecho, sus huellas están por todas partes.