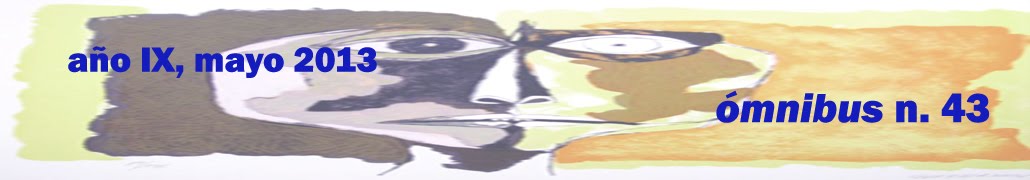Ensayo: Deónticas
Por Francisco X. Estrella [1]
i Escribo estas deónticas a manera de interrogantes sobre un destino literario. Puedo partir de una premisa si así lo desean: si pensamos que la literatura no se doblega ante el sentido convencional de las palabras, ante los significados que el uso impone sobre ellas, ante la maraña de deformaciones con que la vida las contamina, si creemos que la literatura es artística por el hecho de recoger los nombres y limpiarlos de la pátina impuesta por las cosas, acaso con la misión de retornar por un antiguo significado o para otorgarles uno nuevo derivado del diálogo incesante de las palabras con las palabras, si confiamos en que las cosas, la vida y la naturaleza son un pretexto para la respiración del arte y no su única atmósfera, si advertimos que menosprecia el arte quien supone que la escritura se afinca en la vida, si creemos o descreemos de alguna de estas consideraciones, imagino que deberemos librar nuevas batallas en el frente de las palabras, de las palabras como flechas del arsenal de las ideas, los símbolos, las imágenes y la memoria, de las palabras solitarias (puede observarse que hablo de memoria y no de presente, de memoria y no de la impresión espontánea y directa de la naturaleza y de la vida. Esto obedece a una maquinación expresa acerca del acto literario sobre la que hablaré). Si he de formular una aproximación podría ser la siguiente: diferencia a las escrituras entre sí la intransigencia de la forma, su obstinada predisposición a no someterse al uso corriente de las palabras, su intención de conducir las palabras a pensar sobre sí mismas, de ontológicamente ser un cuestionamiento sobre sí mismas, de plantearse una reflexión sumaria acerca de su sentido —excúsenme pero debo detenerme pues no deseo apartarme de mi precepto, tomar distancia del uso corriente de las palabras, de las interpretaciones a la que intentan someterlas su tratamiento especializado y el uso habitual de la lengua. Al hablar de sentido u ontología no intento dar a estos vocablos más significado que el corriente, el antiguo, el que más se aproxima al entendimiento original de la lengua, limpiar estas palabras de su pátina. Escúchenlas de ese modo. Levanto de nuevo el telón—. Decía que la forma es esencialmente crítica, que se interroga y esto quiere decir que quien intenta incidir sobre ella por fuerza incidirá en el tratamiento moral de la literatura. He leído en la nota de un par mexicano-argentino decir a este respecto que la literatura siempre es política. Yo diría, aunque por fuerza este acto contamine de pátina, que la literatura siempre es un obrar de la conciencia. Pero no debo dejar cabos sueltos si intento limpiar el camino. En primer lugar la naturaleza interrogante de la escritura, su perfil crítico, ¿qué significa? He dicho que las palabras se exponen a una contaminación, a un adocenamiento profundo de la calle y el pensar, del habla y la ciencia, del lenguaje discursivo y el corriente. La escritura accede a través de la palabra a un terreno en que echa mano de la realidad y los hechos concretos se convierten en temas, anécdotas y tramas para recrear la realidad, para reconvertirla. Escribir es recrear la vida, animarla otra vez. Que se escuche bien: no digo que la escritura y la obra no tome en cuenta a la vida, a la naturaleza y al mundo, honrar la escritura es criar de nuevo la vida. ¿Qué distingue entonces a la escritura, qué la singulariza? El escritor, ese profano, ese bárbaro ofrece las espaldas a la vida en su caos, en su sinsentido, la recuerda y la funda con las palabras, con el repetitivo murmullo de los únicos cinceles que posee, pinturas e instrumentos que conoce e interpreta para colocar la piedra del génesis. De las primeras palabras a la edificación final el artista debe rechazar la vida en su falsedad y apariencia, en su torpeza y ordinariez a fin de organizarla mediante las palabras. La obra es, en definitiva, la orquesta de la narración que interpreta un universo libre perfilado por la armonía y el espíritu. No se crea que elogio un extemporáneo esteticismo formal o un misticismo profano, ocurre que en la boca del arte puede sonar la violencia, el rencor, la sinrazón, el silencio, la putrefacción o el caos pero la partitura de su sonido será siempre la belleza, la belleza estética y la perfección de la forma. Seré siempre fiel a Flaubert. Con algo de sentimentalismo podría resumir: de espaldas a la vida el arte sueña bárbaramente la vida. De esta manera el arte
literario concibe y da con la obra. No es la obra utilitaria, sucedánea o
sirvienta de la existencia, por el contrario —y en esto sigo a Oscar Wilde—
quizá el arte provoque la vida, la corrija, la sublime. Digo bien: el arte corrige a la vida, la organiza, le da
sentido en su negatividad pura y expresa. No me convencen quienes ensayan
positivamente: siempre el arte será sombra y derrota, jamás un canto, quienes
piensan o urden en contrario embaucan y mienten. Solo un apunte. Damos con que
el arte de la escritura se distingue entonces por su condición estética, por su
culto a la belleza formal, al encaje que pugna por la perfección y la armonía
de las palabras, por su necesidad y no contingencia, por su pertinencia. La
vida, la naturaleza, el hombre permanecerán como una copia al carbón de las
condiciones sublimes del arte, a su servicio y disposición. Sabemos que
privilegiar la condición estética del arte no es concebir la melosería de
enfilar estatuas perfectas en un museo, y echarse a divagar y contemplar. ¿Qué
es entonces? Privilegiar la singularidad última del sujeto que vive tras la
obra, del Criador. No del escritor,
no del autor, del Criador que
reorganiza las antiguas formas de decir y las convierte en nuevas, aquel que
impone su estilo a la lengua heredada
y la convierte en escritura, si me apetece ser fiel a Barthes. En este punto la
estética del arte literario encuentra nuevamente a la conciencia en la manera
de doblegar el mundo: la subjetividad del Criador
golpea el amor, el odio, la honorabilidad, el deseo, el olvido y el
secreto, el mutismo, la singularidad, el absurdo, el fin, la contradicción y la
ira, con su voz, materia moral que sanciona, arremete y tal vez se impone. El
ojo del sujeto captura el tiempo, la concreción de un momento de la memoria,
tal vez el oficio más noble de una literatura. Y este oficio, este obrar de la
subjetividad no se expresa más que por la singularidad de lo estético, de su
manera de decir el tiempo, de su modo de operar sobre la conciencia, de
privilegiar el cómo sobre el qué.
ii
Estos pensamientos me han ocupado desde hace tiempo, desde el tiempo en que conocí al escritor J. Vásconez. Nos hemos visto día a día esta semana, acodados en el retiro del muelle donde discutimos apasionadamente y con breves pausas estas y otras ideas, pero nos interrumpe el vapor de un buque en su retorno al puerto. Mientras nos refugiamos en una de los restaurantes del malecón, mientras tomamos asiento y ordenamos sopa marinera y conchas asadas, seguimos hablando movidos por un extraño ímpetu, por una incontenible necesidad de diálogo. Nuestros senderos son diferentes, distintos. Ha publicado varias novelas él, libros en que su punto de vista sobre la literatura se evidencia de modo muy claro. No es ese mi caso: desvelo noche tras noche en pos de configurar una poética, la deóntica de mis palabras. Apacible, J. Vásconez cruza los brazos y me observa con inquietud, la mirada severa e incrédula parece decir, «éste anda un poco perdido», aunque el rostro en conjunto transmite su estima manifiesta. El golpe de la grappa llega intenso, J. Vásconez toma solo una copa a causa de su dolencia, yo, varios tragos hasta quedar medio ebrio. Es el mejor estado, la lengua me fluye con más rapidez, las ideas son precisas —tiendo a divagar— y la timidez se repliega. Ya sin temor le digo que me declaro un formalista, que para mí la literatura se resuelve en los límites de la forma y que para el escritor no hay nada más —en el puerto la chimenea del buque retruena y la lluvia contagia de gris el muelle hasta borrarlo— pero, me atrevo a decir, el problema de la forma, o más bien, de los que se oponen a ella, es que en la literatura la forma está hecha con palabras, no con sonidos, con imágenes o con materia como en las demás artes, y ese es uno de los dilemas de la escritura. La forma única que da el artista a la piedra, me escucho decir, esa singularidad desata una infinidad de interpretaciones en el observador, igual que un sonido desencadena mil sentimientos en quien lo escucha. Pero en la escritura es la palabra, ese sonido utilizado a diario para tratar de comunicar deseos que son órdenes, intenciones que son fracasos, sentimientos que son mentiras, esa palabra corriente sumida en el desorden del mundo, es la herramienta de la belleza. Intentamos huir de la belleza, me oigo decir, huir porque se nos antoja indecente, porque la deseamos anticuada, porque la tentamos abolida. ¡Necios! —levanto la voz y alguno de los clientes regresa a mirarnos—: parir la belleza no es dar con la inconsistencia retórica de una tonada, con la miel de unos versos empalagosos, engolosinados con el eco de la palabra. No es ésa la forma, la belleza o la estética, eso no es nada. El gran dilema de la forma —el buque se ha detenido por completo y parece una fortaleza suspendida en medio de la bruma— es batallar con la palabra embarrada en el lodo de la estupidez del hombre y sus intenciones efímeras, recoger la palabra ensuciada por los fines prácticos y de uso, manchada por la mentira de la conversación matutina, de la necesidad de decir para que el hombre subsista como materia, rescatar la palabra de las páginas de un diario, de los muros, de su decrépito concubinato con las mercancías. El gran dilema de la forma —aunque mi tono sigue subiendo, J. Vásconez abandona la mirada más allá del ventanal que da a la calle y atraviesa la calzada, la baranda del muelle y el muelle mismo hasta llegar entre atisbos a la bruma del puerto, entre la que se adivina el gran buque inmóvil como un tiburón muerto pudriéndose en el fondo del mar—, el gran dilema es que —lo repito en alta voz, ¡el gran dilema es que…!,y empiezo:— «en el contorno de las cosas inmóviles que me rodean, veo todo el tiempo dibujarse rostros: rostros humanos que se forman, se fijan y me observan mientras hacen muecas. Sin embargo me han dicho que ésta es una predisposición que no tiene nada de excepcional. Todo el mundo se sorprende al reconocer, sin siquiera darse cuenta, en los nudos y vetas de la madera (el suelo de roble, el escritorio de olmo, la mesa de nogal manchada de tinta), o bien en las fisuras del cielo raso de donde se desprenden grandes desconchones de enduido grisáceo, encima de las ventanas, o más a menudo aún en los empapelados floreados, alguna vez de colores vivos ahora desteñidos, sobre las paredes de mi habitación ensombrecidas por la noche que se aproxima, las formas evidentes de una nariz aguileña, de un bigote fino, de dos ojos encajados en sus órbitas de dudosa simetría, de una boca que se convulsiona en un grito, una risa excesiva, o bien aquí en una especie de bostezo distorsionado, grotesco»[2], éste es el gran dilema de la forma, constatar que la palabra golpea a la vida, que observa de nuevo, reconstruye la mirada, recoge el pasado, doblega el tiempo, advierte la ilusión de lo real, deforma el orden de las cosas, destruye el sentido convencional y distingue la conciencia, eso es la escritura.Termino ebrio. J. Vásconez olvida el buque y me devuelve la mirada con un sentimiento indescriptible en sus pupilas. La mirada de amistad de un artista.
iii
Tendido boca arriba en el camarote del barco, percibo en mi nuca el peso de todas las uvas machacadas y arrastro las toneladas de arena de mi pierna colgando fuera de la cama hasta colocarla en su sitio para protegerme del frío. “He gritado”, pienso, “he gritado y todo el mundo volvió la mirada para ver si reñíamos, pero no, no reñíamos, intentaba darme a entender, nada más”, siento una opresión culpable en las sienes. “Lo llamaré más tarde para disculparme”. Hablé sobre la forma, creo. J. Vásconez me contó que el líder del “barrio de los hemingwayianos” —fue su expresión— insiste en decir que la escritura tiene que ver algo con la acción, con salir de casa y echarse a trompadas o algo así. Es decir, echarse las trompadas para saber cómo se siente manar la sangre en las aletas de la nariz, esa brutal combinación de agua caliente a punto de evaporarse que desciende veloz, muy veloz, humedece el pecho, las piernas, el piso, y acompaña la visión de un saco de tierra impactando en el rostro con el vacío en medio de la cara, una oquedad. Naturalmente he refutado al Líder de los Hemingway en medio del griterío que he armado en la taberna con J. Vásconez. Pero he intentado ser claro: no son los libros de Hemingway, es su actitud la que me resulta ociosa y, a decir verdad, estúpida. Comienza la resaca, tengo la boca seca pero no intentaré ponerme de pie: permanezco en cama sin moverme para que ningún punto del cuerpo haga cortocircuito y la cabeza me explosione. Me acuno bajo las mantas y me abandono a todo pensamiento posible de un ebrio o, mejor dicho, de un post ebrio. Primero pienso, entre fiebre, que mis reflexiones anónimas sobre la forma y el vocerío que arme para expresarlas debe tener un sentido, una ilación. Pienso que si la forma es lo más importante, lo decisivo en la escritura, eso irremediablemente nos conduce a enfrentarla estéticamente, a enfocar estéticamente el lenguaje. Por eso he hablado de la belleza y del tratamiento de la belleza en la literatura y por eso creo que incidir en la lengua es agitarla, descomponerla, desarticularla para ponerla a andar de nuevo. No me entiendan mal: no creo en el rudimentario balbuceo vanguardista y la plaga de afeminados experimentos que lo han continuado, creo, y en esto debo ser muy claro, que incidir en la lengua, horadarla, no requiere indispensablemente una parafernalia. Pongamos el caso de un autor contemporáneo, John Maxwell Coetzee. Coetzee no hace malabarismos, no practica crucigramas, no es loco, exagerado ni extravagante. De hecho todo lo contrario, su prosa es tan llana que parecería indiferente a la tensión de la forma. Sin embargo en las entrelíneas de sus páginas, en los silencios y alientos de la narración, palpita un hastío, una proclividad a la tragedia que acaso pueda ser el pálpito del tiempo contemporáneo. La llaneza de Coetzee es una agresión, un grito, una bomba, la sencillez llevada al grado de simpleza suma cual hartazgo contemporáneo del sonido. Esta prosa, la de Coetzee, que pone en tensión la lengua, la forma, no lo hará con rebuscamientos ni extrañezas pero la tensiona. Igual que Hemingway en su instante, igual que Faulkner y Joyce y Proust. Por eso me niego a dar la razón a Líder de los Hemingway y a todos los líderes hemingways que se me pongan delante, porque creo que incidir en la forma no tiene nada que ver con asumir una actitud de vida, pre, ante literaria. Lo que sí creo y defiendo es la estética de esa apuesta y voy a pensar el por qué, aunque la cabeza comience a dolerme como un demonio:(Hago una pausa en mis pensamientos a fin de tomar aliento y reposar la cabeza en mejor posición. Comienzo): Creo en la escritura estética y no en la escritura realista porque la literatura crea su propia realidad a través de la palabra y se arrima en la vida para parirla. Pero la literatura no es recadera de la realidad, su notaria de oficio, la gran literatura quiero decir. Que no se me interprete mal: no tengo nada contra la letra de oficio, distracción y aventura, con la literatura simple, de hecho la admiro; intento confiar una deóntica de mi literatura, de mi visión acerca de la narración y del pensar literario, eso es todo. Dicho esto, continúo. La gran literatura es la singularización extrema de los sentidos, así como el escultor hace ese Rodin y no uno distinto mediante el uso del cincel y la piedra, así la gran literatura da con esa estación de tren y no otra distinta, con solo esa Karenina y no otra, y lo hace con la palabra, a través de la palabra, mas una palabra alterada, no la de la realidad, no la palabra del reportaje y la calle, no, con la vulgar del uso, la literatura da con ese trucaje armonioso y orgulloso de la belleza atentando contra la realidad, asesinándola para que la palabra deje de ser una sirvienta y vuelva por su poesía, para que deje de ser periodismo realista y se atreva a ser solo palabra. La obra es ese montaje armado no para recrear la realidad, sino para crear la ficción, la ficción de la ficción. Ese momento la obra no se remite a la vida, a la realidad, ese momento la literatura es arte y más que oficio. Ha sido la estructura de la obra, la suma concreta de sus componentes formales y la piedra humanizada la que nos ha conmovido con la muerte, el silencio, la violencia o el crimen, con lo inasible del tiempo y la sangre de la mujer; pronunciada cada palabra de manera distinta, atravesada cada una y tejida por el artista en su asesina subjetividad. Así es que, Mr. Líder de los Hemingway no encuentro razones para confundir lo uno con lo otro. Que la estética abandone los signos convencionales y sus estructuras para dar con la moral de la forma y desarmar la maldad humana, no es un problema de hábitos, es problema de estilo.
iv
El diccionario me dice que “deón” es un deber, un deber ser. Imagino que he titulado mal esta bitácora, imagino que debí escribir llana y sinceramente: poética. He recobrado la cordura, me he levantado, he ido al baño, al estante incluso. Pero no, no he podido consignar poética —no me exijan este momento que remita su etimología— por el simple hecho de que escribo estas páginas para establecer un camino, para limpiar un sendero como he dicho. Esta industria esconde un gran drama y una gran paradoja: tanto el Líder de los Hemingway como yo y tantos otros nos esforzamos por convertir las poéticas en deónticas movidos por la premura, desesperación casi, de dar con el tono de nuestra obra en proceso. Al artista en activo con sus libros por delante no le hace falta. Por ello no desistiré en mi convicción de que toda obra camina por delante de su poética, aunque fuese deóntica; precisamente por eso es deóntica, por su necesidad, por su prisa, por su premura. Ya J. Vásconez me lo ha advertido. Imagino que ahora espera en el puerto, en el restaurante de las conchitas asadas y el buque. Yo me encamino presuroso a su encuentro, yo, tan formalista y estético, vestido de violeta porque creo en las palabras más que en el hombre, en su aliento intenso y más dulce que el aliento del hombre, perdurable más que él mismo, más que las cosas, la naturaleza y la vida. Invencible. — |
Deónticas |