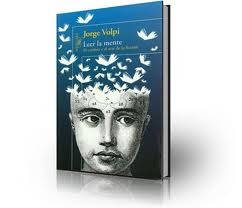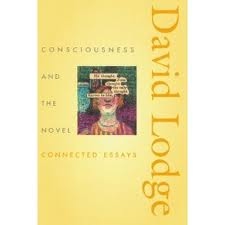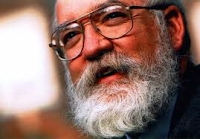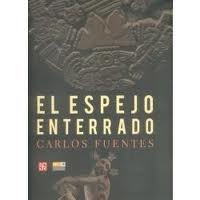Fuentes versus Volpi versus Fuentes versus lo novelístico
Por Wilfrido H. Corral [1] Guayaquil, Ecuador Alfonso Reyes, el políglota mexicano que todo intelectual iberoamericano que se respeta ha querido ser, y no sólo debido a su “Americanería andante” (lo que hoy se llamaría borrar fronteras o límites nacionales y conceptuales), notaba en “Apuntes para la teoría literaria”, complemento de El deslinde (1944), que hay géneros mezclados que desbordan las previsiones, y sus prototipos son el Facundo, Kafka, Proust y otros autores e ideas de su momento. Antes, en “El criticón”, parte de El suicida (1917), aseveraba que toda persona de medianos poderes ha sospechado ya la relativa presteza con que las ideas se reducen entre sí. Según el gran humanista, se llama virtuosismo al juego ocioso de la inteligencia, el sofisma es una virtuosità, un alarde. Todo novelista latinoamericano canónico, sin o con Reyes, ha transitado esa cuerda floja conceptual, y uno esperaría que sus pocos émulos hubieran acatado el llamado mayor de las leyes críticas del políglota, sobre todo los novelistas que tanto lo aprecian. Contender que ya no existe el tipo de hombre de letras occidental que encarnaba Reyes, o que ya no hay intelectuales latinoamericanos que exhiban la erudición de antaño son quejas sin mucho propósito o sentido, porque siempre ha habido novelistas que hacen crítica sobre su arte y técnica con conocimiento de causa. Aquellos son observadores vivaces de otros artistas, además de curiosos de primera clase que aprecian y describen otras artes ágilmente. No obstante, hay grandes diferencias entre ellos, y qué mejor que demostrarlas con dos prosistas mexicanos fecundos, a su manera. Las condiciones que encarnaba Reyes no se han repetido, y en verdad no es difícil descifrar por qué, como explicaré por medio de dos libros recientes de crítica de Carlos Fuentes, La gran novela latinoamericana (México: Alfaguara, 2011), y Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción (México: Alfaguara, 2011), de Jorge Volpi. No se trata de acoplarlos debido a algún fardo que un prosista más joven cargue de los maestros mayores que siguen ocupando espacio y consumiendo el oxígeno del cuarto más pequeño que ocupa la cultura impresa. Más bien, los desencuentros se dan porque las dilucidaciones de los tres mexicanos surgen de un latinoamericanismo liberal que desea pertenecer a varias comunidades intelectuales a la vez. Tampoco cabe duda de que algunos lectores evaluarán los libros de Volpi y Fuentes negativa o positivamente a través de la percepción que ya tienen de sus autores. Esas reacciones ocurren con cualquier novelista, mayor razón para pensar que los que tienen la visibilidad de Fuentes y Volpi (hechas las salvedades de talento) y la editorial que comparten, debían haber sido más cuidadosos al preparar sus libros, aun considerando las diferencias de contenido. En la prosa no ficticia que traigo a colación también es patente una batalla implícita con el maestro o consigo mismo, y llamarla “angustia de las influencias” o “el peso del pasado” no resuelve algunos problemas fundamentales cuando se trata de hacerla llegar a otros lectores. Hay otra gran (el adjetivo es recurrente) diferencia en estos libros. Si se puede decir que el maestro (Fuentes) ya tiene a su haber adjetivos basados en su obra, el discípulo putativo (Volpi) todavía no logra el valor que es la virtud que frecuentemente se asocia con crítica como la de Reyes, o para verlo en términos del cohorte general del discípulo, de César Aira, Roberto Bolaño y otros cuya prosa no ficticia es mucho más que un tanteo o pontificación, como la de Héctor Abad Faciolince, Horacio Castellanos Moya, Alberto Fuguet, Leonardo Valencia, Juan Gabriel Vásquez, Juan Villoro y Alejandro Zambra. Volpi no ha ayudado a definir una estética literaria prevalente, a pesar de su ubicuidad o del “Crack”. Manifiesta y escribe tanto como su admitido maestro, pero en la etapa equivalente a la de su mejor discípulo Fuentes era más bullicioso, espontáneo, franco y políticamente incorrecto. Si un maestro tiene todo derecho a ser ambiguo y totalmente subjetivo, el elemento añadido en el caso de Fuentes es que por décadas se evidencia un obsesión en torno a sus pares y discípulos que no se curará (y tal vez empeore) con premios como el Nobel. Y si al Fuentes del siglo presente le sigue interesando la política mundial, aunque brilla por su ausencia en La gran novela latinoamericana, a sus pasantes nacionales les interesa menos, y parecen preocuparse más de la realpolitik del mundillo literario. Ya no creen en el escritor comprometido, “como Fuentes y Vargas Llosa”, ha dicho Volpi sin precisión. Así que ¿quién es el rebelde, quién es el “Mini-me” del otro? Escribe el discípulo: Volpi ha recibido “el dedazo” del novelista omnipotente y Dios Auto-ungido del Novelista como Crítico, y es aprobación parece permitirle expresarse más que otros de su generación. ¿Pero en verdad quién le oye y a quién se dirige? En Leer la mente, concentrado en una relación personalísima y académica con la ficción —que entre otros no reconoce motu propio antecedentes evidentes como Cartas a un joven novelista y otros escritos de Vargas Llosa, u otro especializado de hace veinte años, Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science de Mark Turner— aprovecha las diferencias entre científicos y novelistas respecto a las metáforas para instruirnos con ellas sobre ambos, y para convencer(se) que la ficción es la realidad. [2] Esa ambición tautológica evita debates mayores que enriquecen a los dos campos, aunque quiere autorizarse o legitimarse con una bibliografía portentosa. Después de todo, no se recompensa a los científicos por su empleo de tropos poéticos, y es al apreciar las certezas materiales cuando uno experimenta la verdadera magia poética. Por eso el pugilismo especializado de Leer la mente no noquea a ninguna ortodoxia. Concluir allí que la conciencia siempre está presente cuando uno escribe no sorprenderá a nadie. Argumentar allí que la mente posee calidades emergentes es descubrir la pólvora: hay cierto consenso entre los biólogos evolucionistas que la mayoría de los mamíferos tiene conciencia, y que tal vez pronto se pueda hablar de una co-evolución entre los humanos y las computadoras. Eso establecido, es admirable el apego de Volpi a su trabajo, y que Leer la mente continúe la frustración que frecuentemente ocasiona su prosa no ficticia no es razón para descartarlo. La religión novelística a que acude funciona debidamente con parábolas, acercándolo a la religiosidad científica, pero añadiendo la posibilidad de emitir epifanías y la propensión a atacar ortodoxias sin recurrir a razones empíricas. Estas son las ventajas y desventajas de Leer la mente, porque si se agradece la brevedad del tratado que quiere ser, también es transparente que no transmite el sobrecogimiento producido por la maravilla de un descubrimiento científico, y generalmente dejará pensando en que el cerebro ordena: “zapatero a tu zapato”. Es positivo que Volpi siga publicando sobre un tema que obviamente le obsesiona, como muestra el último capítulo concentrado en autorreflexiones que no extrañamente le obligan a deconstruir algunas de sus novelas anteriores, como hizo en Mentiras contagiosas y promueve en artículos más recientes. El impedimento, que es inexacto calificar de científico, es que los esquemas y problemas de fondo de su prólogo, cinco capitulillos más epílogo son transparentes. Su pasión y lenguaje, adaptados a la generación llamada “nativos digitales” de hoy, no adquieren el rango estético que, tampoco extrañamente, puede adquirir una solución científica.Aunque exprese que no pretende hacerlo, Volpi ansía lo imposible: explicar una complejidad desorganizada por necesidad y definición, ordenar los “memes” (ideas contagiadas, que hoy se puede transmitir digitalmente) con que han sido indoctrinados los que leen profesionalmente, o por placer. Un literato puede ser escéptico ante las ciencias porque generalmente sabe poco o nada de ellas, y no se resuelve problemas humanistas con leer el último grito de un campo en que uno no ha sido entrenado formalmente. No es novedoso, como ambiciona transmitir Volpi, que la convergencia de psicólogos del conductismo y la cognición, y de neuro-científicos y biólogos moleculares, haya producido una “ciencia de la mente”. Precisamente, científicos humanistas como el filósofo y médico inglés Raymond Tallis han comprobado que el tipo de “biologismo” en que se apoya Volpi desatiende el hecho de que una comunidad de mentes no puede ser entendida con la inspección de la actividad de un solo cerebro, o empleando analogías simplificadoras en las que la mente se equipara con una máquina, a pesar de que en su tercer capítulo se esfuerza por probar lo contrario. Volpi parece querer inspirar confianza, pero también inspira ansiedad al transmitir la sensación de que está improvisando, que se ha añadido a la fuerza a la superabundancia de libros escritos en su mayoría por periodistas deslumbrados por el trabajo de científicos cognitivos, sobre todo cuando el mexicano comienza oraciones cuyo fin no parece serle conocido. Dentro del tono inevitablemente pedagógico de este manual pedir —como profesor de secundaria instruyendo a párvulos— que alumnos universitarios lean tratados sobre las ciencias cognitivas es como sugerir estudiar cuentos de hadas. Esa inflexión paradójica —similar a la de autores que extraen de descubrimientos académicos y se impresionan demasiado con cualquier cosa que descubren en una publicación— rige en Leer la mente, porque se lee aquellos cuentos por lo que son, metáforas; mientras la ciencia, se sabe, cambia paradigmas de manera exponencial. No hay que volver a la falaz polémica inglesa de los cincuenta sobre las dos ciencias para tenerlo claro, o a los cambios digitales, porque nunca ha habido sociedades orgánicas con una amplia cultura común. Por décadas varios lingüistas han argumentado que nuestro sistema conceptual es básicamente metafórico. Si un propósito de Volpi fue dar un seminario para luego convertirlo en libro, también falta la selectividad del buen pedagogo que nunca escoge hacer refritos de las metáforas. Al examinar su bibliografía fugazmente narrada más que razonada, vale pensar que en un listado que va de la primera a la última obra de un especialista u otro, la más reciente es probablemente un resumen de las anteriores, y con frecuencia la más importante y definitiva. Dándole al novelista lo que es del novelista, Volpi quiere escribir de manera accesible, con conocimiento de su causa y meta, y muestra estar al día con la cultura fílmica pertinente a su argumento sobre la memoria (cap. 4). No obstante —y la impaciencia puede surgir de especialistas en teoría literaria cuyos excesos él ha criticado correctamente en otras publicaciones— si se autoriza con listas de estudios sesudos de expertos anglosajones y europeos de la cognición, por qué no discutir con mayor ahínco Consciousness and the Novel (2002, disponible en español desde el 2004) de David Lodge, que tiene una gran ventaja sobre el de Volpi: aplicar las 91 apretadas páginas de su primer capítulo (iguales a tres del mexicano), más la conexión entre crítica literaria y creación literaria del segundo, a nueve obras concretas, incluida una del mismo Lodge, Thinks, que Volpi llama “desternillante” (160) al reconocer sus deudas. A la vez, siempre hay que admitir el hecho de que si saltan a la vista u ocasiona discusiones académicas apasionadas es porque lo que está en juego es muy poco. Por no diferenciar entre recomendaciones y sugerencias ya eruditas ya populistas Volpi hace que salga el profesor que varios lectores llevarán por dentro, y preguntar por qué no leyó el autorizado Consciousness and Mind (2006) de David Rosenthal, o un clásico como The Mind of the Novel (1982, 2006) de Bruce F. Kawin. Es más, ya en “The Philosophy of Composition” (1846) Poe había explicado detalladamente cómo fue concibiendo y construyendo el poema “The Raven”, en su mente, y esas etapas no tenían nada que ver con la espontaneidad. Mente y memoria se mezclan en el cerebro, cuando numerosas realidades revelan que el espíritu de la ficción es la sabiduría de su incertidumbre, y que el escritor rara vez puede escaparse de la actualidad, por lo menos cuando hace de crítico. Por eso es empobrecedora, aun entendiendo y aceptando la pátina divulgadora de Leer la mente, la mención pasajera de James Wood, cuyo polémico manual es considerado en el mundo anglosajón como un buen sucesor al de Forster, evangelio de 1927 al que Volpi recurre en otros libros, sin cuestionarlo. En realidad se está ante un breviario más que ante un tratado de convenciones interpretativas que, calificado con la jerigonza que Volpi insiste en emplear, se podría llamar “biosentimentalismo”. Este le permite aseverar “No llegaré al extremo de insinuar que todo lo demás, incluidos ustedes, mis lectores, mis hermanos, sólo son invenciones mías, tan predecibles o caprichosas como los personajes de mis libros” (19, énfasis suyo), suponiendo, conjeturo, que su público captará el guiño (no reconocido) al “Hypocrite lecteur,—mon semblable,—mon frère!” de Baudelaire. Junto a vacíos similares surge otro problema muy patente. A pesar de que su ficción le ayuda a entender conceptos desdeña numerosas teorías narrativas actuales, elección tal vez positiva, pero acaso reveladora de un estancamiento metodológico. Uno se encuentra entonces con un enfoque teórico ágil pero no ingenioso, y se tropieza con una tendencia a pontificar que no compagina con las teorías científicas recientes en que intenta apoyar sus argumentos, sobre todo cuando al esforzarse por darle a toda observación una glosa científica a veces cae en la cantinflada más que en la perogrullada: “Ciertos biólogos y filósofos opinan, de hecho, que nuestra capacidad de imitar, más que nuestra tendencia reflexiva, determinó nuestro ascenso como especie” (45), o “La memoria humana se comporta, más bien, como un anciano archivista, lleno de prejuicios y manías, indiferente al rigor científico” (95). Si la práctica de la ficción seria genera perspicacias y nos dice algo más sobre nuestras mentes, ¿qué se supone que se está aprendiendo de este libro que pretende encajar con la ciencia punta? En un párrafo (no reseña) sobre el breve libro de Volpi, de originalidad tan aplastante como la del novelista y publicado el 30 de diciembre de 2011 en Babelia, el comentarista Alberto Manguel inyecta una especie de botox literario al mencionar el libro de Volpi junto al de ensayos más sofisticados de Pamuk y Eco acerca de cómo leer o escribir. El esfuerzo de Manguel expone la irresponsabilidad de una lectura pasajera y frívola, que no convence que se ha leído los libros que recensiona. Si la brevedad fue impuesta por el suplemento en que publica su comentario, entonces queda la pregunta de si un crítico que quiere incitar a otros lectores a leer aquellos libros debe aceptar la asignatura. Con frases hechas y perecederas (“destacado novelista y agudo ensayista”) Manguel afirma que con Leer la mente “Exploramos así, guiados por Volpi, nuestro propio cerebro y sus partes constituyentes”. Cuando Manguel está de acuerdo con Volpi de que “Se ha corroborado una intuición ancestral: leer una novela es como habitar el mundo” recuerda al no novelista que todo lo que asevera no es sólo glosa sino algo inferior: habladurías, banalidades, superstición y “teorías”, no verdadera erudición. Lo verdaderamente grave es que Volpi disfrutará brevemente de cualquier ascendencia que Manguel haya acumulado como divulgador para literatos, y como con Fuentes, algunas venias ingenuas se traerán a colación en base a las conexiones propuestas implícitamente por el comentarista. A Manguel no se le ocurre que ser novelista es, de hecho, ser redactor, y no todo novelista decente y generoso con sus páginas es un buen corrector de pruebas, como se nota en la desaplicación estructural de los libros que me ocupan. Un resultado de una falta de relectura pausada, de escribir por escribir, es que las interpretaciones de ese tipo producen más interpretación, sin que los errores del discípulo sean corregidos por los errores del maestro, y viceversa. ¿Quién es tu padre?: Si escribir sobre estos novelistas es contribuir a la conversación que es la sustancia de la existencia intelectual, siempre se espera más de la experiencia acumulada. A través de los años Fuentes ha acumulado una práctica que tiene pocos pares, pero lo paradójico es que también se sigue acumulando objeciones a su inflexible crítica literaria. Ha sido mordaz, condescendiente, directo, egocéntrico, siempre hiperbólico y recientemente culpable de favoritismo; sus gustos y criterios son erráticos, como los de la mayoría de los novelistas como críticos. Algunos han sugerido corrupción, sin notar la de ellos. No obstante, el hecho es que la prosa no ficticia de él, no importa cuán deshilvanada sea, tiene una vitalidad irresistible, sobre todo cuando lidia con la novela. Hay en su crítica aplicada un pavoneo, un estilo reconocible, una confianza suprema en lo que manifiesta, así se equivoque. Fuentes, paradigma para muchos escritores mexicanos de la generación y grupo “Crack”, a cuya militancia adhiere Volpi, escribe novelas extensas, y tampoco pesa que haya escrito numerosas notas sobre novelas y novelistas mundiales.El maestro también tiene ensayos valiosos sobre su “Aura”, el oportunísimo La nueva novela hispanoamericana, y El espejo enterrado. Además exhibe la obsesión de convertir cada pensamiento en palabra, toda observación suya parece querer ser prosa, y siempre un testamento de su amor por la escritura y la larga vida que lo ha rodeado. Es claro que para Fuentes la naturaleza de la escritura no es tan misteriosa, ni se enreda en ella. Esa visión le induce a escribir sobre otros novelistas, aunque no acepta ni concibe cómo los que no considera estar a su altura tengan la escritura como profesión u oficio. Esa obsesión lo hace selectivo, previsible, y que también demuestre un instinto para proyectarla por escrito, sea notable o no, casi más como terapia que como vocación. Volpi sobrelleva una alucinación similar por escribir libros de superación personal, y encima comparte con Fuentes el deseo de un estilo elevado, socavado en sus peores momentos por la falta de matices, y a veces obstruido por un deseo compartido de llegar a un público mayor por medio de una hibridez humanística poco convincente. A los pocos meses de publicado el de Volpi la misma editorial saca La gran novela latinoamericana. Si la ambición del presunto discípulo es más o menos metafísica, la del maestro es más de alcance, “gorda”, como alguna vez dijo que prefiere las novelas. “Gran” y “latinoamericana” suplen ahora a nueva e hispanoamericana, pero su novela sigue siendo la misma, más edad que tiempo. Como ha dicho la mayoría de las reseñas, este es un libro sin demasiadas sorpresas, que no es el primero o último de su tipo, y es difícil disentir de ese consenso porque no hay pruebas fehacientes de que no sea así. Por otro lado, como Fuentes ya ha escrito muchísimo acerca de “Fuentes” aquí su protagonismo es anecdótico, y ni su libro ni el de Volpi van a cambiar la percepción que se tenga de sus autores. Que el sitio editorial anuncie La gran novela latinoamericana bajo “Cuentos” no es un lapso del autor, a no ser que se base en el séptimo capítulo dedicado al Borges cuentista. Esa presteza se extiende a no explicar la incumbencia de Bajtín, “quizás el más grande teórico de la novela…”, y hasta la fecha no se ha leído que los incondicionales del maestro mexicano manifiesten que este es un gran libro. Desde su ensayo de 1969 el padre de la novela mexicana reciente desea estar al día con casi toda teoría novelística del momento, colindando con el colonialismo crítico. También ansía el compromiso extático, y su desfachatez interpretativa no deja de ocasionar polémicas, algunas injustas, o preguntarse si se le puede pedir más al registro informal pero elocuente de un novelista evidentemente dotado que sigue siendo un secante cultural.[3] Por esas razones este tomo vigoriza la sensación de que un prosista prolífico asimila menos al escribir más de lo mismo. Las tesis que se podría extrapolar de sus veintidós capítulos serán lógicas para los incondicionales, y los angustiados por plantillas conceptuales e inflexiones evangélicas captarán varios atavismos; los más notarán cómo el significado del título se va escalera abajo. Sin embargo La gran novela latinoamericana comienza muy bien con Bernal Díaz del Castillo (cap.2), el primer novelista iberoamericano, plantilla muy justificada para la conceptualización de su libro. Pero que la refrende hasta la saciedad sin actualizarla desde la época de Valiente mundo nuevo. Épica, utopía y mito en la novela hispanoamericana (1990) —en que entre otros llamados al último grito teórico decía “Nos reconocemos en Han Robert Jaus [sic]…” sin explayarse por qué—disminuye su verdadera importancia como marco crítico-teórico total. En este libro desaparece ese iberoamericanismo, para que comparezcan desigualmente Gallegos, Carpentier, Onetti (¡tres páginas!), Cortázar, Lezama Lima, García Márquez, Vargas Llosa y Donoso (= boom). Les dedica capítulos con colofones que habitualmente surgen de notas recientes sobre obras pasadas; como para La Fiesta del Chivo, sin mención de los premios internacionales de algunos de ellos. Tampoco es casual, por ejemplo, que el décimo capítulo dedicado a Cortázar tenga el mismo título (“Julio Cortázar y la sonrisa de Erasmo”) del que le dedicó al argentino en Valiente mundo nuevo, y que la cuarta parte (211-222) reproduzca palabra por palabra la tercera sección del capítulo del libro de 1990, ahora analizando los cuentos (203-211). Si es verdad que se puede discutir infinitamente las relaciones genéricas, y que “todos los autores” practican ese tipo de re-escritura, también es verdad que se espera más de los maestros. 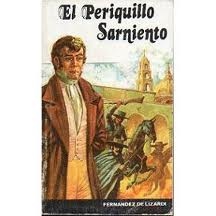 Machado de Assis, Nélida Piñón y Juan Goytisolo (amigos cercanos los dos últimos, justa deidad novelística el brasileño) merecen los capítulos 4, 19 y 20 respectivamente, el Facundo sólo dos párrafos. En su dispersión y grandilocuencia por afirmar del capítulo 2 al 4 cómo deseo (palabra clave), lenguaje, memoria y oralidad convergen para definir el carácter heterogéneo de la cultura novelística iberoamericana escribe más de Sor Juana, ignora El Periquillo Sarniento, y se desvía al Martín Fierro. Todo para dar cátedra, aunque por los años de experiencia nunca tan pesada como la del doctor en filología hispánica Volpi, y para exhortar por enésima vez con clisés e hipérbole que el nuestro es “El mundo de La Mancha: el mundo de la literatura mestiza” (85), no el de las provincias desunidas que conocemos, o de lo que a principios de los noventa llamaba “Indo-Afro-Ibero-América”. Con ese andamiaje mental le cuesta reconocer la actual Iberomérica globalizada menos revanchista, para la cual un novelista multiterritorial como Enrique Vila-Matas ha tomado el lugar del extraterritorial Goytisolo, superándolo, de la misma manera en que Bolaño es “español” o “mexicano”, y que Sergio Pitol, siempre amable con su compañero de la universidad, es un maestro más aceptado por los coetáneos del chileno, y Volpi. La gran novela latinoamericana, tan impulsada por “deseos”, no muestra que desee ser más que una mezcla de canon, diccionario, diario de lecturas, nómina o registro, que otros completarán con más dudas. El volumen termina con un par de capítulos en que parece querer redimirse por medio de varios compatriotas, particularmente con las escritoras que reconoce en este siglo, y escribe sentimentalmente de finales, “damas” (cap. 21) y “caballeros” (cap.22) mexicanos, con una nota de 2011, sobre una novela de Villoro de 2004. Rulfo, el padre legítimo de la novelística mexicana de la segunda mitad del siglo veinte, es el invitado especial del capítulo 6 sobre la revolución mexicana (125-144), y las páginas dedicadas a él son algunas de las mejores del libro. Pero no se explica por qué todo ese pasado importante no se conecta a los capítulos 21 y 22, o al 17 dedicado al “Crack”, que curiosamente termina con un excurso sobre Xavier Velasco, para nada asociado con aquella tendencia. No deja de ser curioso que tanto Volpi como Ignacio Padilla (no es uno de los “caballeros” pero lo discute brevemente, 361-363, como a Onetti) estén calcando la opinión de su maestro que la época del boom fue el “Siglo de Oro” latinoamericano. Fuentes elogia ese mundo nuevo (para él) a regañadientes, rellena la ausencia de novelistas de generaciones intermedias con comentarios displicentes o pontificaciones, y varias venias parecen ocurrencias tardías o, duele decirlo, gratuitas. Y al darles cátedra les resta originalidad a los mexicanos: “Las grandes formas de la gestación –mito, épica, utopía— culminan pero se adaptan a la escritura que vengo describiendo” (359, énfasis mío). Hay una gran diferencia. Fuentes vivió el boom y ayudó a definirlo, mientras que para sus discípulos, el boom se parece al boom sólo cuando se acaba. Como dicen los verdaderos hippys, si uno se acuerda de los sesenta en verdad no los vivió.  Es necesario y justo recuperar y celebrar la obra de Bárbara Jacobs y su generación ¿pero Mastretta en vez de Cristina Rivera Garza a quien alaba en entrevistas y notas recientes? ¿Por qué el paternalismo sexista sobre la “gatita” Poniatowska aunque no niegue que el machismo “sea una referencia constante de la vida mexicana” (428)? ¿Hay solo tres caballeros en México? Observar que faltan Elizondo y Serna en su elenco mexicano es caer en la trampa parcial que admite abiertamente al final de su libro con “¡qué chingados!” (438): conoce a México mejor. Pero esa realidad y postura no se puede equiparar, por ejemplo, con el libro bien pensado y logrado que Vargas Llosa produjo después de dedicarse por muchos años a Arguedas. Aun así, a pesar de que no trata temas cerebrales, el de Fuentes es más completo y ambicioso que el de Volpi, y lo bueno es que no insiste en su significado eventual. Pero La gran novela latinoamericana es también el tipo de libro que sólo un novelista con cierto tipo de celebridad soñaría con publicar. Curiosamente, el de Volpi a veces se apega a ideales etéreos frecuentemente asociados con la generación del maestro. El discípulo es frecuentemente furtivo, enrevesado, poco atrevido (diferente de sus novelas, donde mejora) y quiere encontrar una manera de decir lo que quiere decir sin decirlo. Compárese con Fuentes el tercer capítulo de Volpi, “La máquina de Joyce y el robot psicoanalista” (75-92), que recoge ideas de sus novelas. Este es tan enigmático e ingenuo como el misterioso escritor estadounidense con que comienza Leer la mente, y la conclusión de que todos somos ficciones y “Querámoslo o no, todos somos creadores. Sólo me permito un último consejo: es mejor no repetirlo” (92) hace que uno no quiera seguir con el libro, algo que no ocurre con Fuentes. Es necesario y justo recuperar y celebrar la obra de Bárbara Jacobs y su generación ¿pero Mastretta en vez de Cristina Rivera Garza a quien alaba en entrevistas y notas recientes? ¿Por qué el paternalismo sexista sobre la “gatita” Poniatowska aunque no niegue que el machismo “sea una referencia constante de la vida mexicana” (428)? ¿Hay solo tres caballeros en México? Observar que faltan Elizondo y Serna en su elenco mexicano es caer en la trampa parcial que admite abiertamente al final de su libro con “¡qué chingados!” (438): conoce a México mejor. Pero esa realidad y postura no se puede equiparar, por ejemplo, con el libro bien pensado y logrado que Vargas Llosa produjo después de dedicarse por muchos años a Arguedas. Aun así, a pesar de que no trata temas cerebrales, el de Fuentes es más completo y ambicioso que el de Volpi, y lo bueno es que no insiste en su significado eventual. Pero La gran novela latinoamericana es también el tipo de libro que sólo un novelista con cierto tipo de celebridad soñaría con publicar. Curiosamente, el de Volpi a veces se apega a ideales etéreos frecuentemente asociados con la generación del maestro. El discípulo es frecuentemente furtivo, enrevesado, poco atrevido (diferente de sus novelas, donde mejora) y quiere encontrar una manera de decir lo que quiere decir sin decirlo. Compárese con Fuentes el tercer capítulo de Volpi, “La máquina de Joyce y el robot psicoanalista” (75-92), que recoge ideas de sus novelas. Este es tan enigmático e ingenuo como el misterioso escritor estadounidense con que comienza Leer la mente, y la conclusión de que todos somos ficciones y “Querámoslo o no, todos somos creadores. Sólo me permito un último consejo: es mejor no repetirlo” (92) hace que uno no quiera seguir con el libro, algo que no ocurre con Fuentes.Si el Epílogo (133-157) de Volpi es un ingenuo diálogo metaensayístico consigo mismo, Fuentes, que nunca teme expresar lo que tiene en mente, asevera en sus “Palabras finales” que La gran novela latinoamericana es un libro personal, no una historia de la narrativa iberoamericana. Como varios intérpretes que hacen tales admisiones, produce un canon sin base en la acogida de otros lectores, lecturas o consideraciones que, en vez de afianzarse en los cánones pedagógicos, aspire a reflejar mejor una práctica cultural más amplia. Más bien, impone su propia autoridad subjetiva. Por ese proceder restrictivo señalar aquí fisuras encaja con una idea matriz de sus capítulos iniciales (1 al 3): la luz renovada de las artes del pasado —que muchos novelistas iberoamericanos traen a colación— “sirve a la función moderna de la polis contemporánea” (69), donde todo vale. Pródigo con los chispazos sobre autores u obras de su generación (caps. 8 a 14), demasiado dependiente de Kundera, Fuentes es circunspecto con los novelistas del entresiglo (capítulos 17, 18 y 22). Cuando comenta positivamente sobre novelistas recientes es con sigilo; no son sus pares. Es igualmente revelador que exhiba sus preferencias y no pretenda corregirlas. Así, al explayarse sobre Juan Gabriel Vásquez afirma “Apenas esbozo la riqueza de la novelística colombiana actual si menciono a Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince y Juan Carlos Botero” (390). Estos no son para nada iguales, como se desprende de su reseña tardía de El síndrome de Ulises de Santiago Gamboa, ahora aglutinada a La gran novela latinoamericana. Si uno se guía por Fuentes, no por edades, “El post-boom (2)” lo definen Edwards, algunos chilenos y mexicanos, y un peruano. Glosa obras 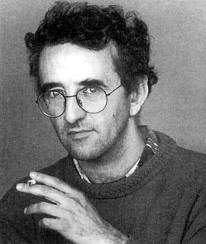 chilenas menores, pero las del gran Bolaño (con él funciona el adjetivo) brillan por su ausencia a través del libro, ojalá debido a que sigue afirmando que todavía no lo ha leído. Un registro publicado separadamente en El País en el momento en que se publicó su libro incluye un canon que para los nuevos elige a tres chilenos, dos mexicanos, dos colombianos y un peruano. Entre los chilenos no están ni Bolaño ni Alejandro Zambra, reconocidos como los mejores de su generación. En el mejor de los casos, esto es extraño. En una entrevista con aquel periódico durante el Hay Festival de Cartagena de Indias (enero de 2012) su amiga Piñón dijo que “Fuentes es un aliado [sic] de los jóvenes”, y consecuentemente los dos novelistas hablaron de otra amiga mutua, Susan Sontag. Fuentes añadió que la estadounidense “Sabía todo, descubría todo”. Claro, también descubrió una novela corta de Bolaño, pero evidentemente Fuentes no le hizo caso. chilenas menores, pero las del gran Bolaño (con él funciona el adjetivo) brillan por su ausencia a través del libro, ojalá debido a que sigue afirmando que todavía no lo ha leído. Un registro publicado separadamente en El País en el momento en que se publicó su libro incluye un canon que para los nuevos elige a tres chilenos, dos mexicanos, dos colombianos y un peruano. Entre los chilenos no están ni Bolaño ni Alejandro Zambra, reconocidos como los mejores de su generación. En el mejor de los casos, esto es extraño. En una entrevista con aquel periódico durante el Hay Festival de Cartagena de Indias (enero de 2012) su amiga Piñón dijo que “Fuentes es un aliado [sic] de los jóvenes”, y consecuentemente los dos novelistas hablaron de otra amiga mutua, Susan Sontag. Fuentes añadió que la estadounidense “Sabía todo, descubría todo”. Claro, también descubrió una novela corta de Bolaño, pero evidentemente Fuentes no le hizo caso. Según un proverbio no se puede hacer ladrillos sin paja. Tampoco vale decir “en esto creo” y punto, privilegiar a los que han escrito acerca de uno, o reciclar desenvueltamente sin autocrítica o actualización (¿redactores descuidados?). Si Fuentes reconoce que faltan y sobran nombres y obras, admisión habitual ante cualquier selección, ¿por qué no justificar, si va por países, la inclusión de Tomás Eloy Martínez y la exclusión de Sabato, sobre todo cuando abundan los novelistas argentinos en su muestra? Si el humor, que concentra en Machado de Assis, es un buen contrapunto a la violencia y otros temas trillados de la novela iberoamericana, ¿por qué no dedicarse a Arenas, Bryce Echenique, Cabrera Infante, Puig y Luis Rafael Sánchez (autor de un prólogo a Gringo viejo)? Respétese su persona, admítase su honestidad (que como cualquier otra, debe provocar escepticismo), su subjetividad, defiéndase su derecho a disentir, equivocarse, jerarquizar y comercializar sus deseos, reconózcase su insistencia en que la literatura puede hacer lo que no hacen otras artes y ciencias, y admítase la información y erudición que Fuentes siempre tiene a la mano. No obstante orientar esos privilegios pro domo sua produce retraimiento ajeno, y algunos lectores y novelistas tirarán ladrillos al ladrillo del autor.  La gran novela latinoamericana no es mayor sino novelesca y conservadora, derivativa y reiterativa, y no sorprende que la genética de su recorrido se base en textos fundacionales de Tomás Moro, Erasmo y Maquiavelo (437), aunque sí sorprenden las razones que resume para verlos como fundacionales. Pasar a su tratado más reciente de la seminal y prometedora La nueva novela hispanoamericana es hacer comedia, como observaría cualquier novelista joven verdaderamente enterado de su oficio. Aun así, Fuentes muestra simultáneamente la perspicacia de un profesor de artes dramáticas, de un extravagante que se presenta como agitador social, o de un psicoterapeuta, y sobre todo de un conocedor experto pero imperfecto. Tal vez no se le pueda pedir más, porque sus mayores debilidades personales no se han convertido en su mayor ventaja, o en su liberación como crítico. Como típicos hombres de letras él y Volpi a veces merodean en los suburbios de la literatura, y pueden emplear para su bien o fines radicales sus diferenciados contactos culturales. La gran novela latinoamericana no es mayor sino novelesca y conservadora, derivativa y reiterativa, y no sorprende que la genética de su recorrido se base en textos fundacionales de Tomás Moro, Erasmo y Maquiavelo (437), aunque sí sorprenden las razones que resume para verlos como fundacionales. Pasar a su tratado más reciente de la seminal y prometedora La nueva novela hispanoamericana es hacer comedia, como observaría cualquier novelista joven verdaderamente enterado de su oficio. Aun así, Fuentes muestra simultáneamente la perspicacia de un profesor de artes dramáticas, de un extravagante que se presenta como agitador social, o de un psicoterapeuta, y sobre todo de un conocedor experto pero imperfecto. Tal vez no se le pueda pedir más, porque sus mayores debilidades personales no se han convertido en su mayor ventaja, o en su liberación como crítico. Como típicos hombres de letras él y Volpi a veces merodean en los suburbios de la literatura, y pueden emplear para su bien o fines radicales sus diferenciados contactos culturales. El problema es que tienden a volver al oficio que los metió en una esfera pública que no siempre aprecian. Si es asunto de ideología en el maestro, es cuestión de inseguridad en el discípulo (no se refiere a cómo otros novelistas conciben su arte, tal vez porque la lista es larga). Ambos comparten el empleo del ensayo como una manera de preparar su propio advenimiento, como si se pudiera ser profeta en su propia tierra y en la de otros. La mejor manera de pensar acerca de Leer la mente y La gran novela latinoamericana es no pensar mucho sobre ellos, permitirle no trabajar al cerebro (Alan Turing decía que quería inventar uno mediocre, no poderoso), porque hacerlo inevitablemente conduce a detectar mayores problemas. Es más, si se desmenuza las posibles inspiraciones de ambos se comienza a detectar atisbos de inteligencia mal usada. Y seguramente sin que sus autores lo quieran, la lectura conjunta de estos libros hace pensar en un refrito intergeneracional digno de Freud, Shakespeare, o Fuentes. La crítica se felicita creyendo haber eliminado las fronteras entre cultura alta y cultura baja, cuando con poquísimas excepciones encuentra el lenguaje con el cual explicar la conjunción de esas esferas, como hizo Reyes. Los novelistas de la generación de Fuentes aceptaron el cambio de reglas, pero no iniciaron una manera de ver la nueva cultura híbrida sin preocuparse de su ideología. En lo que va del siglo presente, la generación de Volpi se preocupa más de su imagen, y observa la cultura híbrida creyendo que ya la practica. Pero Volpi asume ciertos hábitos de Fuentes, y aunque el resultado no es similar, ambos son parte de una larga e infrecuentemente ilustre tradición de divulgación mediana que se copia a sí misma con discursos jurásicos. Los traspiés no les usurpan el mérito de haber pensado y visto lo que vieron sin anteojos, lápices, bibliotecas, e instrumental de otros. Sin embargo sus libros parecen escritos por escribir. Es lamentable que hasta hoy, por lo menos en el mundo iberoamericano que ya no es el de Reyes, casi nadie expresa en voz alta otras verdades de estos u otros novelistas, o pretende leer sus mentes, por así decirlo, y sólo los leen a hurtadillas. Creo que Volpi, y Fuentes más que él, estarán de acuerdo con que hay que deshacerse de atavismos y matar a los dioses. [1] Ensayista, crítico literario, antólogo y catedrático universitario. Desde hace varios años reside en los Estados Unidos, en donde ejerce la docencia universitaria y despliega una intensa actividad investigativa y crítica. Fue colaborador de la revista mexicana Vuelta. Xavier Michelena comenta sobre este ensayista: "Iconoclasta por convicción y libertario por ovación, Wilfrido H. Corral es actualmente uno de los más lúcidos y creativos críticos literarios hispanoamericanos." Algunas de sus publicaciones son: Ensayo: Los novelistas como críticos -coautor- (México, 1991); Cortázar, Vargas Llosa, and spanish-american literary history (Oxford, 1992); Hacia una poética hispanoamericana de la novela decimonónica (I): El texto (EE.UU., 1995); Globalization, Traveling Theory, and Fuentes's Nonfiction Prose (Spring, 1996); La recepción canónica de Palacio como problema de la modernidad y la historiografía literaria hispanoamericana (México, 1997); Nuevos raros, locos, locas, ex-céntricos, periféricos y la historia literaria del canon de la forma novelística (New York, 1996); Refracciones: Augusto Monterroso ante la crítica (1995); Vargas Llosa: la batalla de las ideas -finalista del Premio Anagrama de Ensayo, Barcelona, 1998-; "Vásconez, la ciudad y las ideas", Cultura (Quito, 1998). [2] Desde el primer párrafo barroco y melodramático del primer capitulo, “El falso mamut y los auténticos superhéroes” (33-50), hay ecos evidentes pero no reconocidos a Vargas Llosa, sobre todo cuando manifiesta: “Intentar comprender el sentido y el valor de la ficción implica remitirse a sus orígenes, a los primeros pasos del homo sapiens sobre la Tierra” (35). Si Volpi y el peruano inevitablemente tendrían que discutir esa genética, registrar fuentes cercanas y expresar algo original es una expectativa sensata para libros de este tipo. [3] Examino la trayectoria de su desencuentro con la teoría en “Globalización, teoría novelística viajera y la prosa de Fuentes”, Cartografía occidental de la novela hispanoamericana (Quito: Centro Cultural Benjamín Carrión, 2010), 221-282. |
|
LITERATURA >
Fuentes y Volpi |
blog comments powered by Disqus