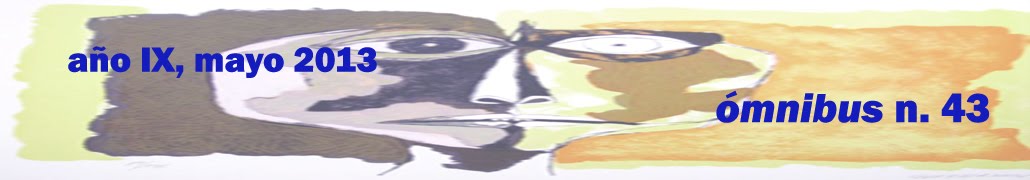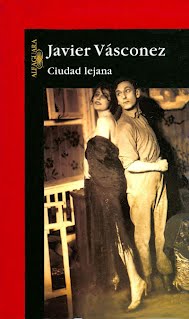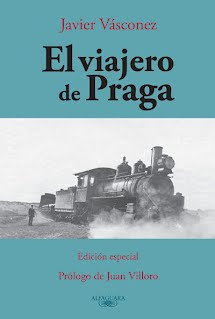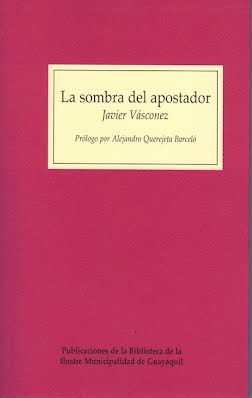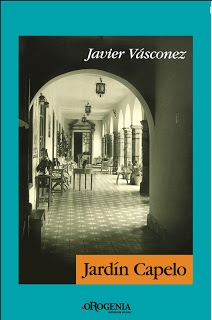En el jardín con VásconezPor Mercedes Mafla [1] Javier Vásconez creció entre dos tierrass: el jardín de la casa familiar de Capelo en un valle cercano a Quito, y el mundo. Hijo de una familia aristocrática por el lado materno y heredero del ímpetu burgués de su padre que también fue escritor, viaja a estudiar a España, Inglaterra, Italia y los Estados Unidos. El padre de Vásconez era además diplomático, de la misma estirpe de artistas a la que pertenecían Jorge Carrera Andrade y Gonzalo Escudero, poetas a los que Vásconez veía en las reuniones en la casa familiar de la calle Carvajal. Las reuniones más íntimas, las del círculo materno son evocadas por Vásconez como momentos mucho más imaginativos y estimulantes: allí estaban el infaltable y brillante señor que estudió filosofía y que en el Quito de aquellos años sólo se permitía decir algo (inquietante para el niño Javier Vásconez) en las extravagantes reuniones de la familia Barba en Capelo. Más tarde se hundirá, quizá dichosa y fatalmente en los laberintos de la morfina. Era eso o hablar de Shopenhauer con las vacas. Está también el tío estrafalario que vive su elegante homosexualidad en la franciscana (o jesuita, diría yo) ciudad de Quito. O las viejas damas judías jugadoras de bridge que Vásconez ve cuando de paso se queda en la central casa de sus abuelos rodeada de iglesias, frío y beatas. Afuera del jardín de Capelo o de la quebrada de la calle Carvajal que él ama está un mundo muy diferente al del hogar privilegiado. Desde joven Vásconez registra a los personajes ajenos y fascinantes: la antigua sirviente que se disfraza de señora importante y que recorre las calles de Quito exhibiendo su patética y tierna locura, están los indios con los que el niño se sienta a callar y aprende a fumar y a los que ve como todos por acá los vemos o los veíamos, es decir como extranjeros, para usar un eufemismo. La memoria de estas experiencias empezará a tomar formas extrañas cuando Vásconez decida volver a Quito a instalarse luego de una larga permanencia en Europa, una permanencia no siempre feliz: en España había leído La ciudad y los perros y Una meditación y suele confesar que se quedó tan asombrado que casi podría decirse que se paralizó, pero más aún: a estas alturas Vásconez era ya un exiliado sin cura. Suele confesar que la España de los primeros años posfranquistas le terminó hastiando. Antes París estaba en plena ebullición revolucionaria (para variar) y a Vásconez sólo le importaba la literatura. La Universidad de Navarra era provinciana a pesar de muchos insignes profesores de literatura. El hispanismo, desde luego, no le decía mucho a un muchacho que ya empezaba a reconocerse en los escritores latinoamericanos: su tesis (un texto que Vásconez no le ha mostrado casi a nadie) fue sobre Juan Rulfo uno de los maestros tutelares de Vásconez. Y entonces vuelve a Quito un poco antes de los 80. Como corresponde a un país retro como Ecuador, se vivía una infatigable algarabía revolucionaria. Y Vásconez empieza a leer a sus contemporáneos, los conoce, hace fiestas con ellos, les habla sin tapujos de algunos de sus libros, se congratula con otros, hace amistades profundas (Vásconez es un cultor del arte de la amistad), abre una librería (llamada El cronopio, no podía ser de otra forma) se casa con su hermosa esposa de toda la vida Lucía Arízaga y escribe su primer libro de cuentos, Ciudad lejana, publicado en 1984. El éxito es inmediato. Un traidor a su clase de decadentes, explotadores, gamonales es aplaudido por todos los parricidas que convierten a Vásconez en ídolo de la estética jacobina que no acabamos de superar. Bueno, Vásconez la supera. El hermoso canto de agonía que es Ciudad lejana, poblado de señoras y criadas, de tíos estrafalarios, de coroneles míticos, de próceres disecados y de un montaje barroco urdido desde el lenguaje primoroso da paso a un segundo libro bastante posterior en el cual Vásconez se aleja de la asfixia de la ciudad central y explora la nueva ciudad de Quito, la que los dólares del petróleo (nuestro nuevo santo patrono) empezaba a construir de espaldas a su memoria. El lenguaje debe ser otro. En el primer libro la sombra de Faulkner se extiende con sus ambigüedades y silencios, en El hombre de la mirada oblicua publicado en 1989 se ha encontrado otras canteras: el vértigo de la novela negra, el testigo convertido en voz permanente posee un lenguaje más directo, preciso siempre, pero menos barroco. Desde luego este libro decepcionó a los camaradas de Vásconez. No era posible que él dejara de escupir contra los cuadros de vírgenes y ángeles y se dedicara a espiar en las grietas más íntimas de la ciudad. Vásconez quiere mitificar su ciudad. ¿Qué si no han querido los novelistas? Para ello debe conocerla. El mundo de su infancia se ha alejado o más exactamente, será mirado como parte de un cuadro mayor. Los vicios de la clase media, su desidia, su vocación para la pereza y el mal que de ella proviene son los nuevos territorios psicológicos que Vásconez visita. Si bien el libro no fue bien recibido por estetizante, supongo, o porque no tenía el talente inquisitivo que buscaban los escritores latinoamericanos de entonces (tan grupales, tan comprometidos, tan predecibles como los pinta Roberto Bolaño) significó un giro muy significativo en la escritura de Vásconez, porque la preminencia del testigo como narrador le permitirá un distanciamiento significativo y desapasionado de lo que crea. Estas voces que dan fe de cuanto ven o creen ver se tornan dubitativas. No hay afirmaciones. Las voces personales de Ciudad lejana se matizan cuando un observador (espía se ha repetido varias veces cuando se habla de la obra de Vásconez) que inventa a la par que es inventado. De ahí la relación de vulnerabilidad que transmiten estos nuevos personajes, estas nuevas perspectivas. La novela negra es el principal trasfondo de El hombre de la mirada oblicua. Mientras el primer libro es el diseño del territorio en el que se escenificarán los sueños y pesadillas del escritor quiteño; el segundo es un trabajo experimental con los personajes o, lo que es igual, con su forma de mirar un mundo en pleno estado de transformación. Es en este segundo libro, Vásconez hallará a su personaje más querido, el doctor Josef Kronz. Aparece como una sombra que atestigua una escena salida del mundo barroco de Ciudad lejana. En virtud de su extrañamiento (es médico, es judío-checo, está varado en Quito) aporta a la vieja historia un decantado ángulo desde el cual la sordidez y la decadencia de una aristocracia tan cercada en Quito como en Ciudad de México (Aura, de Carlos Fuentes) o Lima (Un mundo para Julius) o Santiago (Coronación) es vista a través de la poderosa memoria de un personaje que ha perdido su mundo entero. Claro, la historia de Kronz se escribirá a posteriori. No puede ser de otra forma. Vásconez ha encontrado un lente desde el cual todo cuando se vea será insólitamente nuevo.Antes de sumergirse en la vida y obra de Kronz, Vásconez continuará con el cuento Café Concert que aparece suelto en 1994. He visto en este texto un momento significativo en las búsquedas del autor. La historia es vaporosa: una triste cantante de boleros, llegada desde Bolivia quiere tomarse una foto en el mar. Es una broma triste que sirve para hacer un paseo sutilmente malvado por la noche quiteña signada por los católico-revolucionarios que se emborrachan mientras nadan en el vacío. La cantante del imposible Café Concert que vive en un Quito lleno de inmigrantes, víctimas de las dictaduras del momento, opta por tomarse una foto delante de un lienzo de pacotilla que simula el anhelado mar. En ese momento vive una epifanía. Está en el mar. Es el mar. La imaginación la libera. Vásconez debió compartir aquella epifanía. Tal vez entendió que estaba listo para ir al fondo de su ficción (o de su sueño, que es lo mismo) y, pocos antes de cumplir cincuenta años, escribe El viajero de Praga. Si el mundo se ha ido haciendo áspero, si muchos colegas han desertado en nombre de ideologías o por ausencia de coraje o fe o talento, Vásconez entiende que no hay nada más que él pueda perder. El gran jardín de Capelo, su paraíso perdido ha sido enajenado. La Asociación de Médicos ha comprado la antigua y espléndida casa de Capelo para destruirla. Su familia ha perdido la casa, y entonces a Vásconez le queda la novela. Ella le permitirá visitar y revivir, desde la oda unas veces y desde la elegía otras, los caminos por donde siendo niño recorría la Sierra y miraba el esplendor de los nevados o se estremecía de miedo ante un animal muerto o se maravillaba en silencio del sutil perfume de las rosas que el viento esparcía por el jardín de Capelo. Vásconez suele contar que él vio al doctor Kronz caminando por Quito en una tarde de lluvia y que supo que era judío y que había venido de Praga. Esa lluvia pertinaz que suele envolver muchas de las apariciones en la literatura del autor es recurrente y se ha convertido en la metáfora de un modo de ser sombrío y esquivo de la ciudad y sus gentes y simultáneamente se ha transformado en un recurso a través del cual Vásconez difumina todo contorno porque él está lejos de los realismos, es más bien un impresionista que descree de la materia, un poeta que sabe que la verdad está en lo innombrable y que acepta que como escritor su reto es develar, aunque sea momentáneamente, los secretos que esconde lo evidente. Pero Vásconez quiere escribir una novela, no un poema. Y lo digo porque el posboom trajo consigo (entre otras cosas) la extraña idea de una novela que bordeaba la incomunicación (pienso en Sarduy, por ejemplo) una novela que parecía haberse cansado del hecho casi demasiado simple de contar una historia. Seguramente ya desde Cortázar la novela latinoamericana parece pretender la condición de la poesía. Vale recordar aquello de que la novela es un género por definición imperfecto por ilimitado, casi lo opuesto a la poesía. Esa suerte de experimentación vino acompañada por la devoción que los latinoamericanos parecemos profesar a la Historia, con mayúscula. Personalmente sigo teniendo la sensación de que ante los novelistas clásicos (Rulfo, Onetti, García Márquez y Carpentier, etc.) los más jóvenes muchas veces no supieron qué hacer con tan cuantiosa herencia.En un país minúsculo como Ecuador en el cual hay una modesta tradición de novelistas realistas, Vásconez es quizá de los únicos que tiene plena conciencia de que a él, para decirlo en términos de un checo insigne, el señor Kundera, la única historia que le compete es la historia de la novela. No sólo se aparta así de su circunstancia fatal: la Patria, sino que incluso se aleja del espíritu de los novelistas latinoamericanos. Ni poema, ni alegato. Por fin ha encontrado su perspectiva. En 1996 publica El viajero de Praga. En este novela Vásconez acierta no sólo en el insondable hecho de que logra la cualidad casi mística de la Gracia, sino que logra una extravagante o personalísima lectura de la historia de la novela. El doctor Kronz llega a Quito luego de un periplo desencantado. Viene huyendo de la Historia (nuevamente la escrita con mayúscula). Es un individuo que decide salvarse poniendo distancia entre él y el horror. Sí, el horror de la Historia (pienso ahora mismo en la coincidencia significativa de que uno de los cuadros favoritos de Hitler fuera El arte de la pintura, de Vermeer en el cual el pintor representaba a la musa de la Historia). Vásconez lo ha dicho en una entrevista: “No me interesa la ciudad como historia. Ni como retrato de costumbres, sino como escenario de unos cuantos personajes. Me interesa inventar la naturaleza de esta ciudad. Evocar su vibración, su atmósfera, la luz que irradia —esto para mí es muy importante— y, por último, captar su densidad sicológica.” En El Viajero de Praga la lectura profunda que Vásconez ha hecho de la novela lo lleva a combinar el radical extrañamiento del mundo kafkiano, con la novela negra y con una releboración prodigiosa de la novela romántica inglesa, por mencionar los referentes más visibles. Dicho así podríamos apelar al lenguaje que Borges llamaba el de “los conventículos y las sectas que las crédulas universidades veneran”. Podríamos decir que Vásconez es posmoderno y que ha usado el recurso de las mixturas, en fin. Pero no nos detengamos en apreciaciones que no son sino formas de la pereza. ¿Llega Vásconez a escribir El viajero de Praga como si hubiese partido de la receta que dicta el gusto actual? No. Esta novela es, más bien, el producto de un profundo aislamiento y de la convicción, siempre liberadora de que la literatura no tiene fronteras ni temporales ni espaciales. Vásconez es un ecuatoriano que al igual que el brillante y trágico poeta Alfredo Gangotena parten del desamparo y en vista de que se han quedado varados en los Andes profundos deciden convertirse ellos mismos en anfitriones de sus maestros. Es eso o la muerte. Vásconez invita por desesperación a Kafka a visitar la línea imaginaria. ¿Quién sino el checo, trastocado en la novela del quiteño en sus personajes y en sus espacios, puede ser un mejor Virgilio para explorar el reino del absurdo que es este lugar del mundo? De Praga traerá Kronz, seguido de Lowell un mensaje perturbador, pero (parece que nos empeñamos en no oírlo) admirablemente liberador: Utopía es el lugar que no existe. ¿Por qué queremos ir a lo que no hay? Kronz llega a Quito que es la antiutopía y aunque está golpeado por el tiempo y el dolor entra, a la mitad de la novela en un territorio deslumbrante: el reino del amor. El paréntesis de la novela tiene el sabor de las novelas inglesas del XIX: clases sociales en secreta pugna, personajes que trabajan (Kronz es médico y su amante, Violeta, es enfermera), y especialmente un erotismo apabullante que está construido de insinuaciones, de velos, de olores a flores y árboles, siempre en la compañía de animales, cielos, montes, mencionados con un rigor que solo puede ser producto del amor a aquel antiguo jardín de la infancia del que Vásconez no ha salido jamás. El mundo referencial que invita a la antigua mímesis, hace que Vásconez invente un universo paralelo, pero reconocible. No la Historia, sí el tiempo. Kronz es testigo de un teatro incomprensible en el que los indios siguen estando lejos y en silencio, en el que la burocracia es un modo de ser, en el que la injusticia es la ley. Sin embargo todo reaparece como si jamás lo hubiésemos visto antes. Esta suele ser una prueba de que estamos ante un artista fuerte y Vásconez lo es. El viajero de Praga es una novela imprescindible y completa en su fracaso como quería Faulkner quien sabía que de la novela importaba solo eso: “el límite inalcanzable pero soñado y presente en el texto”, en palabras de Félix de Azúa. Le he escuchado confesar a Vásconez que la escritura de La sombra del apostador le planteó un reto diferente al de El viajero de Praga: había conseguido, en su primera novela, la siempre misteriosa empresa de descubrir y realizar a un personaje. La siguiente novela debía, quizá, ser más “entretenida”, debía acercarle a la aventura en la que los participantes fueran variados y múltiples. Tal vez así llegaría a un público mayor. El viajero de Praga había despertado gratas repercusiones, pero para la impaciencia de Vásconez algo modestas. Entonces era el momento de ir a por más. Esa es la visión del escritor.En Madrid un amigo de Vásconez me preguntó, hace ya algunos años, ¿de qué está escribiendo Javier ahora? Yo contesté con timidez y, lo reconozco, con deseo de agradar: de lo mismo. Y así puede parecer por la aparición recurrente de los personajes en las ficciones del autor. Luego he matizado mi opinión algo despistada de aquella conversación. Sé que Vásconez es implacable consigo mismo. Sabe que cada nuevo libro implica la búsqueda de un ángulo renovador, no para la Literatura, sino para su personal aprendizaje. Pero fatalmente hay designios mayores a aquellos en los que el autor confía. La sombra del apostador, según sé, nace como una novela negra, como una novela que intenta ser más “abierta”. Sin embargo, el resultado es otro. Yo creo, para empezar, que es una novela por descubrirse. No tiene, a primera vista, la luz de la anterior, pero consigue lo insólito en nuestra incipiente tradición: se mueve con elegancia y verdad entre varios planos, entre universos tan variados que me recuerdan con placer las lecturas de los novelistas clásicos. No creo que entre nosotros haya otro novelista que logre visiones más contundentes, poéticas y crueles de grupos sociales y humanos tan antagónicos, sin ceder a las generalidades: ni lucha de clases ni moralinas reconfortantes. La diferencia, no obstante es cualitativa: Vásconez, en La sombra del apostador logra, a través del retrato del jockey, por ejemplo, y recreando la noche en la que se vela al niño muerto en una casita modesta de La Floresta, una contundencia humana que rebasa con creces la pura inmediatez que tanta importancia tuvo, y alarmantemente, sigue teniendo para los naturalismos, siempre religiosos, siempre ideológicos. Vásconez consigue una escena teatral en la cual la muerte es sentida en toda su solemnidad y trascendencia; dignifica a sus sencillos personajes colocando al humillado y ofendido en el mismo lugar que le dio Dostoievski, es decir, en el ser una parte del todo, en ser la renovada historia del primer muerto y del primer doliente. La sombra del apostador es una novela cuya escritura tuve el privilegio de seguir conforme se hacía. Yo hacía en ese momento mi tesis sobre Vásconez. Fue un momento privilegiado y extraño. Mi nombre aparece en la novela. Soy una entomóloga. No me resisto al designio. Ahora mismo intento diseccionar una experiencia inolvidable. Un momento memorable de aquella hermandad fue la lectura del borrador en el que se narra el paseo de Lena (una rusa tan extranjera como muchos nos hemos sentido acá, como muchos deberíamos sentirnos) en su bicicleta por un Quito fantasmal y soleado, mientras planea huir hacia su libertad posible, léase humana o novelesca. En mi memoria, y sé que en la de muchos lectores, permanece la historia de amor que se narra, casi secretamente, en la novela. Vásconez se reconoce feliz del hallazgo. La escena en la cual el Coronel seduce a su joven hija en el baño de una casa solitaria, tiene la belleza equívoca del mito. El ritual erótico acontece en medio de una atmósfera de perfumes y languideces apenas insinuadas. La escritura posee a estas alturas la diáfana morosidad de la poesía y la contundencia de un misterio sagrado. En La sombra del apostador el tema es nuevamente el crimen. En El secreto (novelita escrita algunos años antes) se había intentado asumir el problema como una metáfora. Portando la máscara de un asesino de niñas (¡el horror!) Vásconez intentó entrar en la mente de un asesino serial y, simultáneamente, asumió la mirada del transgresor romántico para intentar explicar el destino del poeta; pero en La sombra algo se había resquebrajado. El Coronel que dispone el crimen ya no es un esteta o, si a ello aspira, no logra sino perderse en las implacables consecuencias morales de su cobardía y, desde luego, en la fealdad circundante. El doctor Kronz vuelve a aparecer. Su trabajo es el que ya conocemos: busca mediar entre la estupidez (léase al Mal) y la Verdad. No hace, a la larga, sino matizar una sinfonía que sin su lucidez sonaría plana y predecible.Cinco años después del “optimista” trabajo que subyace a La sombra del apostador, Vásconez vuelve a refugiarse en la apología explícita de la lectura. Sobreviene Invitados de honor. La novela ha conseguido ser finalista del Premio Rómulo Gallegos, pero es insuficiente. La desesperanza toma nuevamente al escritor. Allá el mundo. En mi casa sigue aconteciendo la Literatura. No iré al mundo. Debo volver (con mayor libertad, eso sí, para ello sirve no ganar premios) y entonces voy a traer al inhóspito terruño a mis muertos, a mis amigos: Nabokov se transformará en el Nicolai que seducirá a una Lolita de La Inmaculada, Faulkner preferirá correr en un caballo inútil antes que ir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Pichincha, la señora Colette regentará un elegante prostíbulo en una casa que, por coincidencia, está cerca de las “cortes de justicia”, etc. El regreso al desasosiego. Pero algo, para variar, se ha salido de control. El cuento sobre Jonh le Carre, ha adquirido vida propia. Y así se escribirá la novela corta El retorno de las moscas. Smiley llega a Quito y se convierte en un extraordinario testigo. La literatura política, la gran literatura política se digna mirar este suburbio del mundo. El resultado es asombroso. No creo que en Latinoamérica exista un experimento novelesco más valiente. Si Kronz era la mirada del existencialismo (francés, claro), Smille es la mirada de la posguerra que se dirige hacia la periferia en donde se sigue escenificando un conflicto que se ha tornado cínico, entre el bien y el mal. Los comunistas en el Quito de El retorno de las moscas se reúnen en un café. Hablan, (igual que ahora) del porvenir (léase el cielo) mientras un loro repite sus consignas. La parodia es elegante, tanto que deberemos esperar un tiempo hasta que se entienda en toda su contundencia. Parece ser que cuando se pierde la esperanza (esa trampa), la libertad hace que Vásconez crezca. Su respuesta sigue estando en el jardín. La Historia es una mentira. La salvación es individual. ¿Existe la salvación? Vásconez la sigue buscando y en 2009 publica Jardín Capelo. Una de mis alumnas al leer la novela se confesó asombrada, pero me dijo que extrañaba algo como un desenlace. Le conté esta anécdota a Javier. Él, siempre vulnerable como un buen actor, aceptó la observación. Luego le encontré fastidiado ante una crítica (elogiosa, por cierto) que le había hecho alguien en la prensa destacando la brillantez en la construcción del indio Saturnino Collahuaso. “Mi personaje está más relacionado con los guardianes de las novelas góticas”, dice. Yo pensé y pienso: la novela una vez salida de tus manos, amigo, ya no es tuya, y así como el indio que resguarda el Capelo de tus pesadilla o de tus sueños infantiles no es un estereotipo, no puede sino responder al referente y, déjame recordarte con alegría, la mímesis ha sido exitosa. El personaje es individual, como es individual la joven Manuela (en quien mi joven alumna se había reconocido), es decir has conseguido lo que persigue un novelista: hacer que veamos el todo en la parte.¡Cuántos aromas, colores y, sobre todo, cuántas palabras cercanas configuran el universo de Jardín Capelo! Al fondo se adivina el lienzo de El viajero de Praga. Nuevamente un extranjero fungirá de guía. En este caso un joven catalán que aspira a construir un jardín perfecto en el Valle de los Chillos. Nada muy original si se lo piensa. ¿Podríamos olvidar que para constituirnos en un espacio particular del planeta tenemos detrás las sombras tutelares de La Condamine, Humbolt, Darwin o el prodigioso pintor norteamericano Church? Pero, además y, quizá sobre todo, las visiones de los poetas-extranjeros nacidos en estos indolentes suburbios: Alfredo Gangotena, Jorge Carrera Andrade o Gonzalo Escudero. Vásconez ha regresado al jardín, pero esta vez, al rehacerlo, lo ha inventado y se ha apropiado de él momentáneamente. Jardín Capelo en un paréntesis que permite a Vásconez mirar su primigenio paraíso desde la distancia que impone el arte. Los fantasmas son, en esta novela gótico-bucólica, sombras distantes. En la siguiente novela, La piel del miedo, que se publica en 2010 (y que también es finalista del Premio Rómulo Gallegos), los fantasmas serán más personales y, por tanto, más peligrosos. Vásconez ha confesado que esta última novela es la más autobiográfica. En ella vuelve sobre la epilepsia (en el cuento “Un extraño en el puerto”, que da título a uno de sus libros, ya se había adentrado, sesgadamente, en esta experiencia dolorosa y personal). La novela, no obstante le impone medida. Ella le llevará a unir un texto que había escrito por muchos años y que no tomaba cuerpo. Era una novela que se llamaría Hotel dos mundos. Muchos de los episodios escritos entonces se encontrarán con la historia del niño que se ha visto obligado a abandonar el jardín. El padre se ha marchado y la madre se ha hundido en la melancolía. El sensual flujo de la memoria impone sus ritmos. El resultado es una pieza fragmentada, una novela en la cual el joven protagonista aprende lo que el maduro escritor Javier Vásconez cree saber: nada es permanente, el final de una novela puede ser el comienzo de otra. La música de La piel del miedo es entrecortada. El narrador se abandona en medio de un río a veces calmo, y otras veces vertiginoso. No deja de sorprender la escritura morosa y poética que se detiene en el atardecer iniciático en el que dos jóvenes sellan su amistad cerca del volcán y se bautizan en las aguas del manantial frío de las alturas. Junto a las eróticas imágenes del descubrimiento (ya se ha dicho que esta es una novela de aprendizaje) se adivinan, entre las nieblas, los mundos posibles que inventa o sueña el protagonista. Lo que es y lo que puede ser se coloca en planos cercanos, hasta casi confundirse. La traición, que está en el corazón mismo de la Historia, pretende contaminar la inocencia. Pero es el tiempo, con sus implacables y ambiguos movimientos, el que gana la batalla. La entropía sirve para predecir el destino de las galaxias, pero también el de los hombres: conforme los cuerpos se alejan del origen, mayor es la dispersión y el caos que soportan. El joven personaje de La piel del miedo (no en vano el miedo es su cifra) se quedará, ya al final de la novela, casi paralizado. Solo y, recordando con su posición encogida, el desamparo en el que todos nacemos y en el que aprendemos que estamos hechos de tiempo, se abandonará a la inminencia de la muerte. Ha vivido el amor y, lo sabemos, él o su pérdida son maestros de la muerte. La lluvia acontece afuera. Pero el fracaso no es sino un momento. La continuidad sucede fuera de la novela. No hay esperanza, pero se han insinuado, gracias a la prosa tersa y sabia de Vásconez, los más preciados dones humanos: el valor y la alegría.La continuidad toma caminos inusitados. Sin detener jamás el movimiento, Vásconez presenta ahora una nueva novela, La otra muerte del doctor. Debo confesar la absoluta fascinación que me provocó leerla una mañana de domingo cercana. Aquí estaba nuevamente el doctor Kronz, siempre el mismo, pero admirablemente renovado. Seguramente algo se debió también renovar en el propio autor, pensé. Le pregunté, en su momento, si escribir esta novela corta le había resultado difícil. Él me respondió que no. Más bien, confesó, había salido con bastante soltura. Y yo pensé que quizá comprendía por qué. Isak Dinesen tiene, a propósito, algo parecido a una enseñanza o a una profecía: “En el arte no hay misterio. Haz las cosas que puedas ver. Ellas te mostrarán las que no puedes ver”. Vásconez es al escritor más fiel, entre nosotros, a las cosas que puede ver. Ha escrito sin detenerse, desde hace más de treinta años, sin claudicaciones ni concesiones. Ha buscado su destino en cada página. Se ha asomado a los misterios de su corazón y en él ha visto los secretos de todos. No en vano es un poeta. Algo prodigioso le ha sido deparado en La otra muerte del doctor. Algo que quizá le ha mostrado lo que no se puede ver. El nuevo capítulo en la vida de Kronz transcurre en la “negra espalda del tiempo”, en ese territorio de infinitas posibilidades que sólo los privilegiados pueden visitar, léase los sabios, los magos, los grandes artistas o los viajero del tiempo. Kronz, por medio de su dios creador, se nos reveló como un ser perdido y, al mismo tiempo, ávido de permanecer. Incluso a pesar de él mismo, fue tomando la consistencia de un amigo conocido. Miró este lugar y este tiempo con la misma desesperanza que sentimos quienes los habitamos. No cedió, sin embargo, a la muerte en vida. Su dolor existencial no le impidió viajar, trabajar y amar. Su conciencia revelada nos recordó el dolor como condición inevitable, pero también como camino del conocimiento. En esta novela “la otra muerte” equivale a “la otra vida” del personaje. Los ecos del “divino laberinto de los efectos y de las causas” que constituyen la vida de los hombres y de los seres de ficción inolvidables, aparecen en La otra muerte del doctor como un deslizamiento a otra dimensión de la otra dimensión que, de por sí es ya la ficción. Ahora, por fin, el personaje ha entrado a la que parece ser la única redención posible: el autoconocimiento. Kronz viaja a Nueva York para saber que su paso ha dejado la huella de un hijo, el dolor de una mujer que lo esperaba, sin siquiera ella saberlo, y la final aceptación de que nadie escribe su propia historia, de que todos estamos sometidos a fuerzas mayores que desconocemos y que nos rigen con implacables, aunque quizá con benévolas leyes. Kronz enfrenta el fracaso como nos ha enseñado a hacerlo: se somete, pero actúa. No en vano es hijo de Job. Dios lo ha sometido al dolor, pero Kronz ha vivido sin queja su pasión y, al final, ha vuelto a ganarle a la muerte. La continuidad que le regala su creador nos lo presenta completo. La disolución y el caos no caben en una novela corta. He recordado, al leer la última novela de Vásconez, La muerte en Venecia y La línea de sombra. Esas piezas de magistral síntesis que cabalgan entre el cuento (léase la poesía) y la novela clásica. Estoy convencida de que las visiones del páramo (que son nuestras) unidas a las visiones de Nueva York (que son de todos), entre las que se mueve La otra muerte del doctor, representan el momento más alto de la novela escrita en este pequeño lugar del universo. Kronz (y tal vez también su creador) ha logrado que el jardín esté en él mismo. No en vano su novela definitiva nos lo recuerda orgulloso y casi feliz, mostrando a Mr. Sticks que lo visita desde lejos, los bonsáis cultivados con paciencia y constancia en su ya mítica casita de La Floresta.
* Agradecimientos a OtroLunes [1] MERCEDES MAFLA (Quito, 1966). Una de las nuevas voces de la crítica literaria ecuatoriana. Ha publicado textos en las revistas Ulrika de Colombia, Hispamérica de Estados Unidos, Con/texto de Ecuador, y en la sección Libros de los diarios El Comercio y Hoy de Quito. Su ensayo Elementos barrocos en 'Sollozo por Pedro Jara' de Efraín Jara Idrovo está incluido en las Memorias del VI Encuentro de Literatura Ecuatoriana "Alfonso Carrasco Vintimilla" (Cuenca, 1997). En 1998 prologó la selección de cuentos, Un extraño en el puerto, de Javier Vásconez publicada por Alfaguara de España. |
En el jardín con Vásconez |