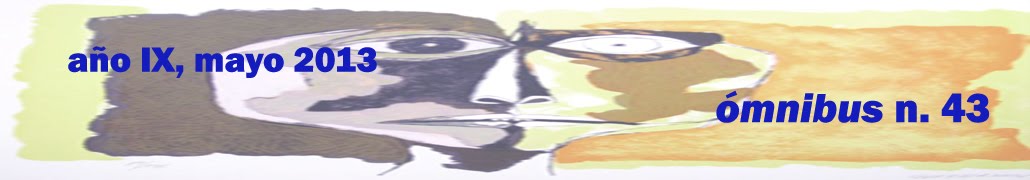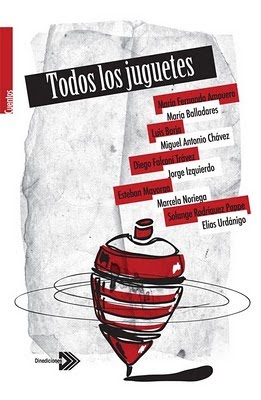María Fernanda Ampuero
(Ecuador, 1976). Es
escritora y periodista. Sus crónicas se publican en las revistas Gatopardo, Internazionale, Quimera, SoHo, entre otras. Ha sido traducida al
gallego, portugués, inglés e italiano.
Es autora del libro Lo que aprendí en la peluquería (Quito,
2011) y está próximo a lanzarse Permiso
de Residencia, crónicas de la migración ecuatoriana a España. Forma parte
de las antologías Todos los Juguetes:
nuevo cuento ecuatoriano (Quito,
2011), Historias de Hospital
(Córdoba, 2011), Dios mío (Madrid,
2011). En 2010 recibió la beca ETC para escribir La Señora Lola, una obra de teatro e inmigración que se llevó a las
tablas en Madrid. En 2005 recibió el primer premio del concurso Mujer, Imagen y
Testimonio por Veinte reflexiones de una
emigrante. En 2012 fue nombrada una de los Cien Latinos más destacados de España y ese mismo año recibió el
premio de la Organización Internacional de las Migraciones para la Mejor
Crónica sobre Migración.
Cacerolazo
Una mujer camina por Florida.
Mira un suelo que está cubierto de papeles de
todos los colores y tamaños. Podría ser hermoso.
Ella recoge uno. Tiene marcas de pisadas. Lo lee y
se lo guarda en el bolsillo. Se detiene. Mira al cielo. Amenaza lluvia. Avanza.
Una mujer sola camina por Florida, dobla por Perón
donde ya no pisa asfalto sino papel.
La mujer piensa en un hombre. Un hombre que no
está en Florida ni en Perón ni en San Martín. En un hombre que está a un millón
de años luz y cuya voz, la de alguien que no quiere despertar a quien duerme a
su lado, está aún viajando por la galaxia horas después de cerrar el teléfono.
Un ruido bestial la aleja de la cabina.
Cientos de cadenas chocan contra puertas de
hierro, contra ellas mismas, contra cristales. Todo estalla o suena como si
estallara. Ollas que golpean ollas, tubos que destrozan vidrieras, rejas que
responden a los palazos con alaridos de metal.
Y gritos. Gritos a través de altavoces, de
micrófonos, gritos atroces de mil gargantas enfurecidas.
La ciudad es una guerra.
La mujer piensa que debería correr, buscar un taxi
y largarse de ahí, del centro, del país, de todo.
Pero se queda.
Se queda alelada, viendo, porque ahora ve. Ve a los
que empuñan las cadenas, las ollas, los tubos, los altavoces. Ríos de personas
que salen de Reconquista, de 25 de Mayo, que se unen a otros ríos y forman un
mar fuera de sí.
Una mujer extranjera está de pie, de espaldas a la
ciudad vacía y sucia. El viento hace volar papeles pisoteados de todos los
colores y tamaños. Mira a los que vienen hacia ella y ve sus caras. En cada una
de ellas descubre odio, desconsuelo, terror a lo que va a venir. Escucha las furiosas,
impotentes, consignas. Han perdido como en un mal giro de ruleta, pero acá no
hubo casino ni apuesta. Han perdido sin jugar.
Los papeles, los alaridos, los vidrios que
estallan, las rejas que revientan. Todo es inútil, ella lo sabe. Lo que les
quitaron no volverá porque ya es de otros.
Pero sentirán que han hecho algo. Que no se han
quedado en sus casas llorando frente al noticiero. Han venido de barrios y de
villas a gritar, a azotar puertas, a estrellar cacerola contra cacerola, barras
contra vidrieras, a estrellar sus putas cabezas si es necesario contra la sede
del banco que les jodió la vida para aplacar esa voz que les dice te fuiste a
la mierda, loco. Te engañaron como a un gil.
A sentir que están perdidos, pero no solos. A
mirarse en las caras ciegas de ira de los otros estafados.
Que se vayan todos, gritan. Hijos de puta,
vociferan.
Ella se les une.
Tengo esta misma cara, piensa. Y avanza con ellos
al abismo de la tarde.
Empieza a llover.
Supermercado
Como
es día quince, la cola se extiende hasta llegar casi a las legumbres. Recorres
un poco buscando alguna fila más desahogada, pero muchas personas hacen lo
mismo y no hay nada qué hacer: te toca esperar.
Hay
tanta gente en el supermercado que se han acabado las revistas para hojear y
sólo te queda mirar el techo, mirarte las uñas, mirar lo que compran las otras,
decirte: para ser un país que está en la
ruina, bien que hay gente que se puede comprar tres variedades de cereales
americanos. Y al fin, muerta del aburrimiento y de ganas de matar a la loca
que lleva toneladas de papel higiénico, mirar tu propio carrito, por si te
olvidaste de coger alguna cosa. Es un ejercicio ridículo porque si te falta
algo, qué pena: te vas y pierdes el puesto. Nunca has sido capaz de hacer eso que
hacen otros, lo de detener la fila porque te has olvidado algo, leche o suavizante.
Lo
primero que ves son las sardinas. Latitas rojas estampadas con unos pescados
gris azules que parecen muy alegres, pero que seguro ya no lo están. ¿Llevo suficientes?, te preguntas. A él
le gusta comer sardinas con yuca y cebolla al menos una vez a la semana. ¿Qué le ve a las sardinas?, te dices al
mismo tiempo que claudicas, miras para todos lados y abres despacito una funda
de papas fritas. Esa subversión, comer cosas en el supermercado antes de
pagarlas, es de las únicas que te permites.
Es
la única que te permites.
¿Qué le ve a las sardinas?,
piensas, son plateadas como papel
aluminio y tienen espinitas pequeñas que te raspan un poco el paladar. Saben a
barro salado.
Los
niños no las soportan tampoco, pero a él le encantan, las exige y siempre
llevas las cuatro latas del mes aunque él sea el único que las vaya a comer,
aunque ese día tengas que cocinar otra cosa distinta para los otros miembros de
la familia.
Al
lado de las sardinas asoman las alcachofas como granadas de mano. ¿Por qué le gustan estas infamias? Son carísimas,
complicadas de comer y con sabor a poco. A él hay que hacérselas al vapor y
servírselas acompañadas de una salsa de queso, tabasco y mostaza y una vez que
termina de mordisquear las puntitas de las hojas -como un mariposón, piensas-, hay que retirarle el plato, eliminar
la parte peluda -como vagina de gringa,
te ríes- y llevarle otra vez a la mesa el corazón picadito y bañado en salsa.
Él
se come los corazones con la mano.
Te
quedas mirando las cervezas. Es capaz de pegar a los niños si al llegar del
trabajo no encuentra una lata junto al jarro congelado. Todo como a él le
gusta. Por más que lo intentas, no logras que los niños pierdan la obsesión que
tienen con ese puto jarro: les fascina el agua por dentro y los pescaditos de
colores flotando en él. Un día encontró a Junior moviéndolo para que se
movieran los pescaditos mientras bebía. Le viró la cara de un golpe y el jugo
de naranjilla voló por toda la casa. Que eso no era un juguete. Que era su jarro de la cerveza y que la próxima
vez que lo viera con él le iba a quemar los dedos con fósforos.
Así
-cogió un papel y le acercó el fuego- así
te voy a quemar esa mano si vuelves a coger mi jarro.
El
jarro hay que lavarlo y volverlo a poner en el congelador hasta que él abre la
puerta a las cinco y cuarenta y cinco. Entonces y no antes. Entonces y no
después. Hay que sacarlo, abrir la cerveza y servir inclinando vaso y lata, de
manera que no se le forme nada de espuma. Es capaz de decirte cretina,
subnormal, maldita por no hacerlo correctamente.
Cretina, me jodiste la cerveza. Ya
sé que lo haces adrede porque lo único que te gusta en la vida es joderme.
También
están sus yogures. Son unos yogures
de vainilla con mermelada de frutilla en el fondo. Él los coge y los mete en el
congelador de su refrigeradora. Todas
las noches se come uno mientras ve televisión echado en su mueble reclinable. Los cuenta, los yogures, los cuenta, así que
cuando los niños, que son golosos, se comen alguno, tienes que decirle que
fuiste tú y aguantar la retahíla hasta que se cansa, sin levantar la mirada
porque ay si levantas la mirada
¿Me estás desafiando, ah? ¿Me estás
desafiando so mierda?
A
veces te hace ir a la tienda, sea la hora que sea. Aunque esté lloviendo. Es tu
castigo: has cogido lo que no es tuyo. Peor: has cogido lo que es suyo.
Sigues
mirando el carrito. No llevas la caja de cereales que te han pedido los niños y
te da pena. Si la llevabas, no te iba a alcanzar la plata para la carne y él no
suelta un centavo más en todo el mes. Has cogido tres funditas de cereales nacionales,
una para cada uno, y una marca de toallas sanitarias peor, de las rasposas, de
esas que a la primera se desbaratan y los calzones te quedan llenos de bolitas
de algodón.
Pero
sí has cogido la panza y el maní para hacerle la guata, el Coffeemate que se
lleva a la oficina, los klennex de su carro, su revista Estadio, las habas fritas para ver el partido, la badea para
hacerle su fresco. Badea: textura mocos que no entiendes cómo puede gustar a
nadie.
Has
vuelto a comprar el champú que está de oferta, aunque el que te hace bien al
pelo es el otro.
Mientras
estás en la pensadera la fila avanza: la señora de delante saca sus últimas
cosas del carro. Esa señora lleva el champú para pelo tinturado que tú todos
los meses te juras que vas a comprarte y no lleva sardinas.
Ella
te mira, te sonríe, y pone en la cinta la barrita, esa pequeña frontera
metálica que separará sus compras de las tuyas. Su champú del tuyo. Sus
elecciones de las tuyas.
Alguien
viene y devuelve un carro vacío. Lo pones junto al que tienes lleno. Empiezas a
pasar a ese otro carro las sardinas, las cervezas, la guata, las habas, las
putas alcachofas, los yogures de mierda, el maldito Coffemate, la mocosa badea
y la revista Estadio con todos sus
hijueputas jugadores de Barcelona y Emelec, cada uno más malo que el otro.
-¿Eso
no lo lleva? -te pregunta la cajera señalando el segundo carro.
La
miras.
-¿Me
espera un segundito, por favor? -le dices y corres a la sección de lácteos y
galletas donde encuentras las cajas de cereales americanos.
Coges
dos, las más grandotas.
Abrazada
a ellas como si fueran bebés, corres a la sección de Cosmética y Perfumería
donde coges el champú tratamiento para cabellos delicados o tinturados con su
precioso envase de líneas rojas y doradas.
Vuelves
a la caja.
-Esto
también.
-Señora,
¿y eso no lo lleva? -insiste la cajera apuntando con el mentón el carro donde
brillan las latas de sardinas.
Niegas
con la cabeza.
La
chica llama a un muchacho para que devuelva todo a las perchas.
Lo
miras con el rabillo del ojo.
Y
sonriendo dices una frase para ti misma que nadie más alcanza a escuchar.