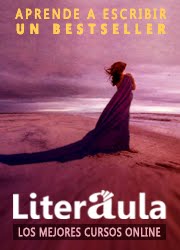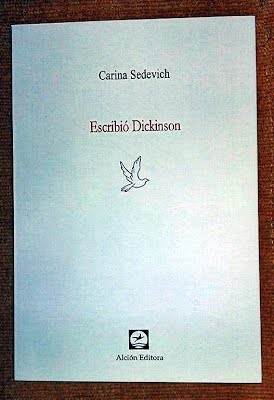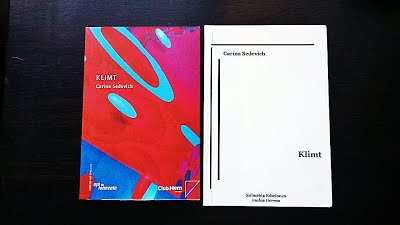Sobre la obra poética de Carina Sedevich Un jardín en el infierno (Sobre Escribió Dickinson, 2014) Por Fernando G. Toledo Hay urgencia, pero no apuro. Hay melancolía, pero no tristeza. Y hay un interés por extraer la poesía de lo cotidiano («de todas / las cosas aledañas»), pero un parejo interés por evitar lo prosaico. La poesía que Carina Sedevich ofrece en su último libro, Escribió Dickinson, parece cincelada por ese rondar por los límites en los que las cosas dejan de ser ellas para convertirse en otras. Y en ese límite, en ese punto donde empieza el cambio, donde lo que es está a punto de ya no ser, encuentra la materia para sus versos. La pista acaso esté declarada por el acápite que antecede a las tres partes en que se divide el libro. Un haiku de Kobayashi Issa aúna tres capítulos que comparten un mismo clima y cuya distinción no se debe, al parecer, a diferentes concepciones estéticas sino a otra cosa, a momentos de la escritura o excusas líricas de las que los textos parten. Dice el célebre texto del japonés en el umbral del libro: «En este mundo / Encima del infierno / Viendo las flores». ¿Cuál es la pista que nos da sobre la poesía de Sedevich? No se trata solamente de que la autora está intentando extraer belleza de lo pútrido alrededor, de quedarse con lo brillante del paisaje (el infierno puede ser, imaginaba Horacio Castillo, «más hermoso de lo que habíamos imaginado»). No es sólo eso. En Escribió Dickinson lo que sucede es que Sedevich invierte la operación de Issa: no constata que está cantando en medio de la destrucción, en una actitud que tanto puede ser rebelde como culposa. Lo que hace la poeta más bien es pararse encima de las flores y ordenar ese infierno. Lo descubrimos cuando recorremos ese paisaje que nos va describiendo Sedevich poema a poema. Su escritura adopta una resignación que se parece a un punto de partida («Los días se acortan y vuelven a alargarse / del invierno al verano. / / Pero no la vida»). Es en ese momento cuando la poeta se cruza con una anotación de Emily Dickinson, banal en apariencia, que acaba estremeciéndola y poniéndola en una actitud de reflexión poética constante, que es con la que traza el libro que se despliega a continuación: «Escribió Dickinson: / me fui temprano, me llevé mi perro. / / Cosas de la gente que está sola (…)». Así, desde ahí, quizá transida por ese estremecimiento, Sedevich pasea por las cosas circundantes, por la observación renovada de su propio cuerpo o por los hechos cotidianos, y va sometiendo al modesto infierno que a ella (o a cualquiera) acecha con el arma no menos modesta de las palabras. Hay algo de hallazgo en esa estrategia, como si el hecho de escribir se pareciera en estos poemas al descubrir: «Qué cierta es esa cara y estos flancos / qué ciertos que son, / qué delicados»; o «La verdad de las manos de mi madre / es que estuvieron siempre / secas» o, por supuesto, «Hoy he comprendido un poco más». Si Issa y Dickinson sobrevuelan la propia escritura de Sedevich en este libro, como influencia quizá o como inspiración, otro nombre resuena a lo lejos, desde lo tácito y acaso lo inconsciente en la propia autora: el de William Carlos Williams. La estela del poeta estadounidense alcanza en este libro lo que consiguió el autor con sus mejores poemas. Esto es, extraer de la aridez coloquial y sencilla de las situaciones triviales ese núcleo poético que sólo funciona cuando el poeta interviene con sus instrumentos verbales. En Sedevich, en ese sentido, el trabajo se hace incluso más transparente, puesto que la autora de Incombustible parte casi siempre de un intento por reflejar lo que la rodea y luego, de a poco, va trascendiendo la mera enunciación para descubrir en una situación dada , en un objeto, un relámpago de sentido poético que parecía dormido. Es transparente el trabajo por la propia verticalidad del poema: pareciera que Sedevich despliega el hallazgo en la propia caída del verso, como si partiera de una constatación inicial que no sabe adónde la llevará, pero poco a poco (al saber que pasará sola la mañana, al reafirmar una ruptura sentimental, al tocar un vestido, al cortar una fruta) se le va apareciendo con la misma escritura. Hay allí una operación clave para que su poesía no sea un simulacro de poesía, como sucede con otros autores que confían tanto en la verbalización de hechos y cosas que dan por sentado que la sola repetición de palabras o su disposición sobre el papel, consiguen el poema. Carina Sedevich, en cambio, exprime esa anécdota nimia y la pone a la luz de su propia reflexión verbal, y sólo allí (a veces con una pausa, a veces con una música) escribe el verso. Lo escribe como escribió Dickinson, en su diario, que salía a enfrentar al día con la compañía de su mascota, en un ejercicio en el que la combinación de verbo, pensamiento y soledad sólo podía concluir en un poema, en un libro como este, de tono bajo, pero capaz de acunar al lector con su verso. Rondando un límite donde las cosas son otras, donde el ruido del mundo, el estrépito del infierno, se convierten en la música que sólo un jardín puede contener. Aprendizaje del dolor (Sobre Gibraltar, 2015) Por Carlos Schilling La sutileza con la que se deslizan las imágenes desde el sarro a las lágrimas y el modo en que se ensambla la referencia cultural con la experiencia cotidiana para crear una escena singular, sensible desde adentro, no desde afuera como en tantos poemas objetivistas, evidencia algo del orden del don, una cualidad tan personal que reverbera en cada una de sus palabras, como esos faros que platean las hojas de los árboles en otros de los poemas de este libro. Gibraltar está compuesto de tres partes: “Agua dulce”, “Sal de mar” y “Piedra blanca”. Esas secciones se dejan leer a la vez como largos poemas divididos en breves estancias o como una serie de poemas cortos atravesados por la corriente de una misma sensación, equidistante de la melancolía y de la soledad aceptada como una ética contradictoria: “Cuando me alejo de los otros/ aquello que necesito/ mengua// Pero mis pechos/ y el corazón que guardan/ se vuelven breves/ como nueces viejas”. El tema dominante del libro es la ausencia, la de algo indefinido (¿la distancia que los años crean respecto de uno mismo?) en “Agua dulce”; la del hijo que ha partido en “Sal de mar” y la de un hombre amado e imposible en “Piedra blanca”. El alejamiento filial adquiere la forma de un aprendizaje de dolor y no es raro que cristalice en poemas brevísimos, de una nostalgia concentrada, dura y brillante, como una piedra preciosa: “La lluvia es invisible/ cuando no sé/ si la verá mi hijo”. En cambio la ausencia del hombre amado se vuelve la necesidad de saber que está muerto, una necesidad tan inconfesable que repite la ideas en varios versos, tal vez para que adquiera el estatuto de una obsesión o tal vez para conjurarla volviéndola rutinaria: “De vez en cuando/ cocino para alguien/ Dejo a la gata dormir/ sobre mi manta/ tiene sentido para mí/ pensarte muerto”. Gibraltar Carina Sedevich Dínamo poético editorial. Unquillo. 2015
Prólogo (Klimt, 2015) Por Silvio Mattoni El incipit de este libro encuentra su título en el nombre de un pintor centroeuropeo, con sus colores vivos y sus recuadros o mosaicos que brillaron alguna vez como innovaciones absolutas. Pero hoy son una postal casi cotidiana. De allí que los poemas breves y precisos del libro incorporen fácilmente ese nombre propio a sus imágenes de lo más inmediato. Simplemente Klimt sería el nombre de una intensificación de la atención; bajo la mirada que recuerda su paleta centelleante, cada pequeña cosa de una vida, cada tarea diaria se vuelven objetos privilegiados. El rumor de cada hoja, la nervadura de alguna, contienen en su inadvertida singularidad el secreto de un sentido posible. Hemos llegado a un punto de nihilismo, que puede llamarse también “materialismo” o “realismo”, en el que resulta complejo, si no arriesgado, seguir usando palabras como “alma” o “amor”. Pero la poesía sigue siendo el lugar donde las palabras se atreven a ser más de lo que son, quieren ser necesarias. La poesía de Carina Sedevich logra encontrar la manera de evocar una serie de experiencias, las imágenes de una existencia real, sin excluir sus tonalidades sentimentales, todo aquello que nos podría convertir en algo más que “vanas formas de la materia” (Mallarmé dixit). ¿Qué hay, además de las cosas y sus percepciones? ¿Palabras? Pero justamente las palabras no son únicamente una materia sonora. El ritmo de estos poemas no se olvida sin embargo del ruidito de los versos, acaricia su posibilidad, vislumbra un efecto sintético entre número de sílabas e imágenes que producirían casi haikus. Aunque esos números, los blancos entre estrofas, las asonancias discretas, están para ser más que recursos, obedecen al sentido de una vida que se contempla, se investiga, se procura como figura o lema de una antigua iconografía. Quisiera citar un poema que contiene la palabra más frecuente de la tradición lírica de Occidente, y por ello también la más gastada; una palabra que hay que lavar de la cursilería y el estereotipo para que designe un estado singular, para que vuelva a ser una presencia al menos en el orden práctico en el que vivimos. Se necesita entonces que haya cosas que la digan de nuevo, traducciones objetivas, nuevos mecanismos que comuniquen su inexplicable persistencia. Tal vez el “amor” –es la palabra– de Catulo, o el de Dante, o el de Baudelaire, no tengan nada que ver con el presente. Tal vez haya que escuchar y mirar todo de nuevo. Así, en un artefacto suena el cuidado, suena una revolución amorosa pero callada, y solitaria: “Es invierno todavía. / El ruido de la estufa / funcionando / es el amor. / El ruido del agua / que se templa / es el amor”. ¿Qué entendemos acá? Podríamos pensar que una cierta tibieza ha sido ancestralmente vinculada a esa afectividad difusa, pulsión o magnetismo, donación sin esperar respuesta, sublimación de un deseo ignorado, que además era un dios chiquito y fácilmente irritable. Pero en este caso se trata de un material, agua calentada artificialmente para algo, una tarea doméstica, una rutina. ¿Será un estado de excepción dentro de la serie reiterada de los días? No pareciera. Un día más, sólo es que la máquina funciona y tiene un ritmo mecánico, y alguien que escucha obtiene de ese sonido vacío una especie de canto. Segunda parte del poema: “El ruido del agua / sacudiendo / la ropa que se lava / es el amor”. Atender a la iluminación de una repetición automática, quizás, sea el lema oriental de un amor sin la tiranía exclusiva del yo. El final, en la métrica exacta del haiku milenario, viene a confirmar ese efecto, esa alusión a un despertar que abre un espacio vacío en el interior de un día vacío y adquiere entonces el sentido más absoluto, el que anula casi el tiempo, la finalidad de las acciones. “Nos desvelamos / para escucharlo todo / la gata y yo.” Un lavarropas, la gata, alguien escucha, luego piensa o escribe: versos cortos en la inmensidad blanca de la hoja, donde el universo entero, por así decir, afirma su derecho a la existencia y dice que sí, que quiere que haya vida. Y la gata es un dios sin palabras, pura expresión del placer de horas y días, ronroneo que no hace nada por nadie, porque no habla. La poeta sí quiere algo, por eso escucha el amor en la mera máquina: quiere el crecimiento y la templanza de su hijo, quiere que los árboles permanezcan, quiere sabores y colores, quiere el orden y la pulcritud de una vecina que se expresa sin palabras tendiendo ropa, quiere los pasos del amor de otros, fugaces o no, en su cuerpo y en su memoria. En este último sentido, la variedad de temas del libro pareciera olvidar rápidamente su título pictórico. Los títulos de sus tres secciones expresan otra cosa: la vida, la memoria, las huellas. Pero todo ello visto en el devenir de otros seres, aparentemente quietos aunque eficazmente vivos, los árboles. “El árbol de manzanas”, “La resina del ciruelo”, “La rama de una higuera”, tales son las partes en que se divide, pero también las imágenes que unen el libro. Y en esta atención a los frutales, árboles domésticos que regalan algo, resuena igualmente el tono oriental de ciertos poemas, su grado contemplativo que por momentos se torna retrospectivo. Uno puede imaginar a la poeta escribiendo, recordando árboles, mirando cuerpos familiares en un espejo íntimo o unas fotos, pero no como si se enfrentara a un blanco helado de hojas por llenar, sino como si dibujara con pincel, como si ejercitara una caligrafía. Por algo el único poeta citado, Fu, es un antiguo chino, perteneciente a esa escuela meditativa que profundizaba el trazo de los ideogramas, la pintura de paisajes. Aunque pensándolo bien, ¿no es acaso Klimt, en su Europa central de hace un siglo, para nosotros, un pintor oriental? Y sin embargo, las estructuras elementales del parentesco siguen apuntando al lugar natal: padres que no entienden el secreto y el consuelo de la poesía, un hijo que entiende todo sin que se recuerde transmisión alguna, una tía, una hermana, esposos… Aunque el árbol familiar no sea sino una especie de secreción enigmática, una lágrima imaginaria sobre la corteza de un arbolito solo. Y la esperanza o la expectativa de una poesía que quiere ser leída, que sabe que la vida seguirá y tendrá por momentos sentido, se deposita en algo que no habla, en alguien que todavía no habla, en los árboles inocentes, estacionales, florales, y en un advenimiento musical, entre otros. Así, un poema titulado “Canción de cuna” dice: “Escuché los latidos en el vientre de mi hermana. / Fueron corcheas, apenas: do, do, do. // Afuera ya se dormían los tordos entre los álamos. / Dormía el calor de mayo. Pero nuestra sangre no. // Un silencio rodó lento, como ruedan los destinos. / Rodó como rueda un canto: sol, sol, sol.” Y en estos tres pareados con algunas asonancias apenas, con octosílabos ocultos como pequeñas promesas matemáticas, quizás aireados y aligerados por sus antiguas prosopopeyas –el calor que duerme y el silencio que rueda–, resuenan sílabas que aspiran a una nueva música: una nota, la donación sin razones de una vida; otra nota, el origen de la luz que se hace sobre la tierra. Mientras se espera el tránsito de las cosas, mientras se cuida el crecimiento de los seres vivos o se contempla su devenir estacional, la poeta ejercita su potencia perceptiva con los elementos más cercanos, en las acciones que trae cualquier día. El momento privilegiado, la intensidad del poema –nos dice– están en cualquier lado, en todo instante, en la frase más despojada. “Lavo la espinaca para mí.” ¿Por qué? ¿Está sola? ¿Es una intimidad de su cocina o de su sensibilidad? ¿Qué significa lo que hace? “Separo los tallos, que se anudan / en su botón rosado / semejante a un pezón. / El agua fría sacude sus olores: / hierro, tierra.” El cuerpo de la tierra desprende sus aromas bajo el correr del agua, quizás. Pero el poema termina así: “Parece que enjuagara / algún rencor”. Y aparece una suerte de purificación, las palabras se encontraron con las manos mojadas, el vegetal se volvió carne o se anticipó a la carne que va a alimentar. ¿Qué quiere decir todo esto? Tal vez que la vida no está hecha de simples cosas vistas y seres tangibles, ni de acciones sólo eficaces, que lo mirado es la mitad de la pintura, que las vanas formas de la materia que somos, cuerpos que hablan y que van a morir, esconden la posibilidad de hacerse ilusiones, mentirse acaso, pero también de afirmar la verdad del presente, que es cierto que estamos acá, y que habrá otros. Una poesía que responde por sí misma, pero también por algunos que se distraen mirando lo que pasa y no escriben, presas de una fe no cuestionada, tal es uno de los sentidos posibles, necesario entre varios otros, de este libro.
Sobre Un cardo ruso, 2016 Por Jorge Aulicino Aunque la forma no es la del haiku estrictamente, el espíritu de estos poemas sí lo es, en tanto el haiku puede considerarse una forma métrica del koan, aquel pensamiento oriental que sentimos lejos en el tiempo, pero que ha marcado toda esa cultura lejana en el espacio, y que consiste básicamente en lo que en occidente llamaríamos paradoja, aporía, oxímoron. Esto es, una exigencia intelectual cuyo principio es esquivar la lógica formal. O seguirla hasta casi el absurdo, como en aquella sentencia de Juan de Yepes: Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. La noche oscura del alma –por Yepes concebida paradójicamente como amable más que el alborada- sería el equivalente nuestro de aquel vacío de pensamiento zen que nos revelarían el mundo en lo que es. Pero como se trata de poesía -texto al fin, experiencia en sí misma y no enseñanza ni iluminación-, lo que en ella se describe –como en La subida al Monte Carmelo- es el proceso mágico de alcanzar el vacío pleno, que el zen ambiciona -o la proximidad absoluta de las cosas, que viene a ser lo mismo-, casi por casualidad o por abandono. Si quisiéramos un procedimiento, seguro no lo encontraríamos aquí. Si, en cambio, Un cardo ruso fuese el resultado de la experiencia mística, sus páginas estarían en blanco (quien vive en comunión permanente se dedica a levitar, no escribe). Así pues, este libro narra: Las hebras de té / doran el agua / igual que cada día: / milagrosas. Y en la medida en que el mundo de las cosas crece, el terrible mundo interno, que solemos suponer fin y principio del universo, se empequeñece: En media hora / el pasado y el presente / se hicieron del tamaño / de mis manos. Es particularmente conmovedor, yo diría -y revelador, claro-, que el ajuste del libro se produzca, en la parte penúltima, en presencia de un bebé que juega o duerme. El acto de cuidar un chico, el más intenso, es al mismo tiempo el más propicio al abandono al pensamiento y, por último, del pensamiento. De manera tal que al fin la trivialidad de las cosas pensadas en ese momento es la profundidad de las cosas mismas, o es al menos –dejemos de una vez estas medidas de alto y bajo- la existencia al fin de las cosas y la nada oscuro-luminosa que son y somos: Los ojos fijos en el cielorraso. / He perdido los grandes pensamientos. // Aceite, miel, escarcha, vino. / Lavar las manos del bebé que duerme.
Sobre Un cardo ruso, 2016 Por Miriam Reyes
Desde que conozco a Carina Sedevich, cada nuevo libro suyo supera a los anteriores en hondura y exactitud. Cuando crees que no cabe un paso más en esa dirección, ella amplía la senda. Como lectora, me resulta emocionante ser testigo de su búsqueda, embarcarme con ella en su expedición poética y vital, avanzar a la par. Escribir este prólogo es caminar un trecho a su lado y tenderles la mano para que caminen con nosotras. Es una manera de compartirla, un decir: también ustedes pueden descubrirla, admirarla y amarla, como hago yo. Un cardo ruso es un libro que atraviesa el invierno y es un libro del estar en el mundo. Por eso el epígrafe del poeta japonés Taneda Santoka, que abre el poemario –En la nieve, en la nieve cayendo/ En este silencio/ Yo estoy– es el umbral perfecto para adentrarse en estos poemas. La palabra de Sedevich en este volumen es leve e intensa al mismo tiempo. Como sólo pueden serlo un sabor, una música o un aroma. Algo que penetra sin perforar. Tiene del haiku el aliento, la sencillez y la precisión a la hora de decir; y también el despojamiento progresivo del yo. Dice: He perdido los grandes pensamientos. Y así es, este no es un libro de grandes pensamientos sino de pequeñas revelaciones que ayudan a vivir: cruzar el parque / mirando hacia los árboles / te salva. Un cardo ruso es también un libro de renuncias y de entregas, es decir, un libro de elecciones: He conseguido alguna libertad / a fuerza de grandes soledades. A través de la contemplación, plantea una manera de estar en el mundo desnuda de los artificios del pensamiento racional, vacía de rencores y ambiciones, y de la necesidad de poseer. Capaz de transmitir con intensidad su percepción, con sus poemas provoca un estado parecido al que los generó. Desde la contemplación del mundo que la rodea y a través de la palabra, Sedevich llega a una profunda comunión con la vida. Y cuando llega allí, nosotros también llegamos allí. Las escenas que describe se abren nítidas ante nuestros ojos: Acompaño a mi madre que se lava./Nuestros cuerpos solitarios/ se parecen./Miro las piedras viejas de sus ojos./Hablamos bajo, como en una misa./ Me vuelvo dulce en el agua/ que la enjuaga. Somos sus testigos. El libro comienza y acaba con una niña, un color y un árbol. Y va trazando un camino hasta el otro lado del invierno. La niña, el amarillo y el lapacho[1] son sus asideros. También está el hijo, el hermano, la madre, los hombres que amó y que la amaron (pero ellos no son asideros, ellos son otra cosa). Y luego hay dos símbolos cuyos significados no dejan de multiplicarse y afinarse cuanto más se piensa en ellos: uno es el membrillo; el otro, un cardo ruso. Dentro de los muchos significados que tiene para mí esta planta, cuando leí este libro sentí que nosotras éramos como un cardo ruso. Florecemos y fructificamos en verano; nos secamos en otoño, entonces, nuestros tallos se cortan a ras de suelo y somos empujadas por el viento. Y es así, rodando por la tierra, ya seco, sin alimento pero sin atadura, como un cardo ruso esparce su semilla. Me atrevo a decir que la palabra de Carina Sedevich es semilla. Su poesía, cada vez más depurada, más exacta, se queda resonando mucho tiempo después de haberla leído. Con cada nueva lectura, baja un poco más dentro de ti y se agarra más fuerte, como una raíz en tu pecho. Me gustaría soltarles la mano con otro haiku de Santoka que condensa lo que pienso de la poética de Carina Sedevich: En la más honda espesura /de la montaña / llegar a la desnudez. Adelante, no teman, es sabia y serena la mujer que de aquí en adelante les acompañará. Conoce el dolor y sabe sanarlo.
[1] Qué hermoso descubrir que ese árbol que tanto la ha acompañado y nos ha acompañado en sus poemas es un araguaney –o un primo hermano–. ¿Lo sabe ella, que su árbol es el árbol nacional de Venezuela? |
LITERATURA >